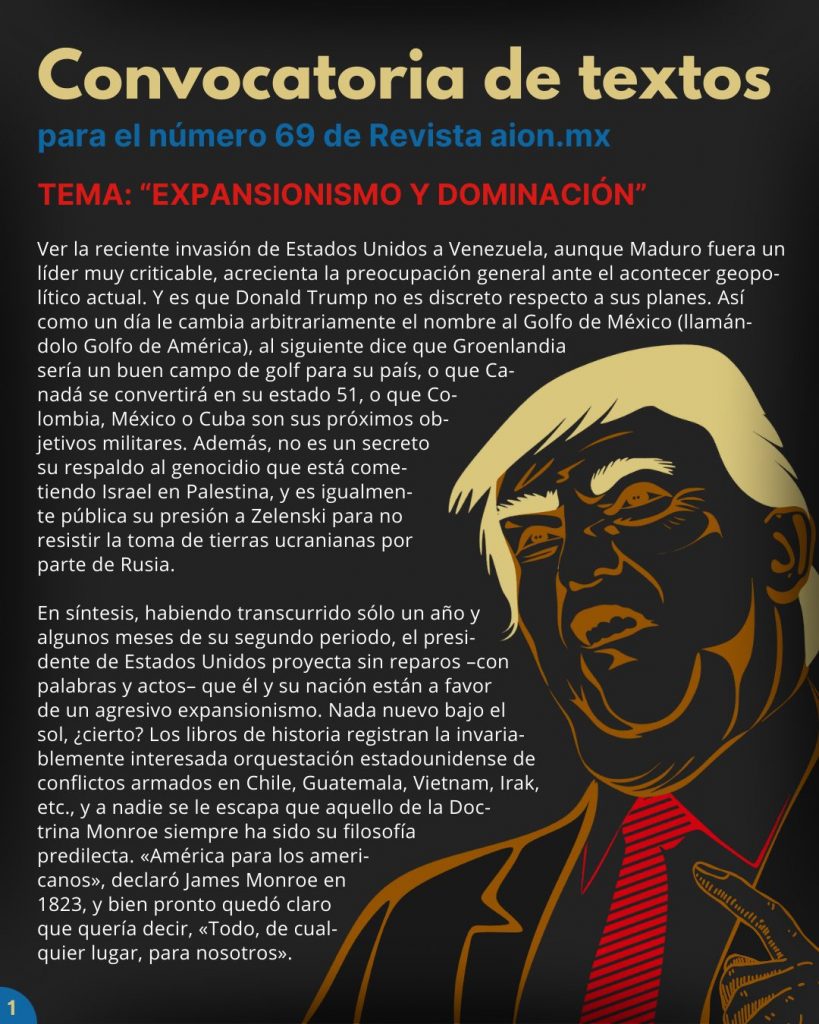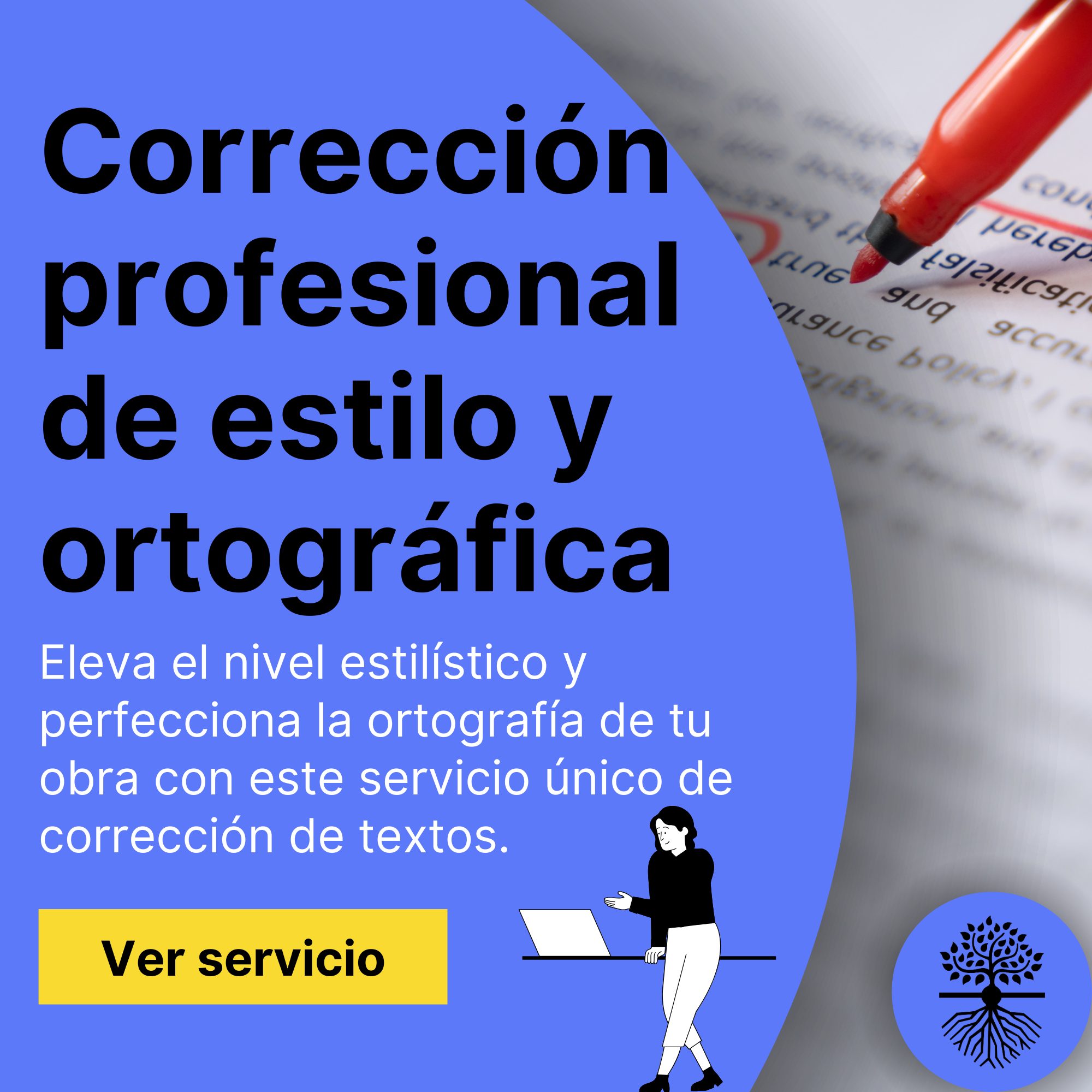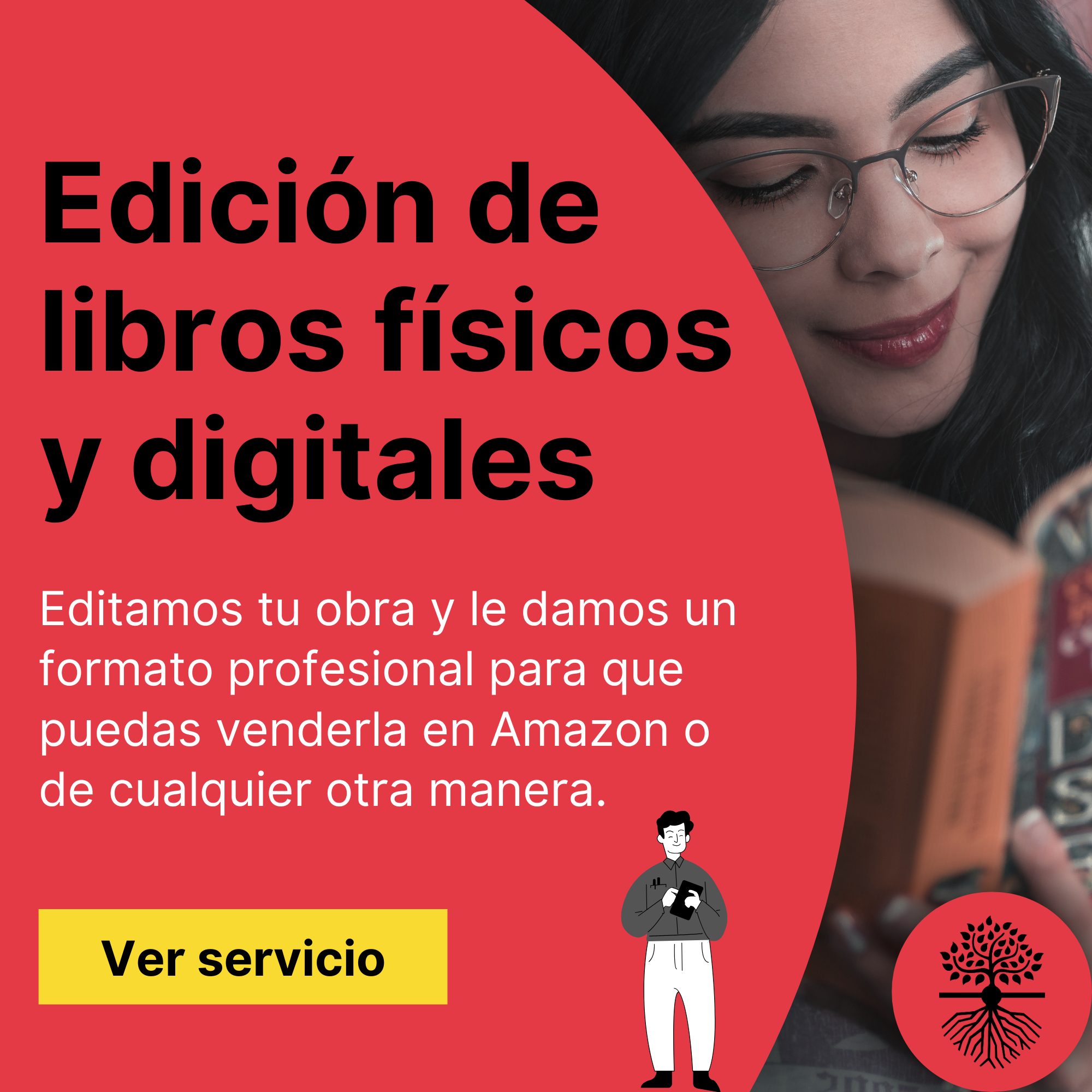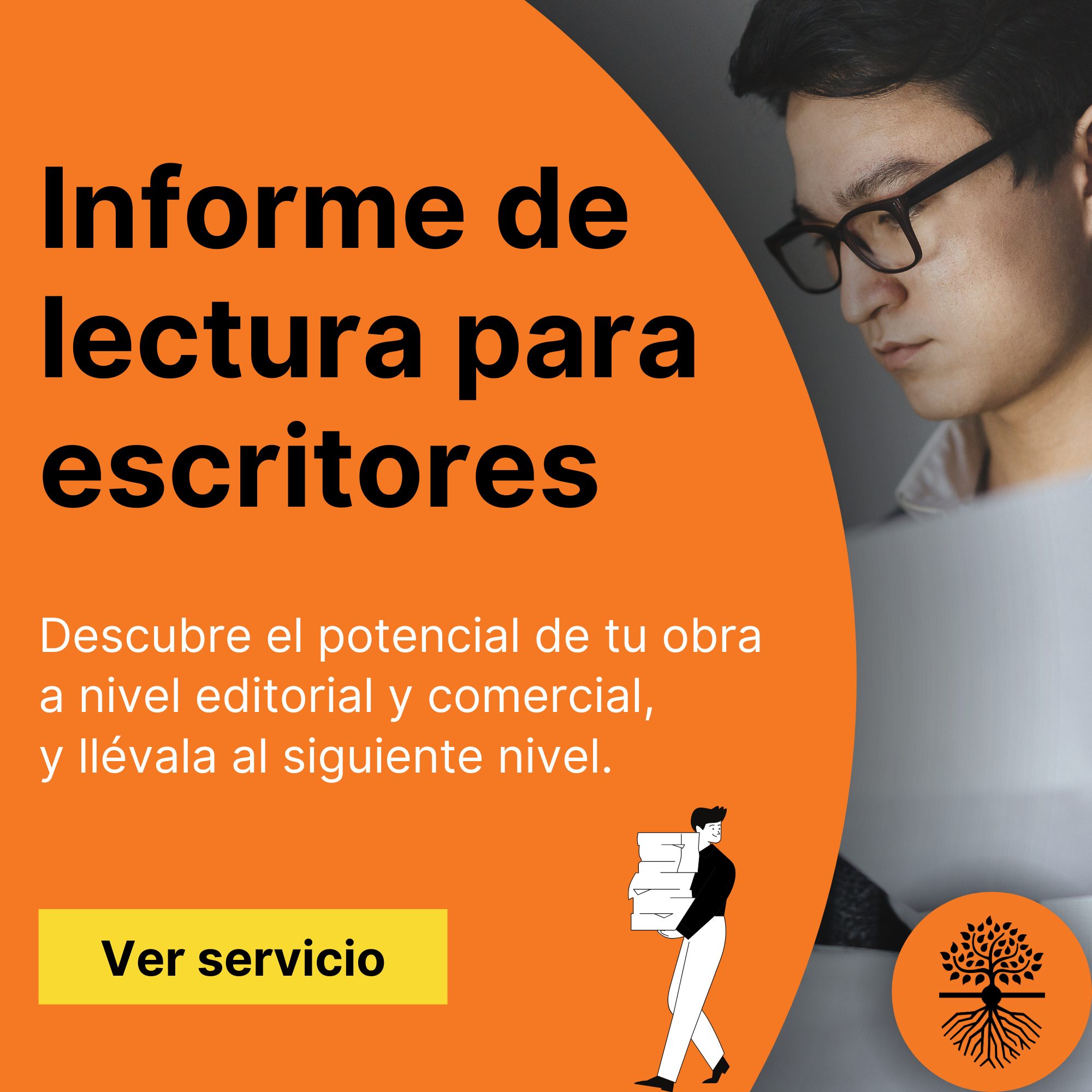Análisis de Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor: el cuerpo como territorio fronterizo

La frontera como espacio de interpelación
La frontera, sin importar desde qué disciplina se mire, representa aquella línea invisible que divide dos territorios. Su propósito es poner límite a la extensión, frenar la expansión de un territorio por encima de otro, replegarlo sobre sí mismo para evitar el desborde. Pero allí donde cesa un territorio y no termina de comenzar otro se afirma una nueva dimensión territorial y cultural cuyas características principales son la opacidad, la desmesura, el caos y el conflicto. La frontera es, sobre todo, un espacio configurado desde el afuera, y, dada su marginalidad, rehúye del centro al tiempo que lo corroe. Por todo esto, más que un lugar de diálogo o encuentro, la frontera se configura como el topos del conflicto. Lugar de contradicciones por antonomasia, la frontera va más allá de un referente geográfico para instalarse en el imaginario como espacio liminal en constante movimiento y tensión.
Y es precisamente en ese espacio donde se inscribe la novela Temporada de huracanes (2017), de la narradora mexicana Fernanda Melchor (1982). No porque su literatura confronte el canon literario nada más: sino porque se trata de una obra que engendra una ontología y una ética de la frontera. Ontología, porque todo sujeto está determinado por la mirada del afuera. Para decirlo con Bajtin, “todo enunciado presupone un otro, un tercero diferido en un futuro, entonces la constitución del sujeto y el tráfico del lenguaje en el circuito social son “fronterizos”. (Zavala, I. M., 1996). Veremos entonces cómo los personajes de Melchor son moldeados por otro, y sus cuerpos son el espacio donde actúa lo opuesto. Hablamos también de una ética de la frontera porque la autora nos presenta a hombres y mujeres que se mueven en el lugar de la ruptura, los antagonismos, lo oculto, lo inconcluso, lo interrumpido y lo incumplido, y esto es su modo de ser, de estar: su práctica.
Afirmamos entonces que las fronteras de Melchor no son sólo territoriales, económicas, políticas, o idiomáticas, sino que son esencialmente metafísicas. Como en “Luvina” de Juan Rulfo —ese lugar desteñido y “nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca” (Rulfo, J. 2005, p. 101)— los personajes de Temporada de huracanes conviven en el limbo de lo espectral. Desde esta perspectiva es legítimo tomar como epicentro semántico a la Bruja, no sólo porque ella misma representa un lugar de articulación y tránsito de las subtramas que constituyen el tejido narrativo de Melchor, sino por las propias condiciones que hacen posible al personaje. No en vano, la Bruja es, entre todos, la única que carece de nombre propio: “Si alguna vez llegó a tener un nombre de pila y apellidos como el resto de la gente del pueblo fue algo que nadie supo nunca, ni siquiera las mujeres que visitaban la casa los viernes oyeron nunca que se llamara de otra manera” (Melchor, 2017, p. 13). Y más adelante la narradora insiste en este tema: “si ella nunca quiso decirles su nombre verdadero: decía que no tenía, que su madre nomás le chistaba para hablarle o la llamaba zonza, cabrona, jija del diablo” (Idem, p. 33). Desde el inicio hasta el final es llamada por el pueblo con un apodo universal que la sitúa a las afueras de las estructuras axiológicas y racionales de la comunidad, aún más, a las afueras de lo real humano. La carga moral de su apodo le otorga una identidad negativa que más que definir a un alguien, nombra un algo. Además, el oficio de bruja la ubica como portal, trocha, paso, entre la miseria de un territorio que se alimenta de la promesa de lo ininteligible. El intersticio es su espacio, pero también su identidad, si es que puede tener una.
En este personaje se juegan varios discursos vinculados a las literaturas marginales del siglo XXI, a saber: migración, violencia, género, irracionalismo, aunado a la tradición latinoamericanista que hizo del chamanismo, la oralidad y lo telúrico su cosmogonía. El primero y más claro de ellos es lo relativo al topos, en este caso —como hemos anticipado— un topos de frontera, un lugar que parece estar en constante movimiento y por lo tanto se nos presenta como una tierra sin raíz, irrealizada e incluso desmovilizada. Para Melchor la frontera es una patria en tránsito y sus personajes son habitantes del desarraigo y del movimiento. Da la impresión de que todo lo que sucede en Temporada de huracanes es pasajero, convulso, fortuito y accidental, como sería la convivencia de esa comunidad en huestes, a la deriva y abandonados a la contingencia del camino, empujada desde el aire hacia fuera de la tierra. Una frontera grandiosa pero malhecha como los sueños mismos, nos dice la autora.
Una poética de la violencia
Otro de los rasgos en la novela que es pertinente a nuestro análisis, es el de la violencia en todas sus acepciones. Villagarbosa —el retazo de país que nos muestra Melchor— está dibujada por una prosa atravesada por la violencia que discurre magistralmente entre descripciones del paisaje, semblanzas, monólogos interiores, diálogos y acciones, que hacen colisionar permanentemente las vidas de sus habitantes entre sí y contra los límites del lugar. La opacidad del verdor, el humor mortecino del río, la densidad del aire, la tierra pantanosa, “las calles retorcidas de aquel pueblo, calles polvorientas y silenciosas, patrulladas por escuadrones de perros mestizos” (Ídem, p. 120), y la ruina que amenaza con devorarse las casas, nos encierra como lectores en el cuerpo grotesco de la novela. La figuración del paisaje es una metáfora que trasluce a modo de una revelación, los afectos que se ponen en juego: la orfandad, el desamor, el miedo, la envidia, el odio, la revancha y quizás el más importante y menos visible: la esperanza. En suma, Temporada de huracanes se fundamenta en una tierra inhóspita, agreste, predadora; en una palabra: peligrosa.
[…] kilómetros y kilómetros de cañas y pastos y carrizos que tupían la tierra […] matas y matas y matorrales achaparrados cubiertos de enredaderas que en la época de lluvias crecían a velocidades escabrosas, que amenazaban con tragarse las casas y los cultivos. (Ídem, p. 26).
De manera implícita, tiene cabida el discurso social que insinúa la injusticia sin moralizarla, digo bien, sin tomar partido. Adherida al paisaje antes descrito —se nos informa— Villagarbosa limita al oeste con los pozos petroleros, de donde mana, también con violencia, la riqueza ajena, y al este con el puerto desde donde esa misma riqueza se escapa. Aunque el universo literario de Melchor se sostiene por sí mismo, no se explicaría sin este golpe de realidad. No son las promesas incumplidas de la opulencia petrolera, ni luchas sindicales ni la represión patronal lo que entra en escena, sino su fracaso anticipado que se expresa en la resignación, el olvido y la aceptación de lo que hay como destino. La prosa de Melchor nos pone a escuchar el rumor de las preguntas no hechas o postergadas. Tampoco son las garras omnipresentes de los carteles de la droga quienes descuartizan los anhelos de los de Villa, sino el desgano que se engendra como vileza. La liberación, sin embargo, roza la tragedia y anticipa la muerte. El aborto es uno de los paliativos contra la inopia material y afectiva, y es uno de los servicios más demandados a la Bruja, aunque el más juzgado por la moral fronteriza.
El goce del cuerpo como forma de la carencia
La sexualidad que anima a los personajes se nos presenta como el goce de la carencia y la aduana donde se transan los bienes y servicios del cuerpo, que es lo único que tienen los personajes. Así nos la presenta Melchor:
[…] fulanas y pirujas venidas desde quién sabe dónde, atraídas por el rastro de billetes de las pipas de petróleo dejaban caer a su paso por la carretera, muchachas de poco peso y mucho maquillaje, que permitían, por el precio de una cerveza, que les metieran la mano y hasta los dedos mientras bailaban… arrancadas desde quién sabe dónde por el mismo viento que enredaba las bolsas de plástico en los cañales; mujeres cansadas de la vida, mujeres que de pronto se daban cuenta que ya no estaban para andarse reinventando con cada hombre que conocían, que ya de plano se reían, con los dientes despostillados, cuando les recordaban sus ilusiones de antaño (Ídem, p. 30).
Como el Eros de Diotima (Platón, 203b), el amor es aquí el producto de una violación o bien de una voluntad dormida y poseída por el arrebato. El amor es la miseria, la forma de entrar o salir de ella. Atendamos la sutileza con la que Melchor introduce este elemento: una violencia que se acepta como el paisaje mismo:
Toda esa atención hacía que Norma se sintiera importante, porque Pepe siempre insistía en sentarse junto a ella cuando veían las caricaturas, y le pasaba el brazo por encima del hombro y le acariciaba la espalda, los hombros, los cabellos, pero solo cuando la madre de Norma estaba en la fábrica, solo cuando sus hermanos estaban en el patio de la vecindad, jugando con otros chiquillos, y siempre bajo la manta aquella para que nadie viera lo que las manos de Pepe estaban haciendo mientras veían la pantalla […] caricias que nadie le había hecho nunca, ni siquiera su madre, ni siquiera en los buenos tiempos, cuando solo eran ellas dos y nadie más, y Norma no tenía que competir por ella, por su atención y su cariño (Melchor, 2017, p. 123).
Tampoco incurre Melchor en la denuncia y la moralización propia del llamado feminismo blanco y liberal, al hablarnos de la violencia sexual. En Temporada de huracanes la violencia es lo totalizante, es la fuerza que hace posible la historia, es furia, encono que pudre las casas y la tierra:
La Bruja se asomaba, vestida con su túnica negra, y el velo torcido que a la luz del día, en la cocina revuelta, con el caldero volcado y el piso mugroso y salpicado de sangre seca, no bastaba para disimular los moretones que le inflaban los párpados, las costras que partían la boca y las cejas tupidas […] ellas comprendían y sentían en carne propia lo cabrón que era el vicio de los hombres (Ídem, p. 31).
Esos vestigios de violencia con los que la Bruja tiene que cargar sobre su cuerpo, son las marcas que nos recuerdan su estado de impureza que es el epicentro de la frontera que ella representa.
En los confines del saber occidental
La literatura del siglo XXI ha encontrado un rasgo característico en la crítica al saber positivo occidental, herencia directa del surrealismo, el psicoanálisis y —siendo completamente justos— los discursos periféricos del multiculturalismo, la anticonquista y la descolonización. El papel protagónico de la hechicería y el ocultismo en la novela de Fernanda Melchor, coincide de manera tangencial con esta disputa por el conocimiento científico que el subjetivismo postmoderno opone al canon occidental europeo. En la tradición de Miguel Ángel Asturias, Rómulo Gallegos, José Eustasio Rivera y Mario de Andrade; nuestra autora reafirma el gnosticismo “salvaje” como hegemón del saber. La magia es la frontera entre lo posible y lo imposible, lo real y lo mítico, lo conocido y lo desconocido, el presente y el pasado, la carencia de sentido y la probabilidad de inventarlo. Si la frontera territorial es el paso de dos realidades, la brujería es su metáfora espiritual. Otra vez la bruja es signo de dualidad, de ambigüedad y de transición. No tiene nombre, tiene oficio. Su casa, más que una casa, en un portal, una medicatura para los enfermos, un asilo para los tristes que buscan paliativos en la fiesta pagana, un mercado orgiástico para quienes buscan calmar el hambre sexual, en suma, para los enfermos y los rotos de este mundo que buscan salir de él con pócimas y rituales. La Bruja tampoco forma parte de la comunidad, ella es el punto en el que se disuelve el pueblo y se transfigura. Es decir, ubicada físicamente en los márgenes, la Bruja habita un espacio que no pertenece del todo al orden social. Este aislamiento físico refuerza su posición como frontera, tanto literal como simbólica. Su casa —una casa en medio de los cañaverales, de adobe y láminas de zinc rodeada de un aire de muerte— es descrita como el lugar del misterio y transgresión, donde se cruzan las prácticas mágicas, la sexualidad disidente y las tensiones de clase y género.
A diferencia del chamán que es venerado por todos como figura del poder divino y saber humano, la Bruja no saca rédito social de su condición y oficio marginal. Todo lo contrario, es Bruja en el sentido medieval del término: objeto de persecuciones, vilipendio, acusaciones, violaciones e inquisiciones. Es Bruja porque roza lo demoníaco y con sus poderes sobrenaturales amenaza las normas que rigen al ser humano aún en la precariedad:
Las mujeres del pueblo se santiguaban porque podían imaginarla desnuda, montando al diablo y hundiéndose en su verga grotesca hasta la empuñadura, el semen del diablo escurriéndole por los muslos, rojo como la lava, o verde y espeso como los menjurjes que borboteaban en el caldero sobre el fuego y que la Bruja les daba a beber cucharadas para curarlas de sus males, o tal vez negro como el chapotote (Ídem, p 17).
La Bruja es la imagen de lo grotesco, todo en ella representa la imagen de lo inhumano, el desborde de lo animal que nos circunda y funciona como un espejo distorsionado para la comunidad de Villa: es un recordatorio de lo que se rechaza y, al mismo tiempo, de lo que se teme. Esa deshumanización a la que es sometida perpetúa las dinámicas de exclusión y justifica la violencia hacia la Bruja como mecanismo de control social que busca borrar aquello que amenaza el orden establecido.
La ética de la ruptura: el cuerpo abyecto de la Bruja
Según Focault, las normas, las leyes y el poder, tienen como objeto la regulación y la gestión de la vida y de la muerte de las poblaciones, y son, para el filósofo francés, los cuerpos quienes se administran y se norman en los opuestos de lo legal y lo ilegal, la razón y la locura. Partiendo de allí, el personaje de la Bruja representa al mismo tiempo la consumación y expiación de un delito, de una desviación moral y una perversión sexual. Paria, hechicera y transfiguración del orden sexual binario. Para adentrarnos en este registro debemos antes detenernos en un aspecto no menor de la historia: la Bruja que es presentada como mujer en un contexto cultural explicitamente misógino y que es víctima de los efectos de esta primera discriminación sexual, es, no obstante, hombre:
La tal Bruja era en realidad un hombre, un señor como de cuarenta o cuarenta y cinco años de edad en aquel entonces, vestido con ropas negras de mujer, y las uñas bien largas y pintadas también de negro, espantosas, y aunque llevaba puesta una cosa como velo que le tapaba la cara nomás con escucharle la voz y verle las manos uno se daba cuenta de que se trataba de un homosexual. (Ídem, p. 92).
En consecuencia, el personaje está doblemente travestido y entraña dos destinos a la vez. Antes de desarrollar la ambivalencia sexual de la Bruja consideremos que la primera información que tenemos sobre ella es la de un cuerpo inerte, sonriente y en putrefacción, abandonado a las riberas del río. Desde el comienzo la Bruja no es ni siquiera una persona sino una muerta, alguien que ya no es.
Sobre ese cuerpo espantoso que nos presenta Melchor como punto de partida y llegada de su historia se han escrito y reescrito varias identidades. De ese cadáver protagónico, sexualizado como estadística, se nos insinúa que es el fruto de una violación y que la naturaleza de esa violencia le dio un pene como insignia de masculinidad biológica, y que ese mismo pene fue castrado simbólicamente como revancha matriarcal. Fue su madre quien concibiéndolo como macho, lo moldeó como mujer. Otra vez la Bruja siendo frontera, pero esta vez, frontera de sí misma, una Bruja que era más un espectro vestido de negro que rondaba los parajes solitarios del pueblo.
Según Lacan, el espejo materno opera como un límite que configura la identidad del sujeto al reflejar lo que es y lo que no puede ser, es decir, cada individuo descubre los límites de su cuerpo en el reflejo de sí que se proyecta en los ojos de la madre. A su manera Melchor le otorga esta condición de demiurgo a la Bruja-Madre. En Temporada de huracanes el hecho no se presenta como una apología a la plasticidad de las identidades sexuales, sino como un hecho dramático que seguramente encontrará su significado más profundo en los lindes de la tragedia, pero tampoco elude la posibilidad de una interpretación conflictiva del problema del género y las identidades sexuales. Dicho de otra manera, a partir de esta proposición literaria es lícito pensar, como cree Judith Butler (1956), en el carácter performativo de todas las identidades, entre ellas la sexual.
En El género en disputa (2007), Butler plantea que el género no es una esencia o una verdad ontológica, sino un acto performativo, una repetición de normas que construye su aparente naturalidad. Las categorías hombre/mujer son precisamente producto de esta performatividad pues nacen del discurso normativo que además excluye y margina lo que no encaja en estas categorías. Eso excluido es para Butler lo abyecto, un tercero que amenaza con desestabilizar el centro. La frontera aparece acá como el lugar del abyecto y la Bruja como la encarnación de éste; en términos butlerianos: ambiguo, rechazado y necesario para la constitución de lo normativo. Su identidad de género, descrita como una amalgama confusa de lo masculino y lo femenino, desafía las categorías binarias que sostienen el orden social.
La transfiguración sexual de la Bruja no es por cierto voluntaria y no hay indicios en toda la novela de que esta discurra como una liberación. Por el contrario, es impuesta por una autoridad externa.
Pero no es nada más la Bruja quien experimenta la plasticidad de la identidad sexual. Todo el pueblo, de una u otra manera se mueve en las tensiones sexuales asignadas por otros. La mayoría de las mujeres que nos presenta Melchor son prostitutas, los machos son “chotos”, y el travestido ha sido hechura de otro. Por lo tanto no podemos forzar la historia y hacerla entrar en una interpretación que privilegie el significado y el significante de las sexualidades disidentes. Efectivamente no es una novela queer, ni siquiera podría decirse que la perspectiva de la autora en torno al género busca la reivindicación o la crítica de las éticas sexuales, heteronormativas ni divergentes. Fieles a la estructura de la novela, lo que se nos cuenta no es otra cosa que la historia de la violencia que se manifiesta en su forma pasiva como resignación o en su modo activo con el femicidio, el homicidio y la violación. Todo nos remite a escarbar en la metáfora de la frontera, donde las identidades son difusas porque están en tránsito.
No podríamos dejar de mencionar que este tránsito, en cualquiera de sus direcciones, desemboca en la existencia bestial, monstruosa, grotesca.
La Bruja, ser difuso donde la Bruja-Madre y la Bruja-Chica se diluyen, donde el macho y la hembra se fusionan, termina encarnando un animal. Tal vez esto es lo que Fernanda Melchor quiere decirnos: en el fondo de nuestra existencia mora lo bestial, y la frontera no es más que el último resquicio que tenemos para mantenerlo en su gruta. Pero la frontera no es tierra firme, sino un surco vaciado por la fuerza de los pasos que nos hunde, liberando la animalidad. A fin de cuentas los animales son para la hechicería, mitología y las leyendas, los mensajeros de lo divino y lo demoníaco. Es aquí donde Melchor logra condensar la fuerza de su prosa que también modula y se pasea por un habla salvaje que tiene para nosotros el extraño don de la belleza poética. Por eso, el personaje de la Bruja, si bien es objeto de violencia y persecución por su carácter ambigüo (hombre/mujer, humano/demonio), se posiciona como una figura de la resistencia: al no encajar en las categorías normativas, desestabiliza las jerarquías de género y poder, revelando su arbitrariedad y fragilidad. La Bruja no es nada más víctima de la exclusión, sino un agente que corroe el sistema que la rechaza. Su cuerpo y sus prácticas son fronteras simbólicas que desestabilizan la normatividad. Por eso, Fernanda Melchor nos presenta una frontera que no es límite estático, sino ese espacio dinámico de interpelación y posibilidad: un espacio de transformación que desborda el margen. La Bruja que termina convirtiéndose en un ave monstruosa: “un animal enorme que (…) posaba sobre las ramas de los árboles a mirar con ojos colorados a la gente que pasaba debajo, con ganas de abrir el pico y hablarles”, parece advertirnos algo. Pareciera que con su muerte la Bruja ejecuta un acto final que la ubica por encima de todos los demás y de esa sombra espectral que fue en vida, trascendió a una forma magnánima que vuela en círculos sobre el pueblo, para permanecer en la espesura del paisaje como esa peste que se respira dentro de la casa y se niega a disolverse.
A modo de conclusión
Un huracán nace cuando se combinan las temperaturas oceánicas cálidas con la ausencia de lo que se conoce como cizalladura del viento, lo que redunda en cambios de velocidad y dirección de vientos en diferentes alturas de la atmósfera. Ese fluir: ir y venir del aire húmedo y caliente, es la energía de un ciclón: una fuerza que concentra otras fuerzas para arrastrar a su paso todo cuanto está a su alrededor. Se diría que un huracán se impone y desbarata a su paso lo que hay. El resultado es la ruina pero la ruina es la virtud de lo que resistió.
El título de la novela de Fernanda Melchor tiene una intencionalidad metapoética: el huracán como acontecimiento consustancial a la frontera. Hecho de elementos antitéticos, este fenómeno borra y reescribe la existencia misma, para nombrar la fuerza telúrica que hay en toda forma de vivencia o supervivencia. Para ello nuestra autora bebe del antagonismo social que impide un cuerpo único y libre de violencia, para hacer suya esa experiencia e hilar historias que nos muestra, imitando el bordado tribal, una verdad.
Fernanda Melchor no es una autora que encaje en el estereotipo de las narradoras del siglo XXI, está más cerca de los Cronistas de Indias que otorgaron al testimonio de la pequeña historia una dignidad estética trascendental. Como el modelo del narrador de Benjamin, Melchor se exime de las explicaciones: su tarea es contarnos cómo se entrelazan los destinos terrenales. Quizás por esto, la muerte, para Benjamin y para Melchor, es una autoridad en el relato, porque sanciona, le imprime un propósito de durabilidad a cada vida vivida en las fronteras que cada uno va construyendo.
Referencias
Butler, Judith. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós, 2007.
Melchor, Fernanda (2017). Temporada de huracanes. Literatura Random House.
Peralta, J. (2015). Escrituras disidentes: algunas propuestas teóricas. 19–27. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/116000/CONICET_Digital_Nro.6d09994e-98eb-4210-b9fc-ccc90ef18d53_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y. 19-27.
Zavala, Iris (1996). Escribir desde la frontera. Proyecto Ensayo Hispánico. Recuperado el 18 de enero de 2025. https://www.ensayistas.org/critica/teoria/debates/iris-zavala.htm