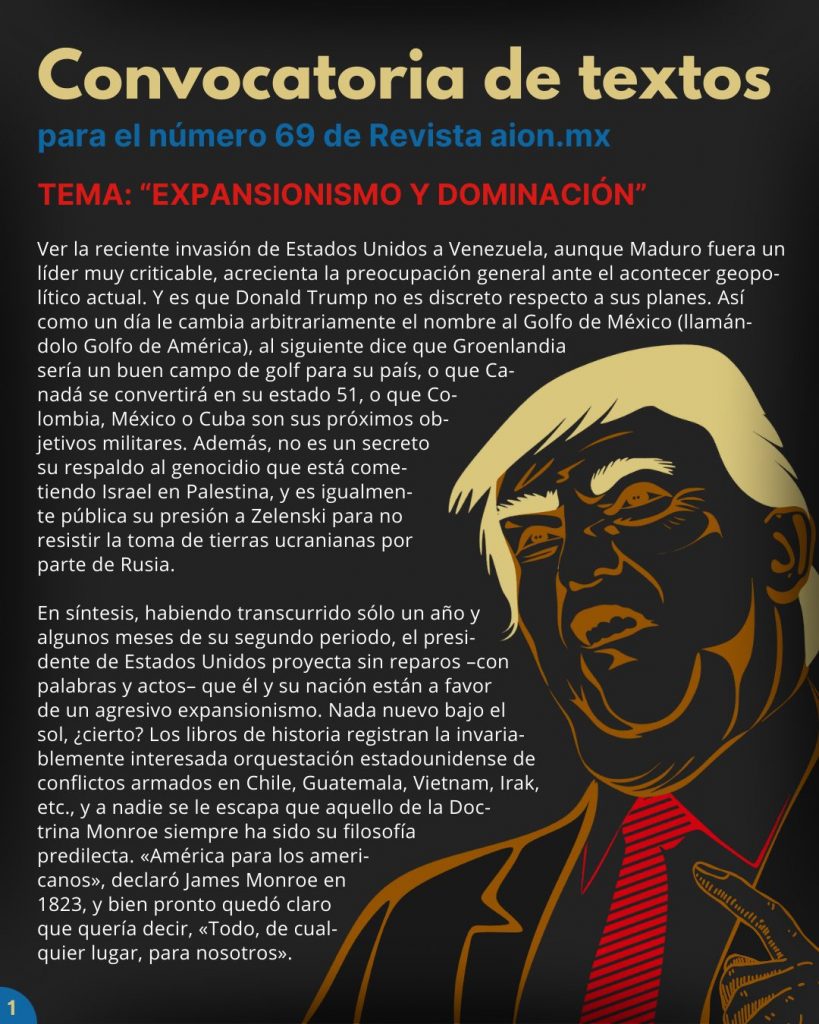Una historia de Shinigamis en la Ciudad de México

Fanfic inspirado en Death Note y Bleach.
I
Subió el último brazo del árbol hasta quedar en lo alto. Montado en la rama más gruesa comenzó por atar la cuerda, haciendo nudos desordenados, pero fuertes; la decisión estaba tomada; en el bolsillo de su pantalón, una nota rápida en la que daba a conocer la causa de su suicidio. Las sombras de la noche le abrazaron, lo mismo que un último pensamiento adherido a él que no se podía quitar; sí, la imagen de su padrastro sometiéndolos, cuando él y su hermana eran niños, a innumerables humillaciones. Ese fue su último pensamiento; saltó desde lo alto, colgado a la soga y…
Una risa hueca y resonante se escuchó, vibrando en el aire denso y cargado. Toto, tendido en el suelo, aún aferraba un soplo de vida, un tenue hilo que lo mantenía anclado a la existencia. La uña del Shinigami, una garra afilada y oscura, rasgó la cuerda que lo sujetaba, y Toto se precipitó al suelo sufriendo golpes severos que le sacudieron el cuerpo hasta lo más profundo. Sin embargo, milagrosamente, ahí estaba, con vida.
Entonces, entre el dolor punzante y la neblina que empañaba su visión, Toto pudo verlo con claridad. La criatura se alzaba imponente, superando con creces los dos metros de altura, proyectando una sombra ominosa sobre el maltrecho humano. Su piel, de un pálido enfermizo y extremo, era rugosa y llena de imperfecciones, como si hubiera sido tallada en piedra erosionada. Los ojos, desorbitados y saltones, brillaban con una intensidad antinatural, fijos en él con una mirada que parecía atravesar su propia alma. Una sensación helada recorrió la espina dorsal de Toto, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del ambiente, sino con la presencia abrumadora de la muerte encarnada. La impactante visión del Shinigami hizo que Toto, por un instante, olvidara su dolor, sumido en un terror primitivo que, sin embargo, no se comparaba con lo que había vivido de niño.
—¿Quién eres y por qué me salvaste de la muerte? —preguntó débilmente Toto, con la voz en un susurro. La figura imponente que se cernía sobre él emanaba una presencia inquietante, pero a la vez, una extraña sensación de alivio. Su cuerpo magullado y dolorido apenas le permitía moverse, y cada respiración era una punzada aguda. Había estado tan cerca del final, podía sentir el frío abrazo de la nada; empero, aquí estaba, con un ser misterioso ante sus ojos.
—¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy un Shinigami, un mensajero de la muerte! —contestó, su voz retumbando como un trueno distante, cargada de una diversión macabra. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, Toto pudo distinguir los ojos del Shinigami, dos puntos brillantes que parecían contener la inmensidad del cosmos y la frialdad de mil inviernos. Sostenía un cuaderno en la mano, cubierto de un forro de piel oscura y felposa en donde destacaba un grabado antiquísimo de la lucha entre Amaterasu y Susanoo, los dioses primigenios de tierras niponas.
Toto intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo.
—¿El mensajero de la muerte? Entonces, ¿por qué…? —su pregunta se quedó en el aire, incompleta, mientras intentaba procesar la situación. ¿Un Shinigami, un ser que se lleva las almas, lo había salvado? La paradoja era abrumadora, y su mente, aún nublada por el trauma y el dolor, luchaba por encontrarle sentido. Había escuchado historias, por supuesto, viejas leyendas susurradas al anochecer, o vistas en los animes que solía mirar en su infancia; pero nunca imaginó que tales seres fueran reales, y mucho menos que uno interviniera en su destino. El Shinigami lo observó con una mirada indescifrable, una mezcla de curiosidad y desapego, como si la vida y la muerte de los mortales fueran meros espectáculos para su entretenimiento. El viento silbaba a su alrededor, llevando consigo el eco de las almas perdidas, un recordatorio constante del dominio de la entidad.
—¡Levántate, Toto!, te acompaño a tu casa, me ha dado un hambre voraz y dejaste frutas en la mesa —dijo el Shinigami, mientras acomodaba su libreta en su gabardina larga y vieja—. Pero, anda dime por qué elegir un parque para morir en lugar de hacerlo en la comodidad del hogar. Por estos rumbos pasarías un rato por desconocido, aunque eso sí, pronto encontrarían tu cadáver. ¡Te gusta llamar la atención!, eso veo.
Toto asimilaba poco a poco la terrorífica compañía. Se espabiló y preguntó cómo es que conocía su nombre.
—Nosotros, los Shinigamis, conocemos todo de los seres humanos, incluso antes de que nazcan y después de que mueren. No somos sus verdugos, la verdad es que, nos nutrimos de ustedes. Ahora mismo, me nutro de tus miedos y desesperación; yo estoy ahora contigo porque llevo mucho tiempo aburrido, andando en los kofun, jugando con las piedras preciosas, coronas y espejos de los que algún día anduvieron en esta tierra. Mi nombre es Haniwa.
»Tu país me complace, Toto. México es vasto y ancestral; hace eones que vagamos por aquí. Algunos de nosotros hemos permanecido por siglos, acompañando a Mictlantecuhtli en las incontables batallas que han tenido lugar en esta tierra. En estos tiempos de caos e ingobernabilidad, el juego de la guerra nos provee de alimento: las almas que abandonan la carne de los humanos. Aun así, no nos dejamos ver, a menos que encontremos potencial en uno de los tuyos; considérate afortunado, pues me puedes ver sin haber cruzado aún las puertas de la muerte.
Mientras Haniwa conversaba con Toto, no dejó de explorar cada rincón de la casa. Se detuvo varias veces frente a las pinturas colgadas en la pared, mordiendo una manzana. Sin que Toto lo notara, el Shinigami dejó en la mesa el cuaderno que traía consigo y desapareció al instante, justo cuando tocaron a la puerta.
Toto se asomó por la mirilla y vio que era su casera. Abrió, y ella, sin saludar, pasó y le entregó un ultimátum de desalojo.
—¡Tienes que irte ya! —gritó, y salió azotando la puerta.
—¡Puta madre! Me iré al pinche infierno. ¡Vamos, Hani… no sé qué! ¡Aparece, llévame contigo! ¿Para qué me salvas de morir? Era mi decisión. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Nunca regresaré a la casa de mi madre! Mil veces muerto…
En la mente de Toto, la sombra de la autodestrucción resurgió con una intensidad abrumadora, una tentación paranoica que prometía el cese de su interminable sufrimiento. Se preguntó si la aparición del Shinigami no había sido más que un espejismo onírico, una proyección de su anhelo por encontrar el valor que le permitiera confrontar no solo a su padrastro, sino también a su propia madre. De ella, detestaba con amargura su cobardía inquebrantable, la pasividad con la que permitía que el paria indecente y borracho de su “marido” dictara las normas de su existencia. Una codependencia enfermiza los unía, un lazo tóxico que asfixiaba cualquier atisbo de dignidad en el hogar. Toto sentía el peso de la desesperación, la sensación de estar atrapado en un ciclo de humillación y abandono, y la idea de escapar de todo aquello, incluso a través del abismo, se presentaba como una liberación, un último recurso ante la insoportable realidad.
Dio un golpe en la pared y se sentó frente a la mesa; entonces lo vio; ahí estaba el cuaderno con el extraño dibujo de dioses antiguos. Sus hojas, de color negro, servían de un fondo espectral a las letras de color blanco ahuesado. Se atrevió a abrirlo, y lo que encontró dentro fue un testimonio de un poder antiguo y aterrador. Al principio, solo vio una serie de símbolos intrincados que reconoció como caracteres japoneses arcaicos. Sin embargo, a medida que los segundos pasaban, una metamorfosis asombrosa tuvo lugar ante sus ojos: los kanji se retorcieron y se transformaron, revelando una escritura familiar, castellanizada. Fue así como, letra por letra, desentrañó los secretos contenidos en las páginas envejecidas de ese cuaderno, y al hacerlo, una comprensión profunda del propio Haniwa y de la naturaleza de los Shinigami se grabó en su mente.
“El Cuaderno de la Muerte”, decía el texto con una frialdad impersonal que helaba la sangre, “no es meramente un objeto inanimado, sino el eje mismo del poder Shinigami; un artefacto sobrenatural imbricado con el tejido de la vida y la muerte. Confía a su poseedor la facultad ineludible de dictar el final de una existencia con la simple acción de consignar el nombre de la víctima en sus páginas. Este acto, lejos de ser un capricho aleatorio, se ejecuta con una finalidad calculada, impulsada por la necesidad de prolongar la propia existencia del Shinigami o por un interés lúdico en la intervención en el mundo humano, observando las ramificaciones y el caos que sus decisiones provocan.”
Sin embargo, el poder del cuaderno no era absoluto, y el manuscrito detallaba las complejas restricciones impuestas a su uso: “La aplicación de este cuaderno”, continuaba el texto, “está sujeta a un compendio de reglas estrictas y limitaciones intrínsecas, impidiendo así que los Shinigami ejerzan su voluntad de manera completamente arbitraria y descontrolada. Estas directrices, forjadas por la propia esencia del universo, garantizan la preservación de un orden fundamental dentro del inmenso y delicado sistema de la vida y la muerte. A pesar de ello, es un placer constante para los Shinigami observar las consecuencias y las intrincadas redes de causalidad que sus acciones tejen en el plano existencial de los mortales. Su rasgo distintivo, el desapego emocional y una perspectiva amoral ante la dualidad de la vida y la muerte, les permite ejecutar su propósito sin la carga del remordimiento o la culpa, trascendiendo las preocupaciones éticas que limitan a los seres humanos.” El cuaderno se presentaba no solo como una herramienta de poder, sino como un reflejo de la fría e implacable lógica del universo Shinigami, un plano donde la vida y la muerte eran meras fichas en un juego eterno y desapasionado.
Los kanjis danzaban a lo largo de la lectura, revelando capas más profundas de un universo donde la vida y la muerte se entrelazan de maneras inimaginables. A medida que las palabras se manifestaban, emergían detalles sobre un pacto que desafía la percepción misma de la existencia. Se hablaba de un trato ominoso, una oferta tentadora para aquellos que han tenido la fortuna o la maldición de poseer “El cuaderno de la muerte”.
Si un ser humano, con el cuaderno en su poder, decide forjar este pacto con un Shinigami, se ve obligado a hacer un sacrificio monumental: entregar la mitad de lo que le resta de vida. A cambio de esta ofrenda inmensa, el humano obtiene los ojos del Shinigami, una habilidad que le confiere la visión para discernir el tiempo de vida y la fecha exacta de la muerte de cualquier individuo que observe. Así, este poder no es gratuito. Llega con un costo inmenso, acelerando el propio destino del pactante y precipitándolo hacia un final que antes parecía distante. Este intercambio subraya la naturaleza dual de los Shinigamis: son tanto los guardianes implacables de la muerte, quienes rigen su flujo inexorable, como comerciantes astutos de habilidades sobrenaturales, que fijan precios exorbitantes por sus dones. Su existencia se teje en el tapiz de la moralidad, difuminando las líneas entre el bien y el mal, la bendición y la maldición…
Las letras se detuvieron, volviendo a su estado normal. Una carcajada resonó en la habitación; era Haniwa, quien, en tono burlón, le preguntó a Toto si había leído “El Cuaderno de la Muerte”. Toto respondió que sí, y que le interesaba.
—Necesito que me expliques cómo funciona porque tengo algo pendiente —dijo.
—¡Ja, ja, ja! ¡Qué ansioso resultaste, pequeño! Para empezar, el cuaderno es mío y, a menos que negociemos, no te lo prestaré… A ver, ¿qué me puedes dar? Estás más roto que un calcetín de mendigo. Necesito lo que te resta de vida y la de aquellos a quienes mates —dijo Haniwa.
Toto respondió:
—¡Ja! Yo solo quiero la vida de mi padrastro, ¿entiendes? Solo eso. Quiero que muera, pero que antes sufra todo lo que me hizo sufrir cuando era niño.
—Las reglas no son así —contestó el Shinigami—. Antes te puedes divertir conmigo. ¡Vamos!, ¿a quién le quisieras joder la vida? ¿A la casera? Ja, ja, ja.
—¿Qué te pasa? Solo cobra lo justo, no es mala persona. En todo caso, quisiera romperle la existencia a mucha gente que veo en las noticias. Dime, vamos, dime cómo le hago —dijo Toto.
—Bien, entonces, hay una forma. Primero, tienes que ver el rostro de la persona y grabarla perfectamente en tu mente; luego, anota su nombre completo, la ciudad donde vive, la fecha en que quieres que muera y la forma en que va a morir (entre más cruel, más vida para mí, y eso te suma recompensas para que logres tus planes). ¿Cómo ves? ¿Estás dispuesto, mi querido Toto? —explicó Haniwa.
—La sociedad mexicana ha sido sacudida por la trágica muerte de Fernandito, un niño de cinco años, hijo de una madre de escasos recursos y con problemas cognitivos. El menor fue tomado como garantía por tres usureros, Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, todos residentes de Chimalhuacán, a quienes la madre adeudaba mil pesos. Se ha revelado que el niño fue brutalmente golpeado y privado de alimento antes de su muerte. ¡Haniwa! Deseo acabar con estos tres individuos, pero sus nombres no aparecen en las noticias. ¿Qué puedo hacer?
—¡Ja! Los gobiernos saben cómo operamos los Shinigamis desde hace tiempo, pero para nosotros no hay imposibles. Esta madrugada iremos a su casa. Sé dónde viven.
—¿Y no conoces sus apellidos?
—Los conozco, pero tienes que aprender que no todo te lo daré en bandeja de plata. Te servirá de mucho la visita.
Ahí mismo, en aquella húmeda morada, donde la mugre se aferraba a cada rincón como un espectro, Toto se encontró de pie frente a la galería de retratos. Los ojos inexpresivos de los asesinos, inmortalizados en el lienzo, parecían seguir cada uno de sus movimientos, juzgándolo en silencio. Sintió miedo, pero su determinación era inquebrantable.
Con mano temblorosa, pero firme, abrió el antiguo y encuadernado en cuero negro libro de la muerte. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, escribían historias de destinos sellados y vidas truncadas. El olor a moho y a muerte se elevaba desde sus profundidades, pero Toto lo ignoró, concentrado en su tarea.
Uno a uno, con una caligrafía que parecía grabada en piedra, escribió los tres nombres. Cada trazo era un peso que caía sobre su alma, una sentencia irrevocable. Luego, con precisión, añadió la hora exacta y la causa premonitoria de lo que sería su fallecimiento. No habría escape, no habría redención.
Pero la muerte, para ellos, no sería un alivio inmediato. Antes, debían saborear la amargura de la agonía, experimentar el sufrimiento que habían infligido a Fernandito. Debían purgar sus pecados en un tormento lento y doloroso, un castigo que Toto, en su retorcida justicia, consideraba merecido. El libro de la muerte estaba sellado, y con él, el destino de aquellos que habían hecho el mal. La venganza de Toto apenas comenzaba.
Caían, uno tras otro, las víctimas de una justicia brutal e invisible. Escenas de muertes violentas e indescriptibles se sucedían con una aterradora regularidad, dejando a su paso un rastro de horror y desconcierto. Parecía que una sombra se cernía sobre el mundo, una entidad implacable que terminaba con aquellos que habían sembrado el mal en vida. El Shinigami, una figura espectral de poder inmenso, y su impasible compañero mortal, jugaban a ser dioses, decidiendo quién vivía y quién moría, impartiendo un castigo que escapaba a la ley humana.
La muerte de Dolores Pánfilo García, una anciana solitaria, fue particularmente grotesca y llamó la atención de muchos. Devorada por sus propios gatos en la penumbra de su hogar, sus gritos de dolor aún resonaban en el aire un largo tiempo después de que su último aliento se extinguiera. Cuando las autoridades finalmente irrumpieron en su residencia, el horror se reveló en toda su magnitud: decenas de cráneos de perros y gatos, macabros trofeos, escondidos entre trebejos y montones de basura; un testimonio silencioso de una crueldad inimaginable.
Mientras tanto, en la desolación de su celda, El Caníbal de Atizapán, un hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de depravación, permanecía en silencio. Con la cabeza rapada y su biblia desgastada en la mano, un estertor doloroso recorrió su estómago. Burbujeaba y una necesidad imperiosa de defecar lo invadió, pero su cuerpo no respondía. Cuando llegó la noche, Andrés Medoza seguía sobre la fría taza de cemento, pujando con cada vez menos fuerza. La sangre comenzaba a manchar la superficie, un goteo constante que señalaba un desenlace inminente. Toto, la entidad que orquestaba esta macabra danza de la muerte, había escrito la hora exacta de su partida en un cuaderno, pero la agonía se prolongaría: un castigo que trascendía al tiempo. La profecía sería explícita: al final, escupiría los restos de sus víctimas por todos sus orificios; un acto de purga, un adiós asqueroso y justo.
Cansado, pero satisfecho, Toto había redefinido por completo su existencia. Los ocasionales robos a aquellos a quienes les arrebataba la vida le habían permitido no solo solventar el alquiler, sino también establecer una cómoda cohabitación con su enigmático huésped. Nunca fue un hombre de grandes amistades, aunque sí de romances pasajeros que llenaban sus noches. Todo ello, cada detalle de su nueva vida, lo compartía con Haniwa, quien respondía con una risa estridente y frases crípticas que resonaban como sentencias de un futuro incierto. ¿Descifrar el verdadero significado de las palabras del Shinigami? Una tarea imposible. Toto se había forjado una realidad en la que la vida sin Haniwa era sencillamente inconcebible. ¿Se había enamorado de aquel ser sobrenatural, de aquel ángel proveniente de mundos ignotos? La pregunta flotaba en el aire, sin una respuesta clara, pero con el peso de una verdad latente.
Para un adolescente, el tiempo se estira y se contrae de maneras incomprensibles. Lo que para Toto fueron meses, cargados de experiencias y emociones, para el Shinigami no fue más que un parpadeo, un instante sin trascendencia. Haniwa no había forjado ningún lazo de afecto, ningún vínculo emocional que lo atara a su joven compañero. Por ello, y sin que Toto tuviera la menor idea, Haniwa jugaba con el destino de los protagonistas de esta historia, moviendo hilos invisibles que entrelazaban sus vidas de formas que ninguno de ellos podía prever. La balanza del destino se inclinaba, silenciosa e implacable, mientras Toto se adentraba cada vez más en un laberinto de sentimientos y dependencias, ajeno al juego cósmico en el que se había convertido su existencia.
No muy lejos de allí, en una colonia al poniente de la ciudad, vivía la madre de Toto con Fabián, el padrastro, y sus dos hermanas, Perla y Felicia. La vida seguía siendo una carga pesada para esa familia, una ratonera sin salida de la que parecía imposible escapar. Era una existencia miserable, impregnada del hedor a orines y la constante punzada del hambre, donde el futuro se había estancado en el vertedero de la esquina: un lugar sucio y olvidado en el cual Fabián –“ese maldito hijo de puta”, como Toto lo llamaba con el ceño fruncido y los puños apretados– solía deshacerse de una que otra víctima.
La obsesión de Toto con la venganza había crecido hasta consumir cada fibra de su ser. Finalmente, encontró la dirección que tanto buscaba: la guarida de su padrastro.
—¡Aquí vive! —gritó eufórico, con el rostro contorsionado por una mezcla de rabia y triunfo, mientras intentaba abrazar al Shinigami que lo acompañaba—. Tengo que matarlo, tengo que hacerlo. Escribiré su nombre y prolongaré su suplicio… Haniwa, dime, ¿qué se te ocurre? ¿Haniwa? ¿En dónde estás? —su voz, al principio un rugido, se desvaneció en un susurro cargado de pánico al darse cuenta de que estaba solo.
Por más que lo buscó, Toto no encontró a Haniwa. La desesperación comenzó a roerle por dentro. Regresó a casa, la esperanza menguante con cada paso, esperando que el Shinigami hubiera aparecido por allí, pero no. Lo más preocupante fue que el Cuaderno de la Muerte, la herramienta definitiva para su venganza, había desaparecido con él. El miedo se apoderó de Toto. Sin Haniwa y sin el Cuaderno, ¿cómo podría ejecutar su plan? La incertidumbre lo carcomía, dejándolo más vulnerable que nunca en su búsqueda de justicia.
II
—Así que te gusta este vertedero, ¿verdad Fabián? —dijo el Shinigami Haniwa mientras mostraba su cuaderno de la muerte y esbozaba una espeluznante sonrisa que le partía el rostro. Sus ojos, dos ascuas rojas, brillaban con una malicia ancestral, observando cada temblor en el cuerpo de Fabián. El aire a su alrededor se volvió denso y frío, impregnado con el aroma metálico de la desesperación. Fabián, paralizado por el miedo, solo pudo asentir lentamente, con la boca seca y el corazón latiéndole como un tambor desbocado en su pecho. Sabía lo que significaba la presencia de un Shinigami, y más aún, lo que implicaba ese cuaderno. Su mente luchaba por procesar cómo había llegado a esta situación, cómo su vida, antes tan mundana y predecible, se había retorcido hasta este punto sin retorno.
»Solo estoy aquí para negociar, y te aseguro que lo que busco es algo que tú posees, algo invaluable en este juego del destino. No somos tan distintos, tú y yo, aunque nuestras funciones nos dicten caminos aparentemente opuestos. La única y crucial diferencia radica en que yo soy el portador del cuaderno de la muerte, del ciclo de la vida, el que vela por su orden y su perpetuación. Tú, en cambio, con tu vileza humana, eres el desorden, la anomalía que rompe la armonía de la existencia. Sé de alguien que te está buscando, alguien cuya existencia se entrelaza con la mía de una manera inquebrantable, pero también contigo, porque todo el daño que le proferiste siendo niño alimentó su vida para que yo pudiera devorarla ahora. Él es mío, y su regreso a mi lado es tan inevitable como el paso del tiempo, tan cercano como el parpadeo de un ojo, un simple suspiro en la vastedad de la eternidad. Pero para lograrlo, necesito de tu ayuda; una asistencia que, aunque te parezca insignificante, es vital para restaurar el equilibrio. Por eso, te ofrezco un trato: te presto mi cuaderno, mi preciado artefacto que contiene el poder de la vida y la muerte, durante 24 horas, un breve lapso en el tiempo de los humanos. Con él, podrás llevármelo hasta las mismísimas puertas del Infierno, ese abismo donde reside mi territorio, donde la vida y la muerte se funden en una danza eterna. Piensa en ello: una simple colaboración para un objetivo mayor; un intercambio de favores que podría cambiar tu destino.
Héctor “Toto” Vázquez Reyes falleció el 22 de agosto de 2025 en la Ciudad de México. Su muerte ocurrió a causa de un linchamiento por una turba enfurecida que lo confundió con un individuo llamado Fabián.
Un instante después, en las profundidades abisales del Infierno, donde las almas condenadas gritan en una agonía eterna y el aire huele a azufre y desesperación, dos seres inmortales se enfrentaban. Haniwa, con una sonrisa malévola y ojos que brillaban con un fuego infernal, extendió una mano huesuda hacia su oponente, a un recién nacido Shinigami.
—Te regalo mis ojos —dijo con voz gutural, que resonaba en las cavernas infernales—. Ahora son tuyos.
El otro, un Shinigami joven, de mirada fría y serena, no mostró ni un ápice de miedo. Sus ojos, profundos como el vacío, observaban sin parpadear la ofrenda macabra.
—Con ellos jugaré, te lo prometo —respondió el Shinigami, una promesa teñida de una crueldad helada—. Haré que exploten mientras te veo morir.
Una carcajada estridente y maníaca llenó el aire, resonando en las paredes rocosas del Infierno.
—¡Ja, ja, ja! ¡Los Shinigamis somos inmortales! —gritó Haniwa, con voz llena de orgullo desmedido y arrogancia ancestral.
El Shinigami, sin embargo, no se inmutó. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos danzaba una chispa de desafío, una advertencia silenciosa.
—No estés tan seguro —replicó apagadamente, pero con la voz cargada de una amenaza que prometía un destino más allá de la inmortalidad.