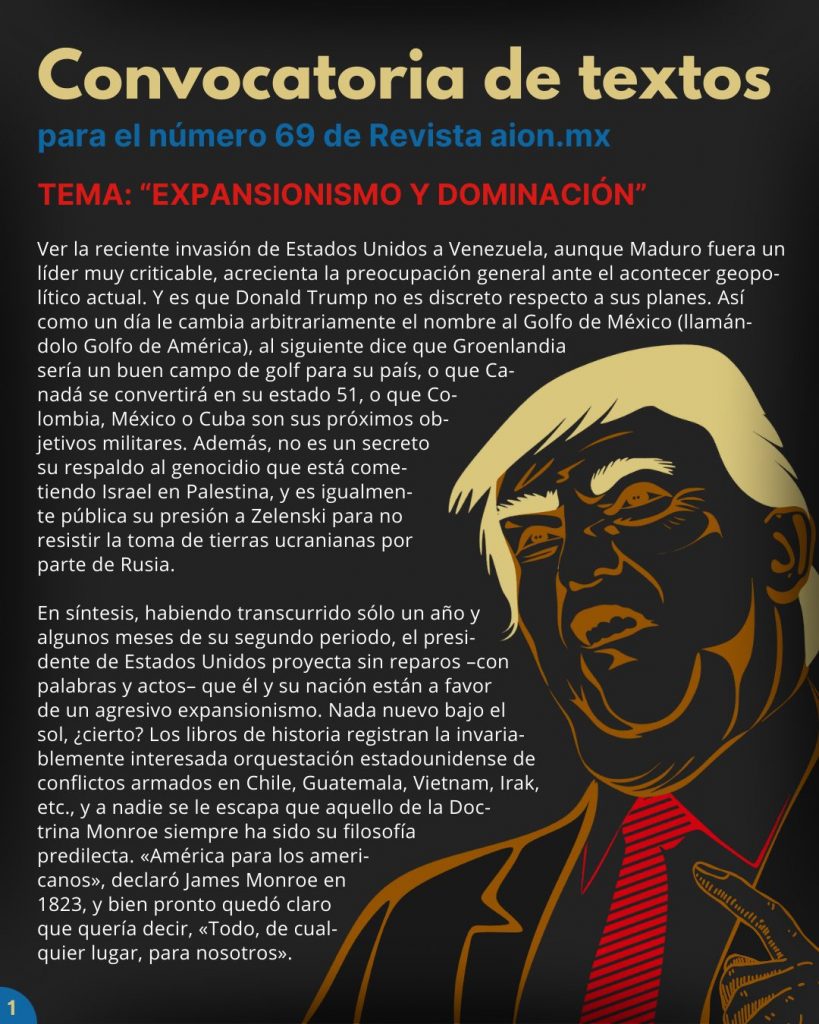Análisis de la novela distópica “Un mundo feliz”, de Aldous Huxley

Distopías del Siglo XX – Realidades del Siglo XXI (Parte 2)
Resumen de Un mundo feliz (contiene spoilers)
Un mundo feliz es una de las obras fundacionales del imaginario distópico del siglo XX. Escrita en 1932 por Aldous Huxley, anticipa con asombrosa lucidez muchas de las preocupaciones contemporáneas sobre el control social, la ingeniería genética, la manipulación emocional y la deshumanización bajo la apariencia de una civilización avanzada. A diferencia de otras distopías que se centran en la represión violenta del Estado, Huxley propone una visión aún más inquietante: una sociedad que ha abolido el sufrimiento, la duda y la rebeldía, no por medio del castigo, sino por la administración meticulosa del placer, la distracción y la conformidad.
La novela transcurre en un futuro lejano, en el año 632 después de Ford, una cronología simbólica que reemplaza el calendario cristiano por la era del consumo masivo, en homenaje a Henry Ford y su modelo de producción en serie. En este mundo, la humanidad ha sido reorganizada en una estructura rígida de castas biológicas: Alfas, Betas, Gammas, Deltas y Epsilones. Cada casta es creada artificialmente mediante manipulación genética y condicionamiento embrionario, con el objetivo de ocupar un lugar determinado en la jerarquía social. Los Alfas, inteligentes y físicamente privilegiados, están destinados a gobernar; los Epsilones, atrofiados deliberadamente, cumplen funciones mecánicas y serviles. La educación, en el sentido clásico, ha sido sustituida por un proceso de hipnopedia: repetición de consignas durante el sueño para moldear convicciones sin reflexión.
Uno de los elementos distópicos más potentes del libro es precisamente este sistema de ingeniería humana que elimina el libre albedrío desde el nacimiento. No se trata de adoctrinamiento posterior, sino de diseño premeditado de seres funcionales, adaptados a su rol sin posibilidad de desviación. La biología se convierte en política, y la genética, en ideología. No hay lucha de clases porque las clases no son producto del azar o del conflicto, sino de una planificación técnica. Lo más perturbador es que los individuos, lejos de sufrir su posición, la desean con fervor. La opresión se disfraza de satisfacción.
Otro componente central de esta distopía es la abolición del dolor, el conflicto y la soledad mediante el uso del soma, una droga de efectos placenteros y sin resaca, distribuida gratuitamente por el Estado. El soma es la herramienta clave del sistema: una válvula de escape que neutraliza cualquier angustia existencial, duda filosófica o malestar emocional. No hay necesidad de represión violenta si se puede suprimir el sufrimiento de raíz. El placer constante, dosificado y regulado, se convierte en la forma más eficaz de control. El consumo no es solo económico, sino también espiritual: se consume para no pensar, para no recordar, para no desear otra cosa.
La sexualidad ha sido despojada de todo lazo afectivo. El amor monógamo y la maternidad han sido eliminados. Las relaciones sexuales son promovidas desde la infancia como un acto recreativo, sin compromiso ni profundidad. “Todos pertenecen a todos” es uno de los lemas fundamentales. La familia ha sido erradicada; la palabra “madre” es obscena. La reproducción natural ha sido reemplazada por laboratorios que gestan embriones según las necesidades del mercado laboral. Es una sexualidad sin deseo, sin transgresión, sin intimidad. La libertad corporal se transforma en una obligación impersonal.
En este contexto aparece Bernard Marx, un Alfa físicamente débil y psicológicamente inseguro que comienza a sentir un malestar difuso frente al mundo que lo rodea. Bernard representa la primera fisura en el sistema: no una rebelión consciente, sino una incomodidad inexplicable. Su encuentro con Lenina, una Beta que encarna perfectamente los valores del sistema, intensifica esta tensión. Juntos viajan a una “reserva salvaje”, un territorio donde aún existen humanos que viven fuera del orden establecido, con religión, envejecimiento y familia. Allí conocen a John, el “salvaje”, hijo de una mujer de la civilización que quedó varada en la reserva.
John es el personaje más complejo de la novela. Educado con los mitos del mundo antiguo —especialmente con las obras de Shakespeare—, representa una visión alternativa de la humanidad: aquella que valora la pasión, el sufrimiento, la belleza y la libertad. Cuando es llevado a Londres, su choque con la civilización es radical. No comprende cómo las personas pueden vivir sin dolor ni sentido, cómo pueden renunciar a la verdad a cambio de bienestar. Su sola presencia desestabiliza el sistema, no por rebelión directa, sino por lo que representa: la posibilidad de una vida distinta.
El punto culminante del conflicto ocurre en el diálogo entre John y Mustafá Mond, uno de los Controladores Mundiales. Allí se explicita la filosofía del sistema: la estabilidad ha sido lograda al precio de la libertad, la belleza, la religión y la individualidad. El Estado ha suprimido el arte profundo, la ciencia peligrosa y la espiritualidad porque todas implican riesgo, incertidumbre y deseo. John exige el derecho al dolor, a la imperfección, a la tragedia. Mond responde que esos derechos no son compatibles con la felicidad social. Este diálogo condensa uno de los dilemas éticos más profundos del pensamiento moderno: ¿preferimos una vida cómoda o una vida auténtica?
La tragedia de John, quien termina aislado y finalmente suicidado por no poder reconciliar su visión con el mundo, cierra la novela con brutalidad. No hay redención, no hay revolución. El orden se mantiene intacto. La crítica de Huxley es feroz: cuando una sociedad elige la comodidad por encima de la verdad, el precio es la humanidad misma. No se trata de una tiranía visible, sino de un acuerdo tácito de renuncia. La libertad ya no es perseguida porque ha dejado de ser deseada.
Elementos distópicos de Un mundo feliz
Todos los elementos que constituyen a una distopía estás presentes en Un mundo feliz: la manipulación biotecnológica como forma de control, la destrucción del sujeto como entidad autónoma, la represión del pensamiento mediante el placer, la eliminación del conflicto por medio de la uniformidad, la abolición de los vínculos profundos y la supresión de toda trascendencia. Pero lo que distingue a esta obra de otras distopías es que el sistema no se impone por la fuerza, sino por el consentimiento. La estabilidad no se logra reprimiendo, sino satisfaciendo. Y en esa satisfacción administrada, el ser humano deja de ser libre sin siquiera notarlo.
Huxley no advierte sobre el futuro mediante el miedo, sino mediante el deseo. Su distopía no es oscura, sino luminosa. Por eso es tan inquietante. Porque no se pregunta qué pasaría si perdiéramos nuestras libertades por la violencia, sino qué pasaría si dejamos de quererlas.
Similitudes y diferencias entre Un mundo feliz (1932) y Nosotros (1924)
Ambas novelas, Nosotros –de Yevgueni Zamiatin– y Un mundo feliz –de Aldous Huxley–, son pilares fundamentales de la literatura distópica del siglo XX. Aunque comparten una serie de elementos estructurales —como el control estatal total, la supresión del individuo y la ingeniería social—, el modo en que estos elementos son imaginados y narrados refleja diferencias profundas en las preocupaciones ideológicas, filosóficas y contextuales de cada autor.
Zamiatin, escribiendo en el contexto de la Revolución Rusa y el ascenso del totalitarismo soviético, imagina una sociedad futura hiperracionalizada, en la que el Estado ha alcanzado una forma de perfección matemática. En Nosotros o We, la distopía se manifiesta como una maquinaria total que regula cada aspecto de la vida de los ciudadanos: sus horarios, sus emociones, sus pensamientos. El Estado, llamado “el Estado Único”, se justifica en nombre de la razón absoluta. Los individuos son números; el protagonista, D-503, no tiene nombre propio. El ideal es la transparencia total: las casas son de cristal, y la privacidad es vista como un vestigio de barbarie. Se eliminan los impulsos irracionales, se suprime el arte libre, y el sexo es regulado mediante cupones y permisos. El castigo es brutal, y el aparato de vigilancia, omnipresente.
Huxley, en cambio, escribe en un contexto diferente: el entre-guerras, la expansión del capitalismo industrial y el auge del consumo de masas. En Un mundo feliz, la distopía no se construye sobre la represión directa, sino sobre la administración del placer. La obediencia no se impone mediante el miedo, sino mediante la satisfacción programada. El Estado Mundial suprime la individualidad por medio de la predestinación biológica y el condicionamiento mental, pero lo hace de manera que los ciudadanos sientan que aman su lugar en el mundo. A diferencia de Nosotros (We), donde el deseo debe ser eliminado por irracional, en Huxley el deseo se manipula y satisface de modo artificial, para que nunca se vuelva peligroso.
Ambas obras comparten los siguientes elementos distópicos:
- Control absoluto del Estado sobre la vida de los individuos.
- Desaparición de la subjetividad y la identidad personal.
- Regulación estricta de la sexualidad.
- Tecnología como herramienta de dominación.
- El sacrificio de la libertad en nombre del orden.
Sin embargo, cada uno de estos elementos es tratado con un matiz diferente.
En Nosotros (We), el control es exterior, explícito y violento. El Estado impone una lógica matemática sobre el caos humano. El aparato de vigilancia es visible, estructural, normado. La represión se realiza mediante castigos públicos, lobotomías, delaciones. En cambio, en Un mundo feliz, el control es interior, implícito, y se basa en la programación del deseo. Las personas no necesitan ser vigiladas porque han sido condicionadas desde el nacimiento a amar su esclavitud. La represión ya no es necesaria: el conflicto ha sido anulado de raíz.
La desaparición del individuo también toma formas distintas. En Nosotros (We), el sujeto es anulado por la homogeneidad numérica. No existen nombres propios, ni privacidad, ni pensamiento autónomo. Todo está regido por una lógica de uniformidad: el yo ha sido abolido en favor del nosotros. En Un mundo feliz, la individualidad es erosionada por el confort. Los humanos son fabricados en serie, adaptados a su rol, condicionados para no desear otra cosa. Aquí el yo no desaparece por opresión, sino por desinterés: nadie quiere ser distinto si ser distinto implica sufrimiento.
Ambas novelas regulan la sexualidad, pero de forma diametralmente opuesta. We el Estado la controla mediante la prohibición y la burocracia; el deseo es peligroso, porque es imprevisible y desafía el orden racional. En Un mundo feliz, la sexualidad es incentivada desde la infancia, pero vaciada de todo contenido afectivo o subversivo. Es una herramienta de integración social, una válvula de distracción. En ambos casos, el resultado es la desarticulación de los vínculos profundos y la desaparición del amor, pero por medios opuestos: por censura en Zamiatin, por hipersexualización impersonal en Huxley.
Respecto a la tecnología como instrumento de dominación, ambas obras reconocen su poder estructurador, pero desde perspectivas distintas. En Nosotros (We), la tecnología aparece como expresión de la racionalidad extrema: todo está cronometrado, cuantificado, vigilado. Las máquinas son extensión del Estado. En Un mundo feliz, la tecnología es biológica, psicológica, farmacológica. Se utiliza para diseñar seres humanos “felices”, para borrar las emociones disfuncionales, para distribuir soma cuando algo falla. La tecnología no castiga, adormece.
En cuanto al conflicto entre orden y libertad, ambas novelas lo ubican como eje central, pero lo desarrollan de maneras distintas. En Nosotros (We), D-503 comienza siendo fiel al sistema y, lentamente, se enfrenta a una disyuntiva trágica al entrar en contacto con una mujer rebelde, I-330, que lo introduce en el mundo del deseo y la imaginación. El conflicto lo transforma, lo quiebra, pero el sistema lo recupera mediante la cirugía del alma: una lobotomía simbólica. En Un mundo feliz, el conflicto lo encarna John, el salvaje, que no pertenece al mundo tecnificado. Él no se rebela desde adentro, sino desde afuera. Es un anacronismo viviente, y su incapacidad de adaptarse lo conduce al suicidio. En ambos casos, la libertad es un anhelo imposible: el sistema gana, no porque sea invencible, sino porque ha neutralizado la voluntad colectiva de resistir.
Finalmente, hay elementos que son propios y únicos de cada obra. En Nosotros (We), la obsesión con la transparencia y la vigilancia total es su rasgo más distintivo: todo está expuesto, todo debe ser visible, incluso las emociones. En Un mundo feliz, lo propio es el gobierno del placer: una distopía luminosa, donde la felicidad está garantizada, pero al precio de la profundidad humana.
En resumen, Nosotros y Un mundo feliz trazan dos caminos distintos hacia la distopía. En Zamiatin, la opresión se justifica en nombre de la razón pura. En Huxley, la sumisión se ofrece como bienestar garantizado. El primero denuncia la brutalidad del totalitarismo emergente; el segundo, la anestesia del hedonismo tecnocrático. Pero ambos coinciden en su diagnóstico final: cuando la libertad se convierte en un problema, la humanidad pierde su sentido más profundo.
Sobre el control social y el fin de la libertad en el mundo actual
En el siglo XXI, la noción de un Estado con capacidad de control absoluto ya no es una abstracción ni una hipótesis de laboratorio político: es una realidad visible, legitimada y, en muchos casos, celebrada en nombre de la eficiencia, la seguridad o el bien común. Este tipo de control no siempre se manifiesta como una dictadura tradicional, sino que muchas veces se expresa a través de democracias formales que han concentrado poder de manera progresiva, disolviendo los mecanismos reales de participación y fiscalización. Gobiernos que legislan por decreto, poderes judiciales cooptados, organismos de control que operan como apéndices del Ejecutivo, y ciudadanos que renuncian a sus derechos a cambio de estabilidad o subsidios, componen un escenario donde el poder se centraliza sin encontrar freno. En varios países de América Latina, por ejemplo, esta concentración se da con la excusa del combate contra el narcotráfico o la inseguridad, generando estados de excepción permanentes. En El Salvador, la suspensión sistemática de garantías constitucionales mediante el “régimen de excepción” ha permitido detenciones masivas sin debido proceso, mientras la población lo respalda en nombre del orden. Casos similares, con distintos matices, se reproducen en Filipinas, India, Hungría o incluso en democracias consolidadas donde el poder ejecutivo ha ampliado su capacidad de intervenir en la vida cotidiana.
El correlato de este control estatal es la progresiva desaparición del individuo como sujeto soberano. En la práctica, esto significa la erosión del pensamiento autónomo, la anulación del disenso y la homogeneización de las conductas. La individualidad se vuelve sospechosa, el pensamiento crítico se degrada a “opinión” y el sujeto es valorizado solo en función de su productividad o capacidad de consumo. En las redes sociales, por ejemplo, se premia la repetición de discursos hegemónicos y se castiga —con aislamiento, cancelación o algoritmos de invisibilización— a quienes proponen puntos de vista que incomodan. Las dinámicas de masas, amplificadas por los medios y las plataformas, generan un efecto de alineación emocional que transforma las convicciones personales en mercancías adaptables al humor de la mayoría. En este contexto, lo que se celebra no es la diferencia, sino la adhesión. Las identidades se construyen a partir de etiquetas prefabricadas, los vínculos humanos se reducen a intercambios funcionales y el espacio interior es colonizado por consignas externas. La subjetividad, en lugar de ser una construcción libre y compleja, es moldeada por discursos dominantes que se infiltran en la educación, la publicidad, el entretenimiento y la política.
Esta transformación subjetiva no sería posible sin el soporte tecnológico que la habilita y la amplifica. En el siglo XXI, la tecnología se ha convertido en una herramienta central de dominación, más por su capacidad de modelar comportamientos que por su potencial de vigilancia directa. Los dispositivos inteligentes, las plataformas digitales, los sistemas de reconocimiento facial, la geolocalización permanente, el uso masivo de datos biométricos y la recopilación de información personal a través de hábitos de navegación, han generado una arquitectura invisible de control. No se trata solo de que los ciudadanos sean observados, sino de que son prefigurados: los algoritmos anticipan sus decisiones, limitan sus posibilidades y diseñan experiencias a medida que refuerzan sus hábitos de consumo, su visión del mundo y su lugar dentro del engranaje social. En China, por ejemplo, el sistema de “crédito social” premia o castiga a los ciudadanos en función de su comportamiento online y offline, estableciendo un régimen de vigilancia total en nombre de la armonía. En Occidente, sin llegar a ese grado de institucionalización, las grandes corporaciones tecnológicas ejercen un poder incluso mayor, pues actúan sin control estatal y a nivel global. Google, Meta, Amazon, Apple y Microsoft no solo gestionan nuestra información: moldean nuestra percepción, nuestras interacciones y hasta nuestras emociones.
El conflicto central entre orden y libertad atraviesa todos estos procesos. En nombre del orden, se justifican medidas que restringen derechos fundamentales; en nombre de la seguridad, se naturaliza la vigilancia; en nombre del bienestar, se acepta la pérdida de privacidad. Este conflicto se hizo particularmente evidente durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de personas aceptaron restricciones drásticas a su movilidad, su vida laboral y sus relaciones personales. Más allá de la urgencia sanitaria, el modo en que se impusieron —sin debates parlamentarios, sin mecanismos de control y sin límites temporales claros— reveló cuán fácilmente puede sacrificarse la libertad cuando el miedo entra en escena. Pero la pandemia no fue un fenómeno aislado. Hoy, el discurso del orden está presente en múltiples escenarios: desde el control migratorio (que justifica detenciones arbitrarias y encierros en condiciones inhumanas), hasta la política criminal (que celebra la represión preventiva), pasando por el control urbano (que privatiza el espacio público y lo somete a lógicas de vigilancia permanente).
La libertad, en este contexto, ya no es presentada como un valor en sí mismo, sino como una amenaza potencial. Quien defiende la autonomía individual es acusado de egoísmo, quien denuncia los abusos del poder es señalado como enemigo del bien común. La lógica binaria —conmigo o contra mí— reemplaza el pensamiento complejo. La tensión entre orden y libertad, que debería ser el núcleo del debate democrático, es clausurada por discursos que apelan al sentido común, al miedo o al deber cívico. Y si bien aún existen resistencias —individuales, colectivas, sociales—, lo cierto es que el equilibrio está inclinado hacia un tipo de orden que ya no necesita justificar su existencia: se impone como evidente, como necesario, como inevitable.
En síntesis, los mecanismos de control que en otro tiempo fueron propios de regímenes totalitarios hoy se reconfiguran bajo formas aceptables o incluso deseadas. No es necesario instaurar dictaduras si los ciudadanos renuncian voluntariamente a su libertad. No hace falta silenciar a los disidentes si el algoritmo los vuelve irrelevantes. El control absoluto del Estado, la desaparición del individuo, la tecnología como forma de dominación y la subordinación de la libertad al orden ya no son amenazas futuras: son componentes activos de la realidad en la que vivimos. Y aunque no siempre se presenten con violencia explícita, sus efectos sobre el sujeto, la democracia y el tejido social son tan profundos como difíciles de revertir.
En el siglo XXI, las formas de control social ya no se ejercen de modo brutal y coercitivo, sino mediante estrategias mucho más sutiles, que apelan al deseo, al placer, al confort y a la evasión emocional. Esta mutación en los mecanismos de dominación no implica una menor eficacia, sino una profundización del control, en la medida en que opera sobre el deseo mismo del sujeto, moldeándolo desde sus primeras experiencias. En este nuevo orden, la alienación no se impone a través del miedo, sino de la satisfacción inmediata, de la gratificación constante y de la promesa de una felicidad sin conflicto. Así se consolidan nuevas formas de sumisión consentida, que atraviesan todos los ámbitos de la vida contemporánea.
Uno de los elementos más potentes en este sentido es la programación del deseo y del placer como forma de control. Las industrias del consumo, la publicidad, el entretenimiento digital y las redes sociales han desarrollado sofisticados mecanismos para modelar los deseos de los individuos, anticiparlos y direccionarlos hacia productos, servicios, estilos de vida y formas de pensar predeterminadas. A través del uso masivo de datos personales, los algoritmos de plataformas como Instagram, TikTok, Amazon o Netflix crean un entorno personalizado donde cada decisión parece libre, pero está profundamente condicionada. Lo que el usuario “elige” es, en realidad, lo que ya fue calculado que querría elegir. La experiencia de placer —ya sea una compra, un video viral o una respuesta afectiva— es construida por ese sistema para reforzar hábitos de consumo y fidelización. El placer deviene así en una herramienta de docilidad: cuanto más satisfecho está el sujeto, menos necesidad tiene de cuestionar el orden que lo produce.
Este dispositivo de control no se impone en la adultez: comienza desde la infancia, mediante formas sistemáticas de condicionamiento y predestinación simbólica y biológica. Aunque ya no se practique la eugenesia como política oficial (al menos no de forma explícita), persisten dispositivos que clasifican, ordenan y definen las trayectorias vitales de las personas desde su nacimiento. El sistema educativo, en su estructura estandarizada y meritocrática, segmenta en función del capital cultural, social y económico de los individuos. Las evaluaciones masivas, las pruebas de rendimiento y los mecanismos de selección temprana no reconocen la diversidad, sino que afirman jerarquías existentes. En muchos países, la escuela pública no tiene como objetivo formar ciudadanos críticos, sino preparar mano de obra funcional al mercado. A su vez, los discursos sobre la genética, la neurodivergencia o la inteligencia emocional tienden a encasillar a los sujetos en categorías fijas desde la niñez, reduciendo sus posibilidades de autonomía y movilidad. Las condiciones sociales heredadas se naturalizan como destino biológico.
En este mismo marco, se produce la supresión —a veces silenciosa, otras explícita— del arte, la filosofía y el pensamiento crítico. La lógica de la eficiencia y la utilidad ha desplazado a aquellas disciplinas que no generan beneficios económicos inmediatos. En numerosas universidades del mundo, las carreras humanísticas pierden financiamiento, sus matrículas disminuyen y son desacreditadas públicamente como “improductivas”. En la educación básica, las horas dedicadas a filosofía, historia, literatura o artes son reemplazadas por talleres de emprendedurismo, programación o habilidades blandas. Este vaciamiento no solo empobrece la formación intelectual de los ciudadanos, sino que limita su capacidad de imaginar otras realidades, de formular preguntas profundas o de resistirse a los discursos dominantes. Incluso dentro del campo artístico, el criterio de valor ha sido reemplazado por el de impacto o viralidad: lo que no circula masivamente, no existe. La creatividad queda subordinada al algoritmo, y la crítica pierde lugar frente al entretenimiento rápido y asimilable.
En este mundo que desalienta el pensamiento complejo y la reflexión profunda, los malestares individuales ya no se abordan desde una perspectiva política o social, sino que son medicados. La angustia, la ansiedad, la tristeza o la disconformidad —emociones humanas, muchas veces ligadas a condiciones estructurales— son tratadas como patologías a suprimir. El consumo masivo de psicofármacos se ha disparado en las últimas décadas: antidepresivos, ansiolíticos y estabilizadores del ánimo son recetados como soluciones rápidas a conflictos que muchas veces tienen raíces existenciales o sociales. El problema no es el uso puntual o necesario de estas sustancias, sino su función como respuesta automática ante cualquier incomodidad. Se busca eliminar el síntoma sin interrogar su causa. Esta “anestesia emocional” impide que el sujeto entre en conflicto con su entorno, con su lugar en el mundo o con el modelo social que lo oprime. De este modo, el dolor, que podría ser motor de transformación o conciencia, es silenciado para preservar la estabilidad del sistema.
En lugar de castigo, el sistema ofrece evasión placentera. El entretenimiento constante, la conectividad sin pausa, la hiperestimulación sensorial, los espacios de bienestar artificial, las promesas de autosuperación individual, operan como compensaciones frente a una existencia sin sentido profundo. La evasión reemplaza a la rebelión. En lugar de enfrentar los conflictos sociales, económicos o existenciales, el sujeto contemporáneo se refugia en espacios diseñados para producir satisfacción inmediata: redes sociales, videojuegos, plataformas de streaming, ejercicios de mindfulness, realities, apuestas online, influencers, pornografía, aplicaciones de citas, terapias exprés. Cada uno de estos mecanismos cumple la misma función: mantener al individuo ocupado, distraído, contenido, sin cuestionar las condiciones estructurales de su vida. Así, el malestar no se convierte en disidencia, sino en una demanda de más evasión.
La cultura del bienestar, promovida desde discursos institucionales y corporativos, incentiva esta dinámica. Se trata de estar “bien” en cualquier circunstancia, de adaptarse a cualquier entorno, de aceptar el mundo tal como es sin plantear alternativas. La positividad tóxica, la autoayuda masificada y la espiritualidad despolitizada refuerzan esta lógica. No importa si el sujeto está explotado, alienado o precarizado: debe ser resiliente, agradecido, entusiasta. La evasión es entonces una estrategia de control emocional, social y político, disfrazada de crecimiento personal.
En resumen, el siglo XXI ha perfeccionado las formas de dominación mediante el uso estratégico del placer, la distracción y la anestesia emocional. Lejos de los aparatos represivos tradicionales, el control se ejerce hoy a través de algoritmos, fármacos, discursos de bienestar y dispositivos de consumo. La libertad, en este contexto, no es eliminada por la fuerza, sino reemplazada por una sensación permanente de satisfacción. Pero esa satisfacción, lejos de ser un signo de plenitud, es muchas veces la máscara de una profunda dependencia. Lo que parece libertad es, en realidad, una forma de esclavitud feliz.