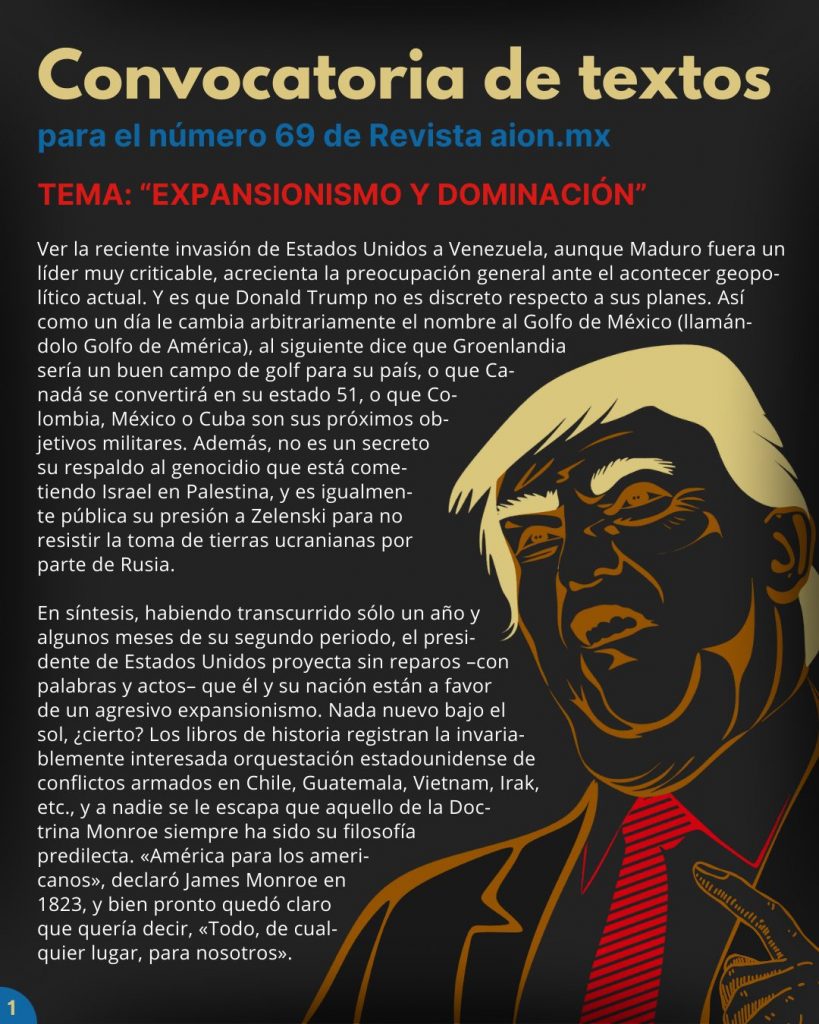La paga de Navidad. Un cuento sobre marginación social

Se acabó el mundial de fútbol de Qatar 2022 y ya nos podemos olvidar, si no lo hemos hecho desde el principio, de los más de 6,500 trabajadores muertos en las obras de ese acontecimiento, ¿deportivo? Falta poco para celebrar la Navidad y dar la bienvenida al nuevo año, días en los que la gente, dicen, se acuerda de los más desfavorecidos y se propone cambios en su vida. Semanas en las que muchas personas hacen sus obras caritativas anuales para sentirse bien el resto del año y, de paso, desgravar un poquito. La iluminación navideña luce en todo su esplendor, para demostrar a Putin que no podrá con nosotros, y el consumismo supura por las venas saturadas de nuestro mundo cristiano-occidental.
Ese día, Leonor, una chica despierta, amaneció en su habitación con una sensación de bondad repentina.
—Mamá, he tenido una idea.
—¿Sí, cariño?, ¿cuál?
—Quiero hacerle un regalo a un niño pobre.
—Hija, ¡qué orgullosa estoy de ti! Seguro que tu padre también lo va a estar en cuanto se lo diga.
—Le diré a mi ayudante de cámara que se ponga en marcha por las redes sociales y me busque uno, pero que sea español.
—Por cierto, ¿qué le vas a regalar?
—La pelota que me trajo papá del último Mundial. La del 7-0 a Costa Rica, que me obsequió la selección de fútbol.
—¡Qué buena idea!, además está firmada por todos los jugadores. Eres digna hija de tu padre y heredera del trono. Él siempre dice que la gratificación ha de estar en función del gratificado.
—¿Qué quieres decir con eso, mami?
—Que hay que dar lo justo para que todo continúe igual.
—¿Y eso es bueno, mamá?
—Pues, sí, tu padre me hizo ver algo que, antes de casarme con él, no me había dado cuenta: es importante conservar a los pobres para mantener el equilibrio natural.
—¿El equilibrio natural, mamá?
—Sí, sin nuestra generosidad, se morirían. Hay que conservarlos vivos, sacarlos de su miseria sería inmoral.
Mientras el personal de palacio se dedicaba a buscar a quién regalar la pelota, Alizia contactó con su amiga de yoga, Carmencita.
—Hola, Carmencita, soy Ali —dijo la Reina—; mira, chica, estoy buscando un niño pobre para una obra de caridad que Leonor quiere hacer en estas fechas navideñas, ¿conoces alguno?
—Pues, pobre, pobre, querida, no conozco a nadie. No debe de haber muchos, digo yo. Déjame que piense un poquito.
—Es difícil, ¿verdad? Por más que le doy vueltas —dijo Ali—, no acabo de pensar en nadie.
—El otro día —comentó Carmencita—, oí cómo Alvarito, el hermano de tu ex-cuñado, se quejaba porque tenía problemas económicos. Sin embargo, por eso no diría que sus hijos sean pobres.
—Gracias, chica. No te preocupes, aunque no me has sido de gran ayuda, la verdad. Bueno, te llamaré mañana para ir de compras, ¿vale? Ahora voy muy liada con esto.
—Sí, hasta mañana. Por favor, no te estreses, la salud es lo primero y España os necesita, cariño.
Alizia también se lo comentó a su secretaria. Ésta, que no soportaba la idea de verla triste, le propuso un niño que veía delante de la iglesia por donde pasaba de camino a su casa.
—¿Es español? —pregunta Ali, preocupada.
—Sí, creo que sí. No obstante, Majestad —comentó la secretaria—, no sé si es buena idea un balón, quizás sea más útil ropa de abrigo. Lo digo, por el frío que hace.
—Pero, ¿qué dices? —contestó la Reina—, el valor moral de un balón regalado por la Princesa da más calor y bienestar que todas las mantas del mundo juntas. Además, donde haya un corazón caliente que se quite lo demás.
—De acuerdo, Majestad.
—De todas formas, lo que me preocupa es el interés que tiene Leonor por dárselo en persona.
—¿Por qué, Majestad?
—Una nunca sabe qué puede haber en esas casas y qué enfermedades le pueden contagiar. No sé, estaría más tranquila si te encargases de que la ropa que se ponga ese día desapareciera de palacio, ¿lo entiendes?
—Sí, Majestad.
Días más tarde, Leonor fue a la casa del niño. Cuando llegaron al barrio donde vivía, el coche tuvo que pararse a unos cincuenta metros del domicilio porque la calle era demasiado estrecha. Era un barrio en el que las casas se habían construido con algunas presencias y muchas ausencias. ¿Quién no lleva un nombre que antes no haya sido el de un muerto? La comitiva real descendió del vehículo y se dirigió hacia el portal.
—¡Uf, cuánto barro! ¡Cómo me estoy poniendo los zapatos! —dijo Leonor mientras el vaho le salía de la boca.
De pronto, un frío terrible la paralizó y se sintió mareada. Se agarró a su acompañante.
—¡Qué tufo! —dijo, pero se repuso.
En ese momento, se dio cuenta de que la lástima que sentía se mezclaba con repugnancia. «Tendría que haber hecho caso a mami», pensó.
—Majestad, es el olor a pescado frito y sofritos que están cocinando en las casas de este barrio. Sí, es un poco fuerte —contestó el acompañante.
—¡Calla y sigamos! —replicó tapándose la nariz—. Por cierto, ¿has traído lo que sobró de la cena de ayer para dárselo a este niño?
—Sí, Majestad. Aquí lo traigo, junto a la pelota.
Una mujer les esperaba fumando, la mirada fija tras las gafas, clavada en los personajes que aparecían con los zapatos completamente enfangados frente a su casa. Una mirada compasiva, vacía de quejas, mostrando el cansancio de los gritos silenciados por el hambre entrecortada. Los guantes que llevaba apenas le cubrían los dedos.
—Para los de arriba, hablar de comida es bajo. Y se comprende, puesto que ya han comido —farfullaba para sí, mientras observaba la escena.
Un hombre tosió, tenía la barba desaliñada y la chaqueta raída. Leonor y la comitiva entraron en la casa. Era difícil ver nada, había poca luz. Era un lugar oscuro y vacío por completo. Sin embargo, cuando Leonor entró, tropezó con algo. Sus desnudos tobillos se hundieron todavía más en los zapatos. El comedor, aún conservaba la tibieza de coliflor hervida. Un niño de unos diez años estaba sentado en el rincón de la sala moviendo las manos de forma mecánica. No veía ni oía nada de lo que ocurría a su alrededor. No se levantó. Con ella entró en el local un olor a barro mojado del exterior.
—Hola, soy la Princesa —dijo Leonor, desconcertada—. Es Navidad y vengo a regalarte mi pelota de fútbol firmada por los jugadores de la selección española.
—¡Gracias! —le contestó el chaval sin levantarse.
El niño agarró el balón, le echó un vistazo con sus pequeños y negros ojos, le dio la vuelta, lo manoseó y lo lanzó a una caja con inscripciones en chino que tenía a su lado.
—¿Cómo es posible? —dijo Leonor enfadada— ¿Ya está?, ¿eso es todo?
No se creía la reacción del niño, cerró los ojos un momento. Al volverlos a abrir ya se había acostumbrado a la oscuridad y miró la casa: cajas de cartón con textos en chino, un montón de balones firmados como el que ella había traído, agujas de coser, trozos de cuero, hilo… De pronto, una puerta se cerró de golpe.
Leonor se sobresaltó y se apresuró a salir. Chocó con la mujer que fumaba. Abandonó la sala a toda prisa, pero el hombre que tosía, con la majestad que da la artrosis, se levantó de la silla y se acercó con mucha dificultad y, apoyándose en la pared, se puso delante cerrándole el paso.
—Gracias, señorita, por su generosidad —le dijo—. Lamer las llagas para ganar el cielo no es lo que nos hace falta, sino curarlas cada día. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Además, esta pelota que nos ha regalado es como las que cosemos en casa. Se la venderemos a la empresa china que nos las encarga y será nuestra paga de Navidad.
Leonor salió confusa hacia el coche. Entró a trompicones. Una nube de náuseas infinitas le reventaba los pulmones. Se olvidó de los miembros de su comitiva que, atónitos con las cabezas inclinadas, observaban la escena.
—¡Rápido, arranca ya! —gritó al conductor, desencajada.
Allí, en el quicio de la puerta, siempre como en espera de alguien que nunca llega, aunque sin aparentar impaciencia, seguía la mujer fumando, reflejando en su figura desvaída un cansancio de siglos.
Leonor, por su parte, sintió un dolor desconocido hasta el momento, era el malestar de la soledad en que aquella situación la había dejado. Esa frase que le habían gritado desde la calle, «la caridad consiste en no hacer más pobres», no encajaba con lo que le había dicho su padre. Allí, sola, en el interior del vehículo, aturdida por la experiencia, experimentó, por primera vez, miedo a las sombras, al tiempo, y se preguntó, «¿paga de Navidad?, ¿qué es eso?».