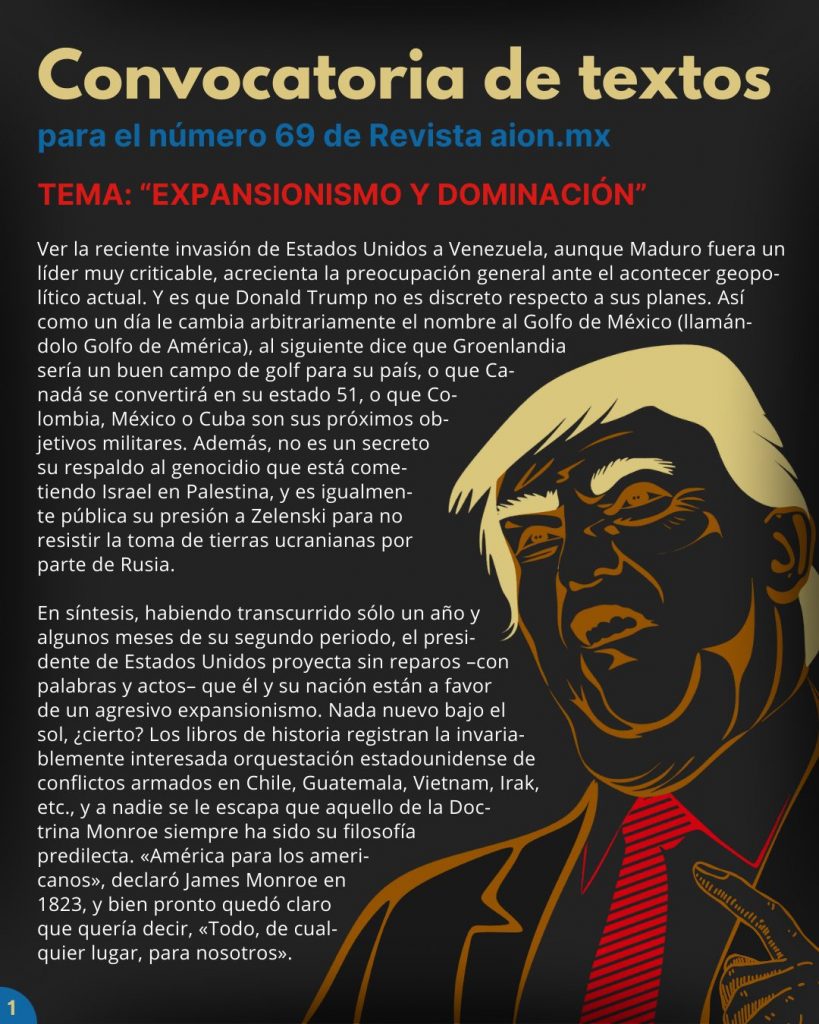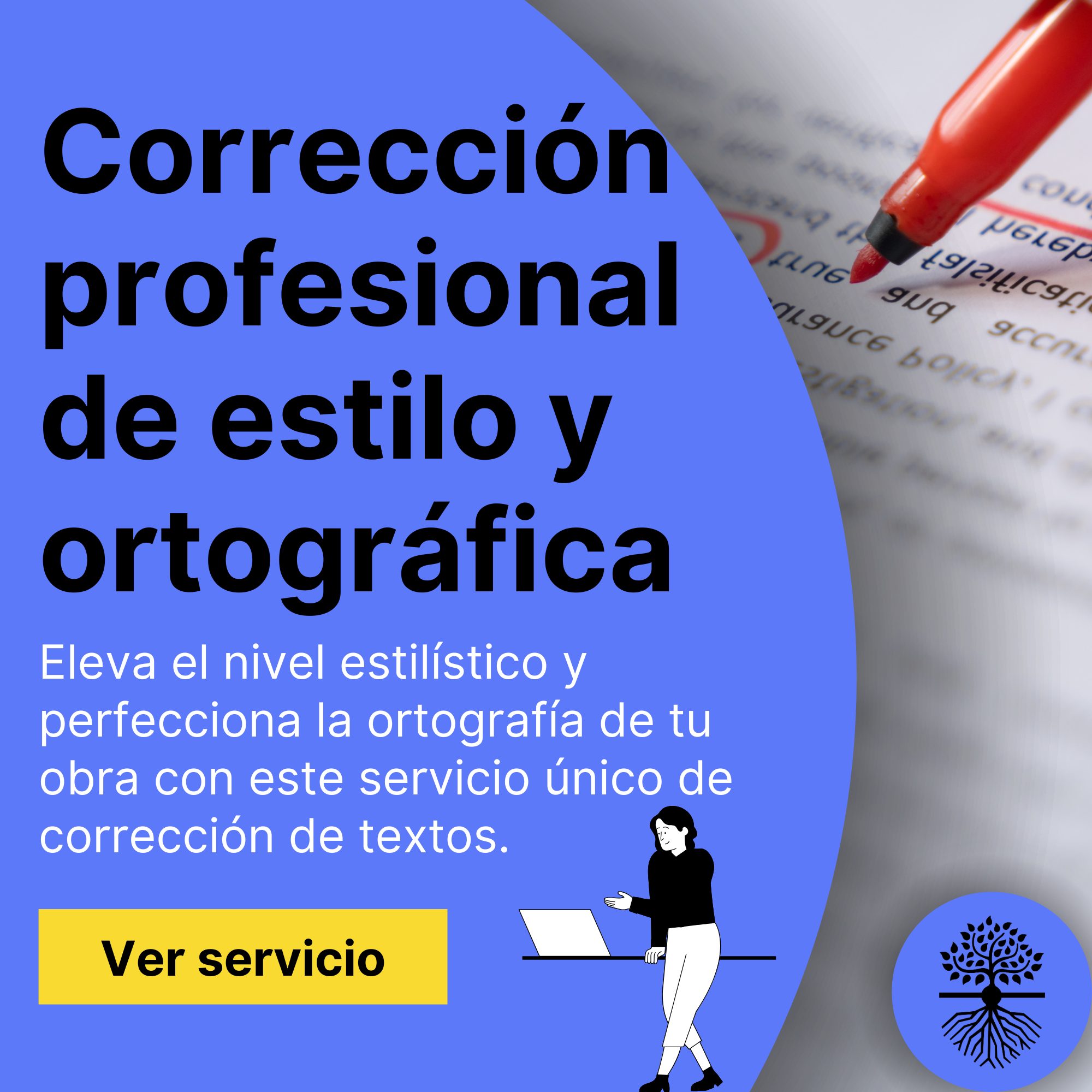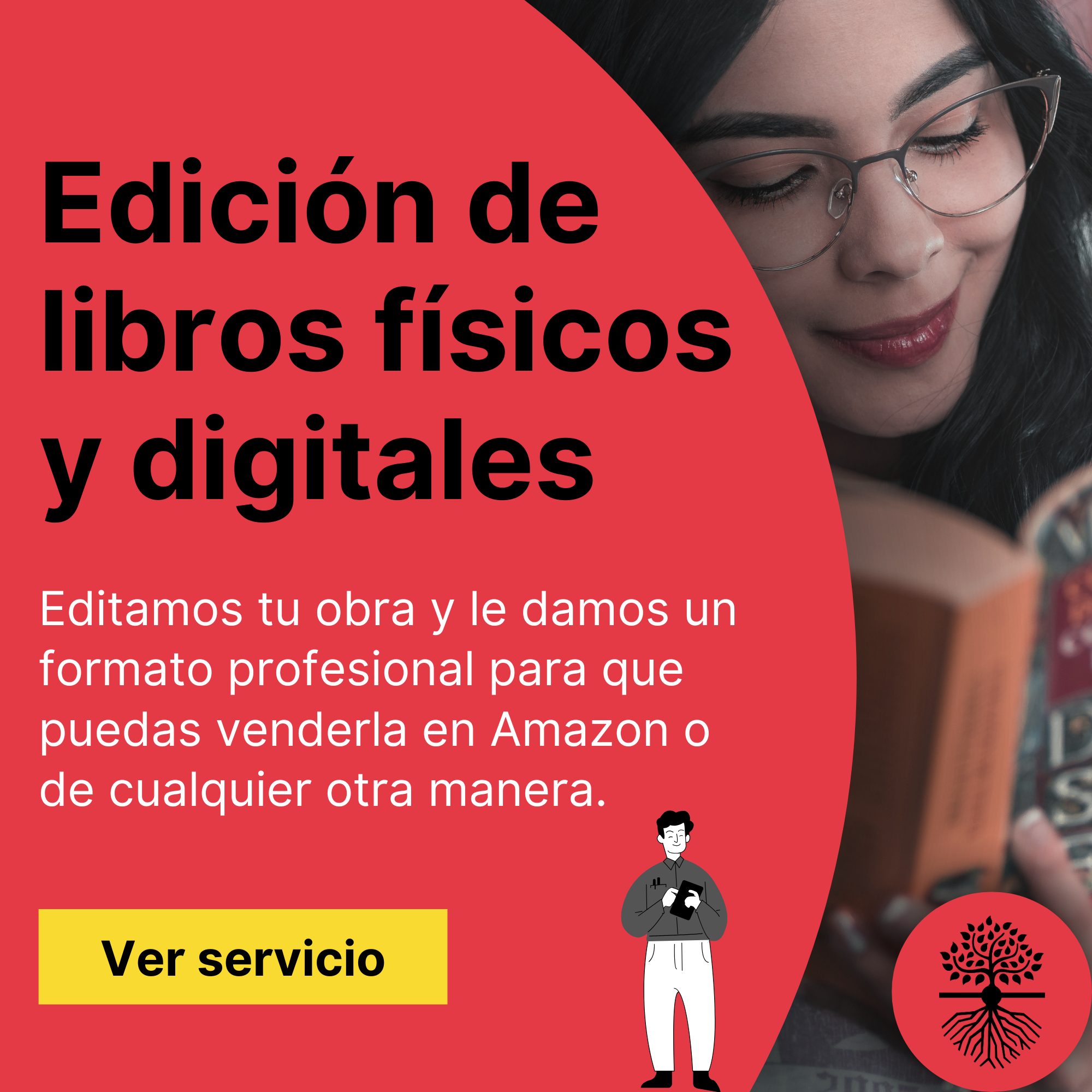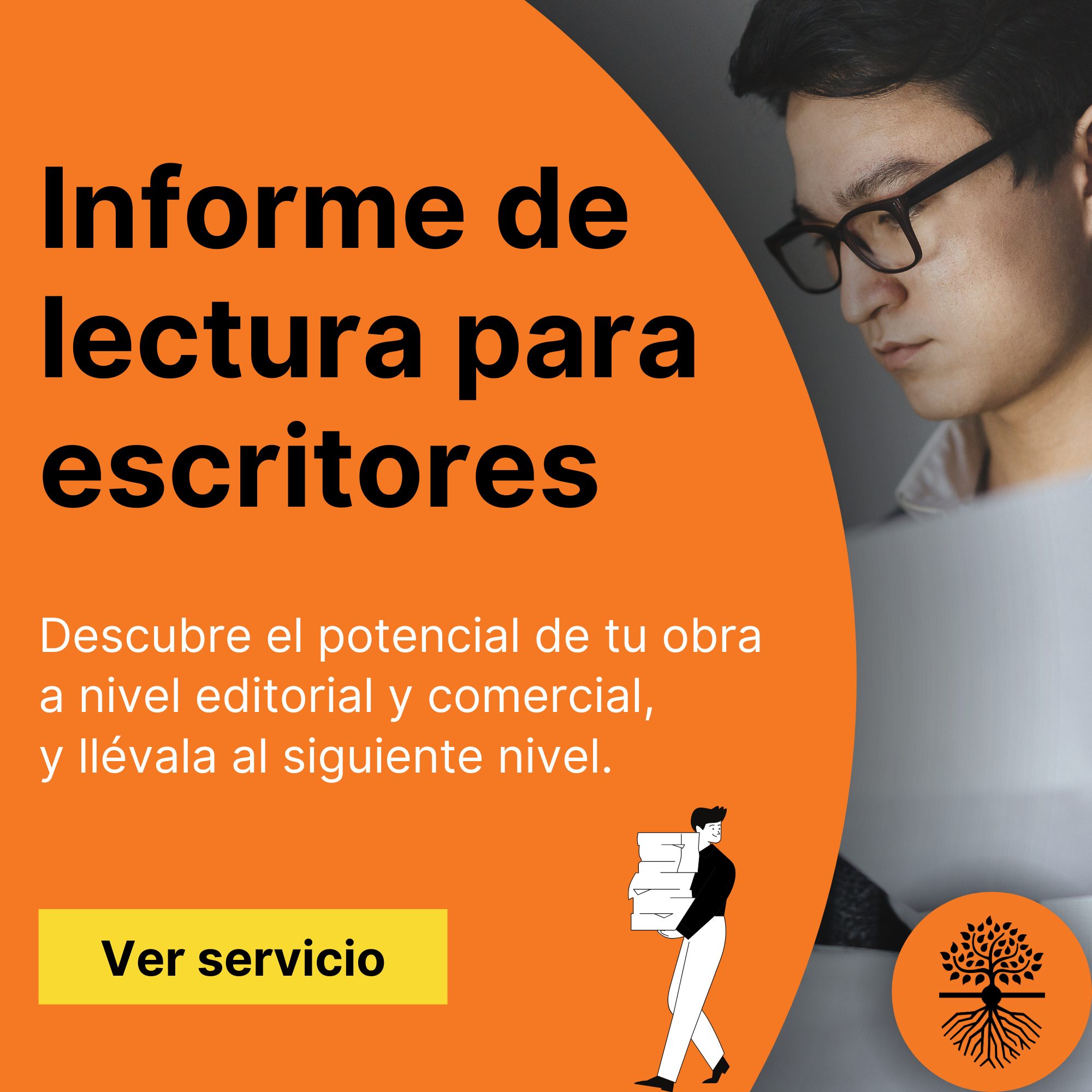Análisis de la novela distópica Nosotros (We), de Yevgueni Zamiatin

Distopías del Siglo XX – Realidades del Siglo XXI (Parte 1)
Resumen de la obra (contiene spoilers)
La novela Nosotros, escrita por Yevgueni Zamiatin en 1924, presenta un universo futuro en el que la humanidad ha alcanzado lo que se percibe como la culminación del progreso: un Estado totalitario, matemáticamente perfecto, conocido como el Estado Único. Esta sociedad ha logrado erradicar por completo la libertad individual, el azar, el deseo y la espontaneidad, considerados fuentes del caos y la infelicidad. En su lugar, impera una lógica racionalista que estructura cada aspecto de la existencia humana bajo principios científicos, numéricos y estrictamente reglamentados.
La narración se desarrolla en primera persona, a través del diario de D-503, un ingeniero matemático y constructor jefe de Integral, una nave interestelar destinada a exportar el sistema del Estado Único a otros planetas. D-503 es un Número —así se llama a los ciudadanos en esta sociedad— y cree firmemente en la superioridad de su mundo, donde la libertad ha sido reemplazada por la felicidad reglada.
Desde el inicio, su lenguaje revela una mente completamente entregada a los valores del Estado: precisión, simetría, regularidad. La vida, para él, está perfectamente definida por Tablas de Horarios universales que dictan cuándo caminar, comer, trabajar, dormir o incluso tener relaciones sexuales.
En este mundo, las viviendas son de cristal, lo cual simboliza y permite la absoluta transparencia: no hay privacidad, todo está sometido a la vigilancia permanente del Estado a través de los Guardianes, una suerte de policía del pensamiento. El amor ha sido sustituido por un sistema de asignación de parejas mediante cupones que autorizan encuentros sexuales. Los sentimientos son vistos como una enfermedad, y la imaginación, una aberración que debe ser extirpada. Los niños son criados por el Estado, y la procreación está sujeta a criterios de utilidad.
El Benefactor es la figura suprema del poder: una entidad reverenciada y temida, que gobierna con autoridad absoluta. Su rol no es el de un líder político en el sentido tradicional, sino más bien el de un administrador supremo del orden perfecto. Cada año se celebra el Día de la Unanimidad, donde todos los Números votan públicamente por la reelección del Benefactor. No votar por él es impensable y constituye una traición castigada con la ejecución pública mediante una máquina llamada el “Gran Campanario”.
D-503 comienza su diario con la intención de documentar el progreso del Integral y glorificar el orden del Estado Único ante posibles lectores extraterrestres. Sin embargo, su equilibrio se ve alterado cuando conoce a I-330, una mujer enigmática, seductora y subversiva. Ella no se comporta como los demás: fuma, bebe, se ríe en momentos inapropiados, y sobre todo, parece actuar con una libertad incompatible con las normas del sistema. Su presencia desconcierta profundamente a D-503, quien se siente simultáneamente atraído y amenazado por ella. I-330 lo lleva poco a poco a descubrir una realidad oculta: un movimiento clandestino que se opone al Estado Único. Le muestra la existencia de zonas del mundo que aún no están bajo el control del sistema, y lo introduce en espacios secretos donde aún se conservan vestigios de la vida pasada —el arte, la música, el deseo, la emoción.
A través de su relación con ella, D-503 comienza a experimentar sueños, algo considerado patológico en su sociedad. También desarrolla emociones como el amor, los celos y el miedo, lo que lo empuja hacia una crisis de identidad y percepción. Los elementos distópicos comienzan a manifestarse con fuerza a medida que D-503 se aleja del pensamiento uniforme del Estado. La tensión entre el control absoluto y la libertad latente se intensifica.
El Estado responde con dureza a toda forma de desviación: detenciones, desapariciones, vigilancia reforzada. Ante el creciente brote de desobediencia, las autoridades anuncian la implementación de la “Operación”: una intervención quirúrgica obligatoria para extirpar el centro de la imaginación del cerebro humano. Esta medida extrema busca eliminar cualquier posibilidad de pensamiento autónomo, fantasía o cuestionamiento. La obediencia total se garantiza al precio de la lobotomía emocional.
D-503, atrapado entre la lealtad al sistema y la atracción por lo prohibido, oscila entre la delación y el deseo de escapar. Finalmente, es capturado y sometido a la Operación. A partir de ese momento, su voz narrativa cambia: se vuelve mecánica, desprovista de emoción, y sugiere que ha vuelto a ser un Número obediente. En las últimas páginas, D-503 delata a I-330 y al movimiento rebelde sin atisbo de remordimiento. La represión se cierra con una imagen escalofriante de orden restaurado: el Estado ha logrado corregir el error humano.
Elementos distópicos de Nosotros
Los elementos que hacen de Nosotros una distopía paradigmática son múltiples y profundamente desarrollados.
En primer lugar, el control absoluto del Estado sobre cada aspecto de la vida: desde los horarios individuales hasta los pensamientos más íntimos. La arquitectura de cristal es símbolo de esta total transparencia forzada.
En segundo lugar, la desaparición del individuo, reemplazado por un Número, cuya identidad personal se ha diluido en la colectividad. El lenguaje mismo está despojado de expresiones subjetivas: la lógica matemática predomina sobre cualquier forma de emoción o intuición.
En tercer lugar, la novela muestra cómo el aparato de vigilancia y castigo no solo actúa sobre el cuerpo, sino también sobre la mente: el pensamiento libre es considerado una enfermedad, y su cura es médica, no ideológica. La medicina, la ciencia y la técnica, son puestas al servicio de la represión.
Asimismo, la figura del Benefactor encarna una autoridad incuestionable, legitimada por una farsa democrática que no admite disidencia. El sistema se perpetúa mediante el miedo, la vigilancia y la destrucción sistemática del deseo. También destaca el uso de la tecnología como herramienta de dominación, no de liberación. Las máquinas no solo producen bienes, sino que también configuran la existencia. Incluso el sexo ha sido programado y controlado, y la maternidad ha sido expropiada por el Estado. No hay lugar para la improvisación, para la duda ni para la contradicción. La única aspiración permitida es el mantenimiento del equilibrio mecánico. Finalmente, la novela plantea el conflicto central entre orden y libertad, entre seguridad y emoción, entre previsibilidad y deseo.
La rebelión de D-503 revela que incluso en un sistema aparentemente perfecto, la condición humana sigue latiendo. Pero en el universo de Nosotros, esa pulsión es tratada como un error que debe ser eliminado quirúrgicamente.
Con Nosotros, Zamiatin sienta las bases del género distópico moderno, construyendo una alegoría poderosa sobre los peligros del racionalismo extremo, del colectivismo totalitario y de la eliminación de la subjetividad. La novela no ofrece redención: su cierre reafirma la victoria del sistema. Pero deja, en las grietas del texto, la huella de una lucha interior, de una conciencia que, aunque aplastada, llegó por un instante a rebelarse.
Elementos distópicos del siglo XXI
En el siglo XXI, la idea de un control total por parte del Estado ya no se presenta de forma burda o visible como en los regímenes del siglo XX, sino que opera de manera más sutil y sofisticada, apoyada en el uso de la tecnología y en la naturalización de prácticas que antes hubieran parecido excesivas. El control absoluto no requiere hoy una sola figura carismática ni una policía secreta omnipresente: se ejerce desde bases de datos, algoritmos y dispositivos que los ciudadanos aceptan voluntariamente a cambio de seguridad, comodidad o acceso a servicios.
En ciertos países, el nivel de regulación de la vida cotidiana ha alcanzado niveles que harían difícil distinguir las decisiones libres de las condicionadas. La utilización de inteligencia artificial para monitorear patrones de comportamiento social es ya una práctica común en varios Estados.
En China, por ejemplo, el uso de cámaras con reconocimiento facial ha sido institucionalizado al punto de que es posible seguir los movimientos de una persona en todo momento, desde que sale de su casa hasta que vuelve. Pero este no es un fenómeno exclusivo de sistemas autoritarios.
En Reino Unido, una de las democracias liberales más antiguas del mundo, se estima que un ciudadano promedio es captado por cámaras de vigilancia más de 70 veces al día. La diferencia es que en algunos lugares la vigilancia se justifica en nombre del orden, y en otros en nombre de la seguridad o la eficiencia.
El control no se limita a la vigilancia física. También opera en el plano de la vida digital. Muchas de las decisiones que una persona toma hoy —desde qué camino seguir hasta qué libro leer o qué noticia consumir— están mediadas por plataformas que recopilan datos personales y los utilizan para perfilar a los usuarios. Lo más inquietante no es que se recopilen estos datos, sino que, muchas veces, el ciudadano desconoce que está siendo vigilado, que sus elecciones están siendo guiadas o que está siendo reducido a un conjunto de patrones predecibles. La ilusión de libertad se mantiene, pero dentro de una matriz de opciones controladas por algoritmos opacos que responden a intereses económicos o políticos.
La desaparición del individuo no ocurre hoy por medio de un decreto que suprima los nombres propios o que prohíba la expresión personal, sino mediante una serie de procesos que diluyen la singularidad en favor de la funcionalidad. En muchos ámbitos, ser diferente es visto como una amenaza o una anomalía que debe corregirse. Las redes sociales, que prometían ser una herramienta de expresión personal sin precedentes, han evolucionado en espacios donde la originalidad está cada vez más condicionada por lo que es viral, repetible, monetizable.
La identidad se convierte en una marca, y la autenticidad se transforma en un producto más del mercado. Lo que se premia no es la introspección, la crítica ni la complejidad, sino la adaptación al molde de lo que el sistema —es decir, el algoritmo— considera valioso.
En el ámbito laboral, el fenómeno no es muy distinto. La exigencia de productividad constante, combinada con herramientas de seguimiento digital, ha convertido al trabajador en un nodo dentro de una red de rendimiento continuo. Existen empresas que monitorean la actividad de los empleados en tiempo real, midiendo no solo la cantidad de tareas realizadas, sino también el tiempo que se pasa inactivo frente a la pantalla, el tono de voz en llamadas, e incluso los movimientos corporales.
En algunos sectores, especialmente el tecnológico y el logístico, el sujeto ya no es evaluado como ser humano, sino como un conjunto de métricas que deben ser optimizadas. La educación, en muchos casos, sigue esta lógica. La estandarización de contenidos, los sistemas de evaluación basados en resultados cuantificables y la presión por formar sujetos funcionales en el mercado global, han reducido el espacio para el pensamiento crítico, la disidencia o la exploración subjetiva.
Ser un individuo implica riesgo, duda, ambigüedad, y esas características se vuelven cada vez menos tolerables en un mundo obsesionado con la previsibilidad, el rendimiento y la eficiencia. El aparato de vigilancia y castigo ya no depende exclusivamente de la intervención directa del Estado. Se ha diversificado y, en muchos casos, ha sido tercerizado a actores privados. Las plataformas digitales sancionan, suspenden o expulsan usuarios por comportamientos que violan términos y condiciones que nadie lee y que cambian constantemente. Lo más grave no es la sanción en sí, sino la falta de un marco claro de justicia: no hay juicios, no hay defensa, no hay apelación. Se castiga de forma automática, inmediata y, muchas veces, irreversible.
Esto configura un nuevo tipo de poder: no uno que encarcela el cuerpo, sino que borra la existencia digital, que puede ser tanto o más decisiva que la física.
En algunos países, los mecanismos tradicionales de represión siguen vigentes y se han intensificado mediante tecnologías de última generación. Las protestas sociales son monitoreadas con drones, interceptadas mediante espionaje digital y disueltas con armas de control no letales que no dejan huella visible, pero sí traumas.
La cárcel ha sido en muchos casos reemplazada por formas más sofisticadas de exclusión: listas negras, vetos económicos, cancelaciones silenciosas que expulsan a los disidentes del mundo profesional, académico o cultural sin necesidad de un veredicto oficial. Incluso en sociedades aparentemente abiertas, se observa una creciente presión hacia la autovigilancia. Las personas aprenden a controlar lo que dicen, lo que escriben, lo que comparten, por temor a las consecuencias. Esta vigilancia internalizada produce un tipo de ciudadanía temerosa, conformista, ansiosa por no sobresalir, por no decir lo indebido, por no estar en la mira. El miedo ya no se ejerce con látigos ni con fusiles, sino con la amenaza constante de la exposición, del aislamiento o del desprestigio.
La posibilidad de error, de contradicción, de cambio —elementos esenciales de la condición humana—, es cada vez menos tolerada en entornos donde todo queda registrado, donde todo puede ser traído de vuelta y usado en contra.
No se trata solo de castigar lo ilegal, sino de corregir lo inadecuado, lo inconveniente, lo que incomoda. En este panorama, lo más inquietante no es que se impongan sistemas de control, vigilancia y castigo, sino que sean aceptados como normales, necesarios, incluso deseables. La lógica que los sustenta se ha interiorizado: muchos creen que quien no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer.
Esta aceptación pasiva, o incluso entusiasta, de formas de dominación sofisticadas y encubiertas, revela que el siglo XXI no necesita imponer una distopía por la fuerza. Le basta con diseñarla de modo que parezca inevitable, o incluso conveniente.
En un mundo que se proclama democrático y plural, la figura de una autoridad incuestionable parece una contradicción, pero no lo es. La imposición del discurso único, la deslegitimación de toda crítica y la construcción de una verdad oficial que no admite matices son rasgos cada vez más frecuentes en distintos ámbitos, no solo en la política.
La autoridad incuestionable ya no necesita imponerse con gestos autoritarios clásicos; puede operar desde la institucionalidad, desde el relato, desde la lógica de la urgencia y del miedo. En muchos países, el poder ejecutivo concentra cada vez más competencias que deberían estar distribuidas en un sistema de pesos y contrapesos. El argumento suele ser la eficiencia o la necesidad de actuar con rapidez frente a amenazas externas: terrorismo, pandemias, crisis económicas. Esto ha dado lugar a legislaciones de emergencia que se prolongan indefinidamente, a la expansión de poderes de vigilancia sin control judicial y a decisiones gubernamentales que escapan al debate parlamentario.
En algunos casos, el poder judicial ha sido neutralizado, y los medios de comunicación disidentes, hostigados o directamente cooptados. Lo peligroso no es solo el poder concentrado, sino la convicción de que es necesario que así sea.
Este fenómeno no se limita al ámbito estatal. También en la ciencia, en el mundo académico y en el sector tecnológico se han consolidado formas de autoridad que no admiten cuestionamiento.
Las grandes corporaciones digitales, por ejemplo, dictan normas que rigen la vida de miles de millones de personas sin haber sido elegidas democráticamente, sin transparencia ni rendición de cuentas. Sus decisiones afectan desde la circulación de información hasta la estabilidad de economías enteras, y, sin embargo, su poder rara vez es discutido en profundidad. Cuestionarlas, muchas veces equivale a ser tildado de conspirativo, irracional o reaccionario. La idea de que existe una única manera correcta de pensar, actuar o gobernar ha vuelto a instalarse, solo que ahora se presenta con ropajes de progreso, de ciencia o de modernidad.
El pensamiento crítico, que debería ser la base de toda sociedad democrática, es desplazado por una lógica binaria: con nosotros o contra nosotros.
Esta es la forma más sutil y eficaz de autoridad incuestionable: no necesita reprimir porque ha logrado que la mayoría internalice sus límites y repita sus principios sin resistencia.
Sin embargo, eso no significa que no reprima. En muchos contextos, especialmente cuando el consenso simbólico falla o cuando ciertos sectores sociales deciden resistir abiertamente, el poder recurre sin dudarlo a mecanismos coercitivos clásicos.
En países como Argentina, se ha visto un retorno preocupante a formas directas de represión estatal: uso excesivo de la fuerza frente a protestas, criminalización de la disidencia, vigilancia selectiva de movimientos sociales, detenciones arbitrarias, y discursos oficiales que deslegitiman a quienes reclaman en el espacio público.
La represión ya no aparece como un escándalo, sino como parte del orden. Se normaliza bajo el lenguaje de la seguridad o la gobernabilidad, y quienes la denuncian son rápidamente silenciados o estigmatizados.
Así, el dispositivo de autoridad incuestionable combina la eficacia de la autocensura con la violencia del castigo, operando en distintos planos al mismo tiempo.
En paralelo, la tecnología se ha convertido en una herramienta de dominación tan poderosa como silenciosa. Lo que comenzó como una promesa de emancipación —acceso a la información, conectividad, democratización del conocimiento— se ha transformado en una infraestructura que condiciona, orienta y limita nuestras posibilidades de actuar.
La tecnología ya no es solo un conjunto de dispositivos, sino un entorno total, un ecosistema del que no se puede salir. En nombre de la innovación y del desarrollo, los grandes conglomerados tecnológicos han establecido un modelo de vida donde todo puede ser medido, optimizado y monetizado.
Las plataformas que usamos para comunicarnos, informarnos, trabajar o entretenernos son propiedad de empresas que diseñan sus algoritmos para maximizar el tiempo de permanencia, el consumo y la dependencia. Cada clic alimenta una red de intereses que escapa completamente al control del usuario. Lo que se muestra y lo que se oculta, lo que se permite y lo que se censura, responde a criterios comerciales y políticos que rara vez son transparentes.
Además, muchas tecnologías que usamos cotidianamente han sido incorporadas sin un debate real sobre sus implicancias éticas. Los asistentes virtuales, los relojes inteligentes, las cámaras en el hogar o los sistemas de puntuación del comportamiento están diseñados para hacernos la vida más fácil, pero también para extraer información valiosa que luego se utiliza con fines que no controlamos.
El sujeto no es el usuario; es el producto. La relación se ha invertido: ya no usamos la tecnología, la tecnología nos usa.
El problema se agrava cuando esta lógica se traslada al Estado. Gobiernos de todo el mundo utilizan sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones sobre seguridad, migración, justicia, incluso salud pública.
El uso de estos sistemas, presentados como imparciales y objetivos, oculta el hecho de que fueron creados con datos sesgados y programados por humanos con intereses y limitaciones.
La tecnología no es neutral, y su uso como herramienta de control la convierte en un nuevo aparato de poder, sofisticado y difícil de cuestionar porque se presenta como científico, eficiente e inevitable. En este contexto, el conflicto entre orden y libertad se vuelve más visible y más complejo.
Durante décadas, la narrativa dominante sostuvo que ambos valores podían coexistir en equilibrio. Hoy, cada vez más decisiones sociales, políticas y tecnológicas se justifican en nombre del orden, incluso si eso implica recortar libertades básicas.
Lo vimos con claridad durante la pandemia: el confinamiento forzado, la geolocalización obligatoria, la exigencia de certificados digitales, fueron medidas aceptadas con naturalidad por amplios sectores de la población, incluso cuando afectaban derechos fundamentales. El miedo justificó la excepción, y la excepción se volvió norma.
Ahora bien, para ser justos, lo ocurrido durante la pandemia no puede ser reducido a una operación unilateral de control estatal ni a una simple estrategia de disciplinamiento social. La situación fue extraordinaria, inédita, y colocó a los Estados frente a dilemas éticos y políticos de enorme complejidad. La restricción de libertades individuales como la circulación o la reunión no fue un fin en sí mismo, sino una medida que buscaba evitar la propagación del virus, proteger sistemas sanitarios colapsados y, sobre todo, preservar vidas humanas. En ese marco, la suspensión de ciertos derechos apuntaba a resguardar otros derechos fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la vida.
El conflicto entre libertades individuales y bienes colectivos alcanzó una tensión máxima, y ninguna respuesta fue ni pudo ser completamente satisfactoria. Las decisiones gubernamentales, aunque muchas veces apresuradas o contradictorias, se dieron en un contexto de incertidumbre total, donde la ciencia tampoco ofrecía certezas absolutas.
La pregunta clave es si la defensa de un derecho —por ejemplo, el derecho a la vida— puede justificar la vulneración de otro —como el derecho a la libre circulación—, y en qué condiciones esa vulneración deja de ser una excepción legítima para transformarse en una forma de poder estructural.
El problema no reside únicamente en las medidas en sí, sino en su prolongación, en la falta de discusión pública real sobre sus límites y en la naturalización de mecanismos que antes eran impensables.
A esto se suma un fenómeno igual de revelador: mientras se discutía sobre derechos y restricciones, afloró una dimensión psicológica que dejó al descubierto los límites de la empatía social. Muchos individuos sintieron más gravemente la pérdida de sus propios espacios de socialización que la amenaza concreta sobre la vida de los demás. El derecho a reunirse, a salir, a no ser vigilado, fue vivido por algunos como un valor absoluto, incluso en un escenario donde su ejercicio podía implicar la muerte del otro.
Esta disonancia mostró cuán difícil es sostener una ética del cuidado en sociedades fuertemente marcadas por el individualismo, donde la noción de comunidad aparece solo cuando se la nombra, pero rara vez cuando se la practica.
El problema actual no es la búsqueda de orden, sino su transformación en principio supremo, no negociable. Cuando el orden se impone como valor absoluto, cualquier acto de libertad es interpretado como un riesgo, un desvío, una amenaza.
Así, el ciudadano que cuestiona es señalado como desestabilizador, el que protesta es criminalizado, el que se aparta del guión es patologizado. El ideal de una sociedad diversa, libre, conflictiva pero creativa, se reemplaza por una sociedad disciplinada, homogénea y predecible. La paradoja es que esta situación muchas veces cuenta con el consentimiento de los propios ciudadanos. En nombre del bienestar, de la seguridad o de la estabilidad, se acepta ceder autonomía, privacidad y pensamiento crítico. Se elige el orden porque el desorden da miedo. Se elige la obediencia porque la libertad duele. Se elige el silencio porque hablar implica exponerse. Esta es la mayor victoria del modelo: haber convencido a muchos de que renunciar a sus derechos es la única forma de vivir en paz.
En el siglo XXI, las distopías no llegaron como catástrofes repentinas, sino como procesos graduales, dulces, envolventes. No entraron por la fuerza, sino por la conveniencia. No se impusieron desde arriba, sino que fueron aceptadas desde abajo, con una mezcla de resignación, deseo y costumbre. El resultado es un presente donde las antiguas advertencias se han convertido en paisajes cotidianos, donde la libertad se mide en likes, la autoridad se llama algoritmo y el castigo se aplica en silencio.
Datos interesantes sobre Nosotros, de Yevgueni Zamiatin
Yevgueni Zamiatin comenzó a escribir Nosotros en 1919 y aunque la terminó en 1921 ni tenía título ni se pudo publicar en esa fecha. Fue la primera novela que iniciaba el género distópico, pero la primera vez que vio la luz fue en Reino Unido en 1924, de manera incompleta y aún por titular por el autor. Fueron los británicos quienes la llamaron Nosotros para poder hacer su edición.
En 1927, sin permiso de los editores ni del autor, la editorial y revista de exiliados rusos editada en Praga, donde se exilió Volya Rosii, éste publicó por entregas el libro. Esto provocó una serie de problemas al autor con las autoridades soviéticas. Su éxito mundial ocurrió en 1929 cuando la novela fue editada en Francia.
Nosotros estuvo prohibida en la URSS hasta 1988. Ese mismo año también se levantó la censura a 1984 de George Orwell. En 1989, ambas obras fueron editadas junto a Un mundo feliz, de Aldous Huxley.