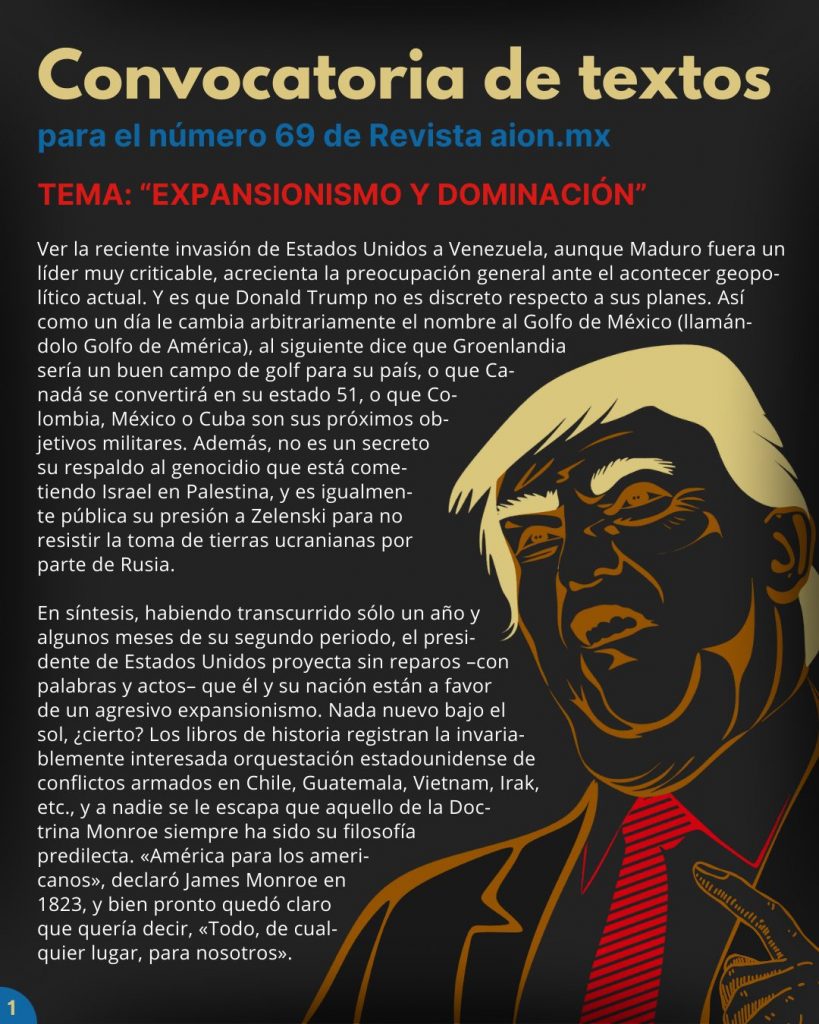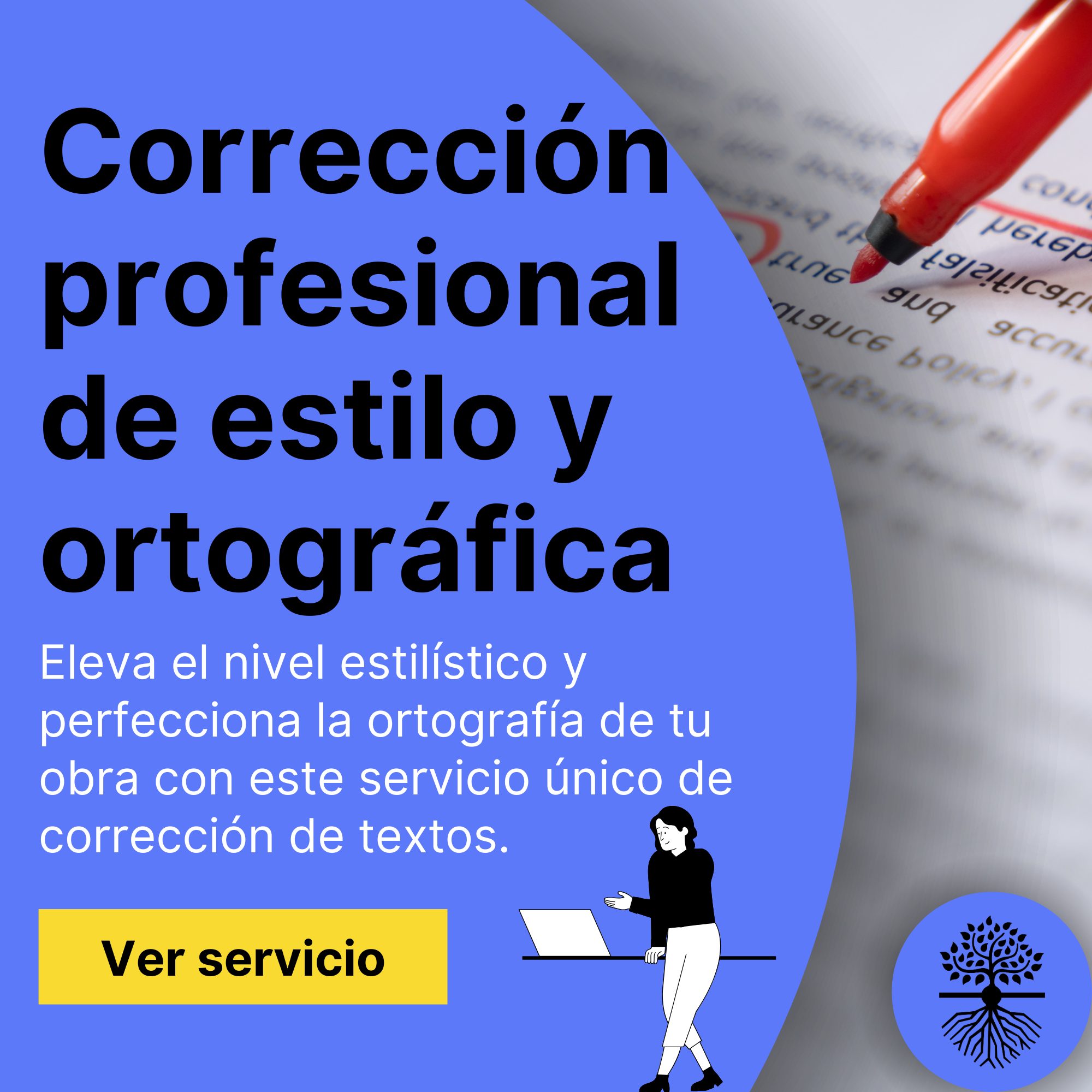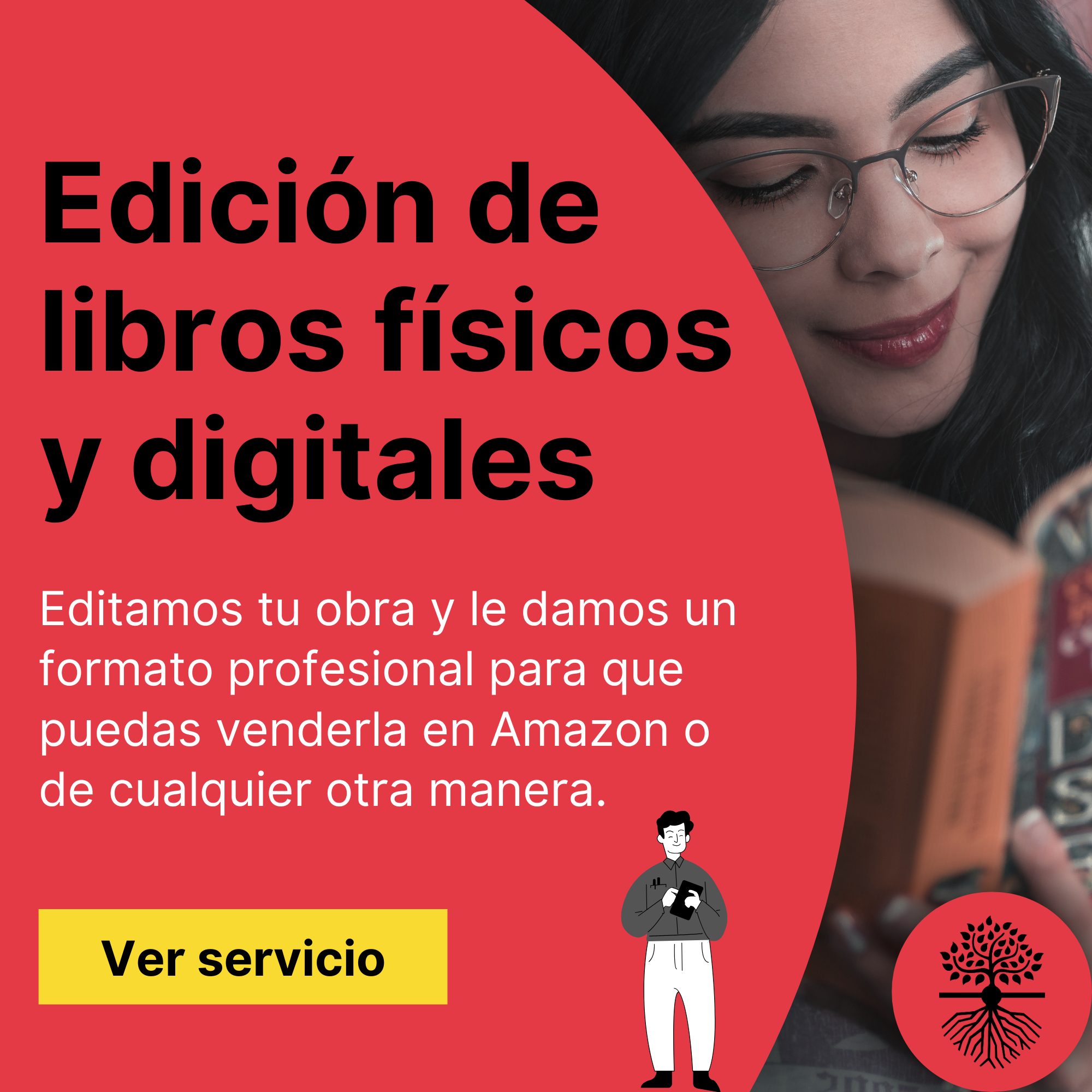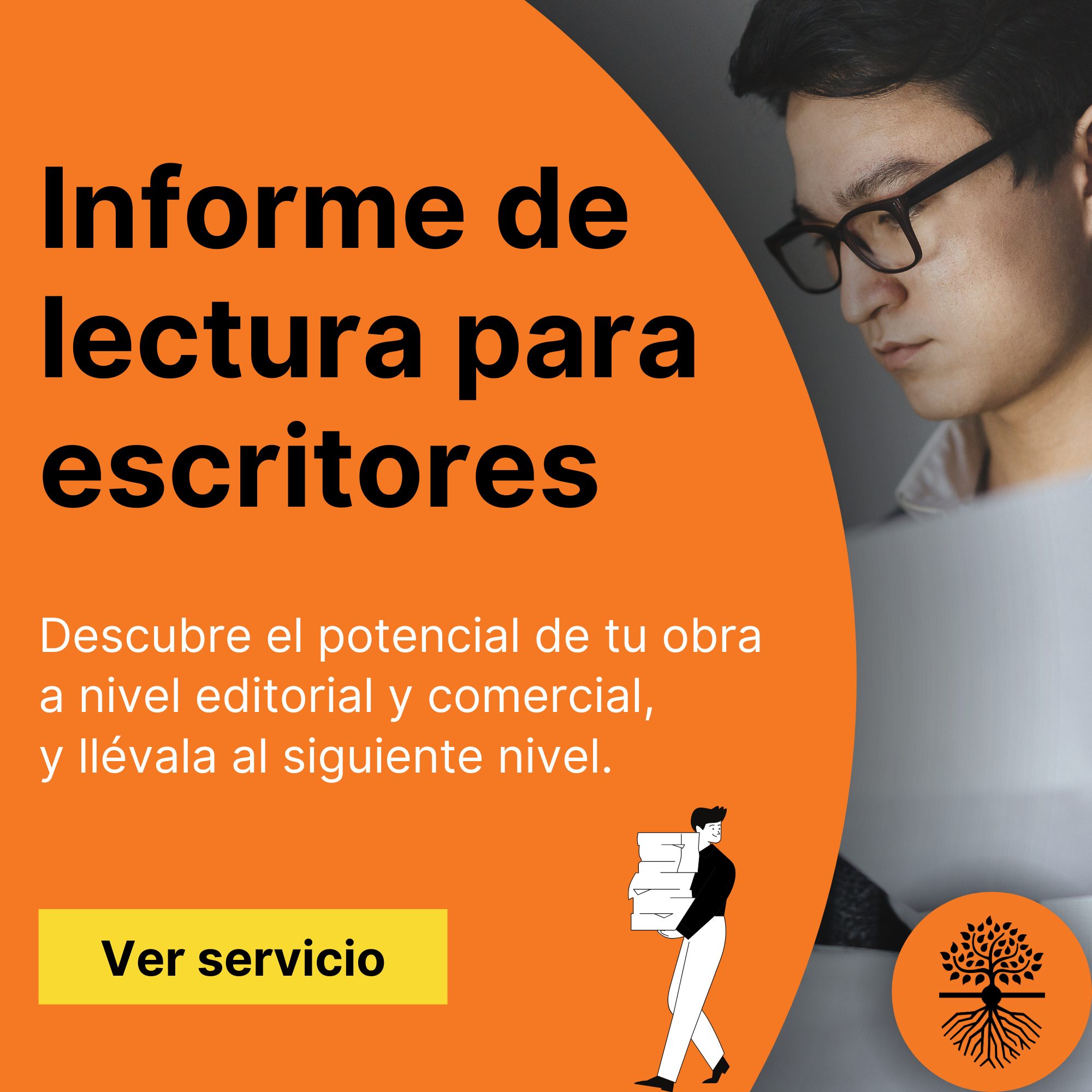Análisis comparativo. “Metrópolis” y “Lo que vendrá”: dos películas distópicas que anunciaron nuestro presente

Distopías del Siglo XX – Realidades del Siglo XXI (Parte 3)
Análisis de “Metrópolis”
“Metrópolis” (1927), dirigida por Fritz Lang, es una obra seminal del cine expresionista alemán que presenta un futuro dividido en dos castas: una élite que vive en esplendor sobre la ciudad y una clase obrera que habita en las profundidades, condenada a trabajos mecánicos y extenuantes para sostener el funcionamiento del sistema. La ciudad futurista de Metrópolis está regida por el control industrial absoluto, donde la tecnología no es una promesa de emancipación, sino un instrumento de opresión. La desigualdad extrema que propone la película no es solo económica, sino existencial: los obreros no tienen acceso al ocio, a la educación ni al pensamiento. Son cuerpos útiles, prescindibles, sacrificables. La arquitectura monumental, las máquinas gigantescas y la coreografía de movimientos repetitivos de los trabajadores refuerzan esa cosificación del ser humano. El trabajo se ha vuelto ritual, casi religioso, pero no en términos de elevación espiritual, sino de sumisión total.
El orden de esta ciudad se sostiene gracias a un equilibrio artificial entre el capital y la fuerza de trabajo, sostenido por la ignorancia forzada de la clase baja. La película expone con claridad el horror de un sistema donde el progreso técnico no mejora la vida humana, sino que profundiza la división entre quienes piensan y deciden, y quienes ejecutan. La tecnología aparece como una deidad moderna: fascinante, todopoderosa, inapelable. No se discute su legitimidad, sino que se la adora, incluso cuando es fuente de sufrimiento.
Pero el control no solo es económico: también es simbólico. La figura del robot femenino, creado para manipular a los obreros bajo la apariencia de una profetisa revolucionaria, introduce un nuevo nivel de dominación: el de la ilusión. No basta con someter físicamente a la población, también es necesario controlar sus esperanzas, sus ideas, su imaginación. Así, el poder se perpetúa a través del engaño emocional, disfrazando su rostro represivo con un gesto seductor. Esta manipulación ideológica anticipa una de las constantes del género distópico: la colonización de la mente como forma de control más eficaz que la violencia.
“Metrópolis” culmina con un mensaje conciliador —la célebre frase “el mediador entre la cabeza y las manos debe ser el corazón”— que parece proponer una reconciliación entre las clases. Sin embargo, esa armonía resulta ambigua. La violencia estructural no se ha desmantelado, solo se ha maquillado bajo un ideal de equilibrio social que no cuestiona las jerarquías de poder. En ese sentido, la distopía de Lang no ofrece una verdadera salida, sino que desnuda la crudeza de un mundo donde los conflictos de clase están tan internalizados que solo pueden resolverse mediante una mediación paternalista desde arriba.
Análisis de “Lo que vendrá”
“Lo que vendrá” (Things to Come), dirigida por William Cameron Menzies y basada en un guión de H.G. Wells, imagina una futura guerra global que destruye las estructuras de la civilización y sumerge al mundo en una barbarie prolongada. En este escenario post-apocalíptico, se enfrentan dos visiones de la reconstrucción: una que reproduce el caos tribal, y otra que impone un orden racional y tecnológico bajo el liderazgo de una élite científica. El título traducido, Lo que vendrá, remite a una voluntad profética: advertir sobre los posibles derroteros de la humanidad si se entrega a la irracionalidad de la guerra y la ambición sin límites.
La distopía aquí no radica solo en la destrucción bélica, sino en la utopía tecnocrática que le sigue. A medida que la humanidad intenta salir del desastre, un grupo de ingenieros y científicos —la organización conocida como “Wings Over the World”— toma el control global con el objetivo de instaurar una civilización racional, pacífica y unificada. Lo que en un primer momento parece una solución positiva pronto se revela como una nueva forma de totalitarismo ilustrado. En este modelo, la democracia ha sido abolida y reemplazada por el gobierno de los expertos, cuya autoridad no puede ser cuestionada. La ciencia y la tecnología, concebidas como herramientas de progreso, se convierten en dogmas indiscutibles.
La película plantea un dilema ético central: ¿es preferible vivir en libertad bajo el riesgo del caos, o en orden bajo un control absoluto? El conflicto entre orden y libertad se vuelve aún más tenso cuando la sociedad tecnocrática decide enviar humanos al espacio, sin que exista una voluntad colectiva de hacerlo. La colonización del cosmos no es una empresa del deseo humano, sino una imposición de quienes creen saber qué es mejor para la humanidad. El progreso ya no es un ideal compartido, sino un mandato vertical. El futuro se convierte en una estructura cerrada, sin participación ni disidencia posible.
Al igual que en “Metrópolis”, el problema no es solo material, sino epistemológico. Quien controla el saber, controla el destino. Y en ambas películas, ese control está concentrado en una élite que se presenta como garante del orden, pero que opera con escasa o nula legitimidad democrática. Así, la distopía se produce no tanto por la destrucción visible, sino por la imposibilidad de pensar otros modelos posibles. La voluntad colectiva ha sido sustituida por un plan maestro, y la historia ya no se construye desde el debate o la contradicción, sino desde una lógica inapelable del deber ser.
Además, “Lo que vendrá” introduce una dimensión temporal inquietante: el futuro como algo ya determinado. La linealidad del progreso técnico, asociada a la idea de inevitabilidad histórica, impide imaginar otras formas de organización social. El resultado es una parálisis crítica. Nadie puede oponerse al proyecto tecnocrático porque hacerlo sería irracional o retrógrado. El disenso queda relegado al terreno de lo primitivo. De este modo, la película revela otra de las constantes de las distopías del siglo XX: la tensión entre la promesa de un futuro perfecto y el precio que implica alcanzarlo.
Comparación entre “Metrópolis” y “Lo que vendrá”
En conjunto, ambas películas ofrecen un diagnóstico temprano de las patologías del siglo que comenzaba. “Metrópolis” denuncia la deshumanización producida por el capitalismo industrial, y “Lo que vendrá” advierte sobre los peligros de entregar el destino humano a una élite técnica. En ambas, el conflicto entre orden y libertad, entre progreso y desigualdad, entre control y autonomía, no encuentra una resolución satisfactoria. Son visiones complementarias de una misma inquietud: que el futuro no sea un espacio de emancipación, sino una prisión perfectamente organizada.
A casi un siglo de su estreno, estas películas siguen funcionando como advertencias vigentes. No solo anticiparon los debates centrales del siglo XX, sino que formularon preguntas que hoy siguen abiertas: ¿quién decide cómo será el futuro? ¿Hasta qué punto el progreso técnico puede justificarse si su costo es la libertad? ¿Es posible un orden sin sometimiento? En la medida en que el siglo XXI repite o perfecciona algunas de estas lógicas —a través del control algorítmico, la desigualdad estructural, o el autoritarismo tecnificado—, las distopías tempranas de Lang y Menzies adquieren un nuevo sentido: el de espejos inquietantes de nuestro presente.
Aspectos distópicos presentes en ambas películas:
- Desigualdad extrema entre clases sociales
- Control industrial total sobre la vida de los trabajadores
- Deshumanización del trabajo
- Supresión del pensamiento individual
- Uso de tecnología para la manipulación de masas
- Vigilancia simbólica y control emocional
- Manipulación ideológica a través de figuras falsas
- División espacial radical entre élite y clase obrera
- Alienación total de la clase trabajadora
- Sacralización de la máquina y el sistema productivo
“Lo que vendrá” (Things to Come, 1936)
- Sociedad post-apocalíptica sin estructuras democráticas
- Supresión de la voluntad popular
- Dominio de una élite tecnocrática
- Gobierno mundial sin representación política
- Control del futuro desde una lógica tecnocientífica
- Progreso impuesto como destino inevitable
- Eliminación del disenso y la crítica
- Instrumentalización de la ciencia como forma de poder
- Sustitución de la libertad por el orden
- Futuro como proyecto cerrado, sin alternativas posibles
La distopía industrial que Fritz Lang imaginó hace casi un siglo encuentra múltiples ecos en el presente. Aunque los escenarios se han transformado, los mecanismos de dominación, desigualdad y deshumanización que caracterizaban aquella sociedad futurista permanecen activos, reconfigurados por: el capitalismo global, la automatización y los nuevos modos de control social. El siglo XXI no ha superado las contradicciones de la modernidad industrial; simplemente las ha disimulado detrás del velo de la innovación tecnológica, el consumo masivo y el discurso de progreso.
Las contradicciones de la modernidad, en el siglo XXI
La desigualdad extrema es una de las marcas más visibles del mundo contemporáneo. A escala global, el abismo entre ricos y pobres ha alcanzado proporciones inéditas. Según informes recientes de Oxfam, el 1% más rico de la población mundial concentra más riqueza que el 99% restante. Esta acumulación no solo es injusta desde el punto de vista económico, sino que afecta directamente el acceso a derechos fundamentales: vivienda, salud, educación, seguridad. En las grandes metrópolis del siglo XXI, la fragmentación urbana reproduce este modelo: barrios amurallados y vigilados conviven con cinturones de pobreza extrema. La ciudad ya no es un espacio común, sino una geografía segmentada según la renta y el poder adquisitivo.
En este contexto, la tecnología no actúa como una herramienta de emancipación, sino como un mecanismo que refuerza las jerarquías existentes. La automatización de los procesos productivos ha reducido los costos laborales, pero también ha desplazado a millones de trabajadores. Las nuevas formas de trabajo —precario, informal, fragmentado— se organizan en torno a plataformas digitales que exigen disponibilidad total y ofrecen protección mínima. Los repartidores de aplicaciones, por ejemplo, encarnan una figura moderna del trabajador subordinado a la máquina: corren contra el tiempo, sometidos a algoritmos que evalúan su eficiencia, sin estabilidad, sin derechos sindicales, sin rostro visible que administre su esfuerzo.
El discurso del emprendedurismo y la flexibilidad laboral no hace más que enmascarar esta nueva servidumbre. El trabajador ya no se concibe como sujeto de derechos, sino como unidad funcional a una cadena de valor. Se espera que sea autónomo, resiliente, productivo, adaptable. Pero bajo ese ideal se oculta una forma sutil de explotación, donde la responsabilidad por el fracaso recae enteramente en el individuo, mientras los beneficios estructurales del sistema se concentran en unas pocas corporaciones multinacionales. La deshumanización del trabajo, lejos de haber desaparecido, ha mutado: ya no se expresa en jornadas extenuantes en fábricas físicas, sino en la disolución del límite entre vida y empleo, en la colonización del tiempo personal, en la ansiedad como síntoma colectivo.
Otro aspecto inquietante de la realidad contemporánea es la sofisticación de los mecanismos de control simbólico. Si en el pasado era necesario recurrir a la fuerza bruta o a la represión directa, hoy basta con moldear la subjetividad desde el consumo y la imagen. La manipulación ideológica ya no pasa por la censura, sino por la saturación informativa. Las redes sociales, los medios de comunicación y los algoritmos de recomendación construyen burbujas cognitivas que confirman creencias previas, inhiben el pensamiento crítico y refuerzan identidades fragmentadas. La capacidad de pensar en común, de deliberar democráticamente, se ve erosionada por una lógica de polarización constante y estímulo emocional superficial.
En este sentido, el control emocional ha reemplazado al control físico como forma dominante de sometimiento. Se trata de moldear los deseos, las expectativas, los miedos. Las figuras de autoridad ya no se imponen mediante la coacción visible, sino a través del deseo de pertenecer, de ser vistos, de alcanzar un éxito muchas veces inalcanzable. El sujeto contemporáneo está expuesto constantemente a ideales inalcanzables de felicidad, belleza, eficiencia. Vive bajo una presión autoimpuesta que responde a mandatos externos, pero interiorizados como naturales. Esta forma de alienación es más profunda porque no se percibe como tal: opera desde adentro, como un mandato que se cree propio.
La arquitectura misma de las ciudades refleja esta nueva lógica. Los espacios públicos se achican, mientras crecen los centros comerciales, los barrios privados, los dispositivos de vigilancia. Cámaras, sensores, drones, reconocimiento facial: todo está orientado a anticipar, disuadir, prevenir. El miedo al otro —al pobre, al migrante, al diferente— justifica medidas cada vez más intrusivas en nombre de la seguridad. Pero esa seguridad no es un derecho colectivo, sino un privilegio privatizado. Se paga por estar seguro, por vivir lejos del conflicto, por consumir sin interrupciones. La vigilancia ya no es solo estatal, sino empresarial, distribuida, omnipresente. Y lo más inquietante es que muchas veces es voluntaria: aceptamos ser rastreados a cambio de comodidad o entretenimiento.
En el plano cultural, la idea de comunidad se ha diluido. La pertenencia ya no se construye en el encuentro físico, sino en redes digitales mediadas por el mercado. Las identidades se vuelven marcas, las emociones se traducen en emojis, la experiencia se transforma en contenido. Esta mediatización de la vida cotidiana empobrece los vínculos, reduce la empatía, fragmenta el tejido social. La lógica del rendimiento —cuántos likes, cuántos seguidores, cuántas visualizaciones— reemplaza el valor intrínseco de los actos, las ideas o las relaciones. El resultado es una soledad masiva, disfrazada de hiperconexión.
Finalmente, el fetichismo de la tecnología actúa como nuevo dogma. Se cree que todo problema tiene una solución técnica, que basta con innovar para avanzar, que la eficiencia es más importante que la justicia. Esta tecnolatría impide pensar en términos políticos, éticos o sociales. Se aceptan avances sin discutir sus consecuencias, se confía en los expertos sin exigir rendición de cuentas. Las grandes corporaciones tecnológicas —Google, Meta, Amazon, Microsoft— concentran más poder que muchos Estados nacionales, pero no están sometidas a procesos democráticos. Deciden qué vemos, qué compramos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos. Y lo hacen con una opacidad casi absoluta.
En este contexto, la imagen de una sociedad dividida entre quienes dominan la tecnología y quienes están dominados por ella no es una fantasía de ciencia ficción, sino una descripción cada vez más precisa del presente. Las distopías ya no pertenecen al futuro: están sucediendo ahora, en múltiples formas y escenarios. Y su eficacia radica en que no se presentan como tales, sino como avances inevitables, soluciones racionales, procesos neutros. Desenmascararlas, comprender sus lógicas, resistir sus encantamientos, es el primer paso para imaginar otros mundos posibles. Porque si algo nos enseña la persistencia de estas formas de dominación es que ningún orden, por más sofisticado o seductor que sea, está exento de crítica. Y sin crítica, no hay libertad.
Conclusiones
La película “Lo que vendrá” proyectaba un futuro modelado por guerras devastadoras y una posterior reconstrucción tecnocrática, bajo el mandato de una élite científica que imponía un nuevo orden mundial. Si bien el siglo XXI no ha replicado literalmente ese escenario, muchos de sus elementos distópicos se han actualizado y naturalizado en el marco del neoliberalismo global, la hipertecnologización y la burocratización del poder. Lo que la obra sugería como destino —la tecnocracia como forma de gobierno y el sacrificio de la libertad en nombre del progreso— se manifiesta hoy como estructura dominante de organización social.
Uno de los rasgos centrales de esta distopía es la supresión de la voluntad popular. Hoy, los grandes centros de decisión política, económica y tecnológica se encuentran cada vez más alejados de la participación ciudadana real. Organismos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o incluso el G20 imponen directrices que condicionan severamente la soberanía de los Estados nacionales, sobre todo en el Sur Global. Las políticas de ajuste estructural, privatizaciones masivas, reformas laborales y fiscales, no surgen del debate parlamentario ni del consenso democrático, sino de acuerdos firmados entre tecnócratas y funcionarios no electos. La ciudadanía, por su parte, apenas es consultada y muchas veces ni siquiera comprende el alcance de las decisiones que rigen su vida cotidiana.
En paralelo, en el plano interno, asistimos a una creciente judicialización de la política. La figura del “gobierno de los jueces” —tribunales que anulan leyes, suspenden reformas o imponen condiciones económicas— se ha vuelto habitual en países como Argentina, Brasil, Colombia o Estados Unidos. Este fenómeno desdibuja la división de poderes y convierte el debate público en una contienda técnica, donde los argumentos políticos se subordinan a la interpretación de normativas complejas y procedimientos legales, muchas veces opacos. Así, el disenso no desaparece, pero se vuelve irrelevante: los ciudadanos pueden protestar, pero las decisiones ya han sido tomadas en otra esfera, inaccesible y blindada.
Este vaciamiento de lo político convive con la consolidación de una élite tecnocrática global. CEOs de grandes empresas, científicos con poder decisional, gurús digitales y expertos en data science ocupan un lugar central en el diseño de políticas públicas y en la gestión de lo social. Figuras como Elon Musk o Bill Gates, por ejemplo, ejercen una influencia desproporcionada sobre el rumbo del mundo: sus declaraciones afectan mercados, condicionan inversiones en salud pública, orientan las expectativas sobre el futuro de la humanidad. No fueron elegidos por nadie, no responden a controles democráticos, pero tienen más incidencia que muchos presidentes. La idea de que el conocimiento técnico otorga legitimidad para gobernar ha sustituido peligrosamente a la idea de representación política.
En este esquema, el progreso se presenta como un destino inevitable, una línea recta que debe ser seguida sin cuestionamientos. Se invoca constantemente la idea de “avance”, “modernización”, “adaptación al futuro”, pero pocas veces se problematiza qué significa realmente progresar, para quiénes y a qué costo. Las transiciones energéticas, por ejemplo, se impulsan con discursos ambientalistas, pero muchas veces se traducen en extractivismo verde, con megaproyectos mineros o parques solares en territorios indígenas o campesinos, sin consulta previa ni respeto por sus modos de vida. Del mismo modo, la digitalización de la vida pública se impone como mejora, sin detenerse en las exclusiones que genera ni en la pérdida de privacidad que conlleva.
Uno de los efectos más inquietantes de esta ideología del progreso es la desactivación de la imaginación política. Se instala la idea de que “no hay alternativas”, de que todo camino distinto al propuesto por la lógica tecnocrática conduce al caos o al atraso. Así, se desalientan los proyectos emancipatorios, se caricaturiza a quienes cuestionan el modelo como retrógrados o idealistas, y se patologiza el conflicto social. El futuro se vuelve una ruta cerrada, programada, que solo puede ser recorrida bajo ciertas condiciones. La utopía —el espacio donde antes se pensaban nuevas formas de vida— ha sido colonizada por la distopía tecnocrática: ya no se trata de imaginar lo imposible, sino de administrar eficientemente lo existente.
Esta administración se apoya en la instrumentalización de la ciencia como forma de poder. Las decisiones sobre salud, alimentación, educación o urbanismo ya no se discuten en asambleas o parlamentos, sino que se delegan a comités de expertos, think tanks o instituciones especializadas. Si bien el conocimiento científico es indispensable, su uso como argumento de autoridad —no discutible, no cuestionable— desplaza la deliberación democrática. Un caso paradigmático es la gestión de las ciudades inteligentes (smart cities), donde empresas tecnológicas y gobiernos locales implementan sistemas de control del tránsito, gestión del consumo energético y vigilancia del espacio público sin participación ciudadana efectiva. Proyectos como Sidewalk Toronto —un intento de Google de planificar un barrio entero basado en el uso intensivo de datos— revelan cómo se difumina la línea entre planificación urbana, negocios privados y decisiones políticas. Las tecnologías se presentan como soluciones “neutrales” y “eficientes”, pero en realidad responden a intereses concretos y redefinen el modo en que los ciudadanos habitan y se relacionan con su entorno. No se debate si es deseable vivir bajo monitoreo constante o si deben existir zonas libres de digitalización: se da por hecho que eso es “lo mejor”, y se sigue adelante sin discusión. Aquí, el saber técnico no acompaña la voluntad democrática: la sustituye.
El resultado es un orden sin conflicto visible. Se busca la estabilidad por encima de la justicia, la eficiencia sobre la equidad, el control en lugar de la participación. Cualquier expresión de descontento es interpretada como disfuncional, irracional o peligrosa. Las protestas sociales, por ejemplo, son muchas veces reprimidas con violencia o criminalizadas judicialmente. El sistema ya no tolera interrupciones: exige continuidad, previsibilidad, gobernabilidad. Pero esa supuesta armonía se construye sobre una profunda desigualdad estructural y una creciente desconexión entre gobernantes y gobernados.
La tecnología cumple aquí un rol fundamental. Es el instrumento que permite implementar y sostener este nuevo orden mundial. Desde la vigilancia algorítmica hasta el uso de big data para predecir comportamientos sociales, desde los sistemas de puntuación social hasta las herramientas de segmentación de mercado, todo apunta a gestionar a las poblaciones como si fueran flujos de datos. El ciudadano se convierte en usuario, el derecho en servicio, la comunidad en mercado. No se gobierna a personas con historia y deseos, sino a perfiles estadísticos, trazas digitales, patrones de consumo. Se administra, no se representa.
Lo más alarmante de este modelo es su capacidad para presentarse como deseable. La promesa de un futuro sin guerras, sin pobreza, sin incertidumbre, resulta atractiva en un mundo atravesado por crisis múltiples. La paz, el orden y el bienestar son ofrecidos a cambio de la libertad, la diversidad y la autodeterminación. Y muchos lo aceptan. No porque no vean el precio, sino porque ya no creen posible otro horizonte. Esta es la victoria final de la distopía: lograr que el presente, con todas sus injusticias, sea percibido como el mejor de los mundos posibles.
Frente a esto, pensar críticamente no es solo un ejercicio intelectual, sino una forma de resistencia. Es volver a plantear preguntas fundamentales: ¿quién decide?, ¿a quién beneficia el modelo actual?, ¿qué estamos sacrificando en nombre del futuro?, ¿es el progreso un destino o una construcción social? Recuperar esas preguntas es el primer paso para interrumpir la inercia distópica y reabrir el horizonte de lo posible. Porque si el futuro ya está escrito, entonces la libertad ha muerto. Y sin libertad, no hay humanidad.
Datos adicionales
“Metrópolis” fue una de las producciones más ambiciosas de su época: duró 17 meses, involucró a más de 36.000 extras y empleó técnicas pioneras como miniaturas iluminadas y cámara multiplano. Brigitte Helm, que interpretó a María y al robot, sufrió quemaduras reales por el traje metálico y consideró dejar la actuación. Su estética influyó en la ciencia ficción futura —inspiró al robot C-3PO—, aunque su estreno fue recibido con frialdad por considerarla excesiva. Décadas después, en 2008, se halló una copia casi completa en Buenos Aires que permitió su restauración histórica.
“Lo que vendrá” anticipó con inquietante precisión la guerra aérea y la destrucción urbana antes de la Segunda Guerra Mundial. H.G. Wells, autor del guión, impuso personajes deliberadamente planos: símbolos de ideas, no individuos, lo que generó tensiones con el director. Fue uno de los primeros films en mostrar destrucción a gran escala mediante efectos especiales, e imaginó avances como videollamadas y aeronaves automatizadas. También predijo una tecnocracia científica global. Su fracaso comercial contrastó con su influencia duradera. Ambos filmes proyectaron un futuro dominado por la tecnología, la desigualdad y la deshumanización, dejando una huella estética y conceptual que el cine y la cultura popular siguen explorando.