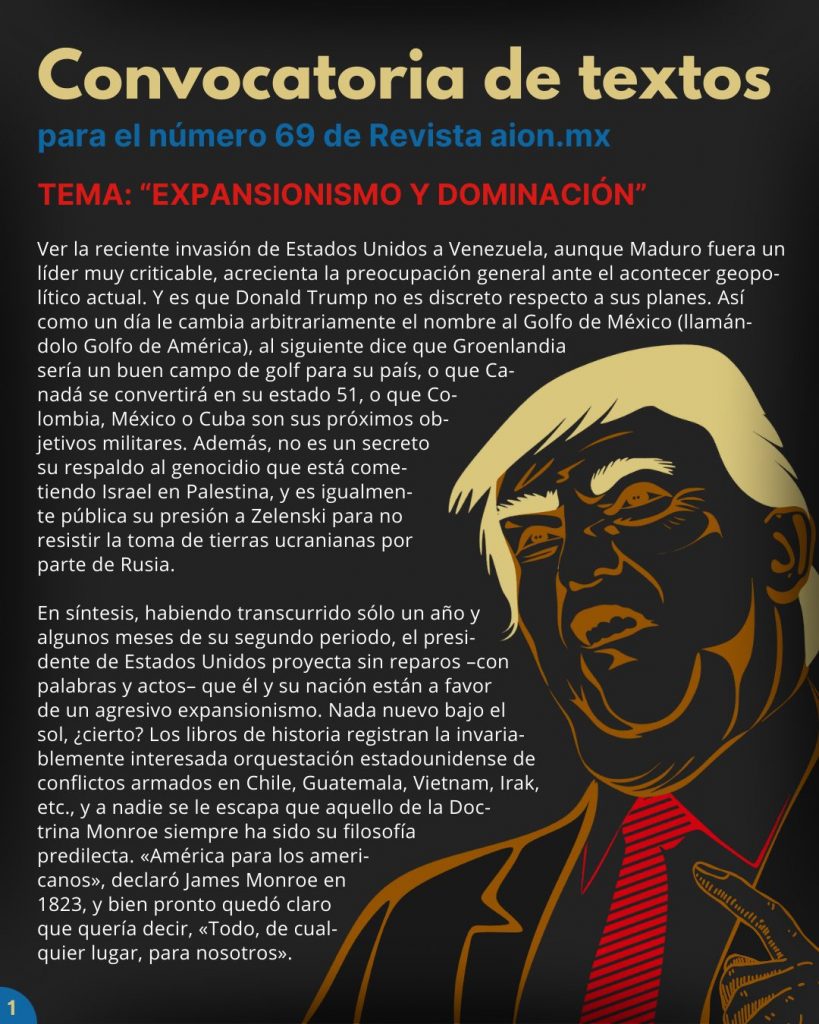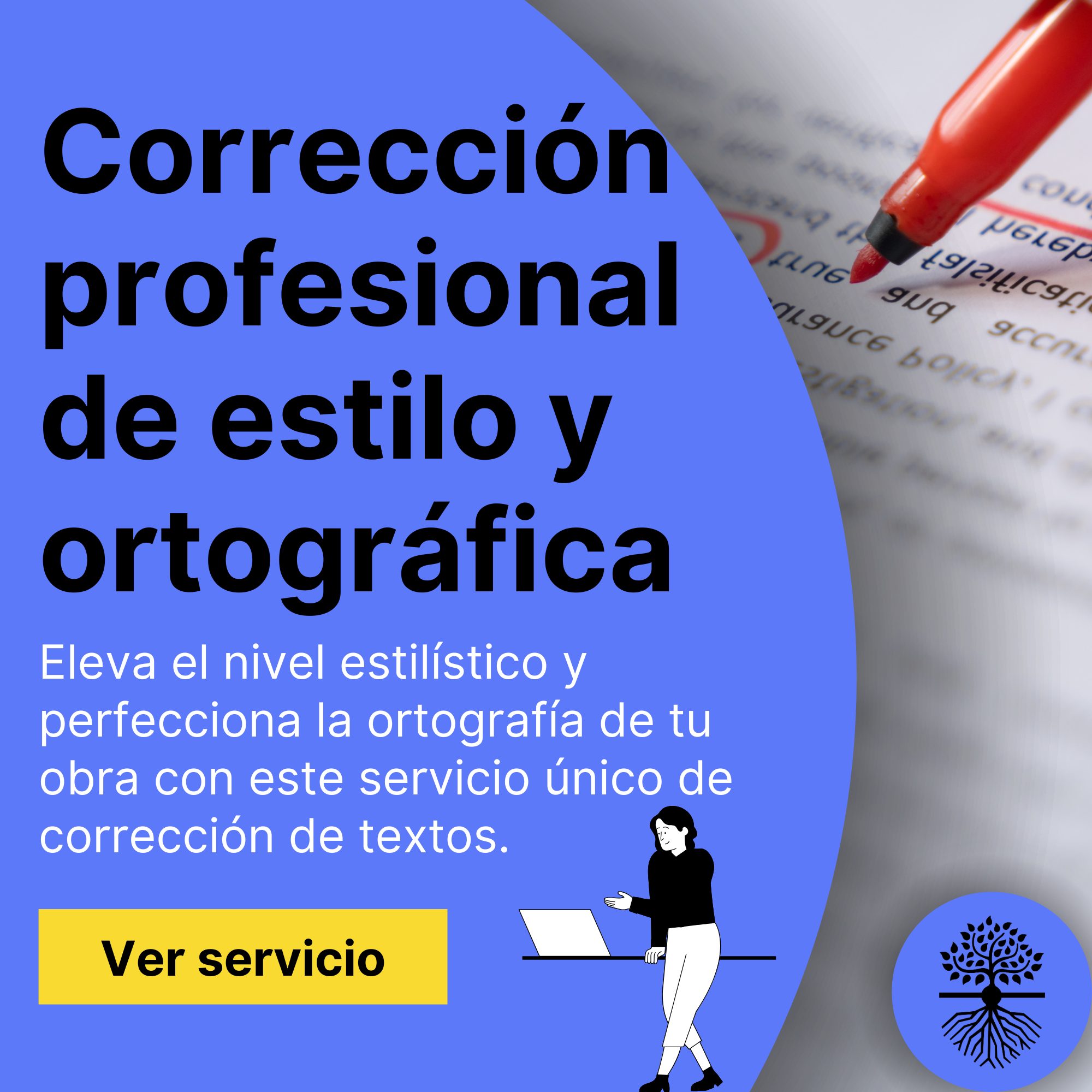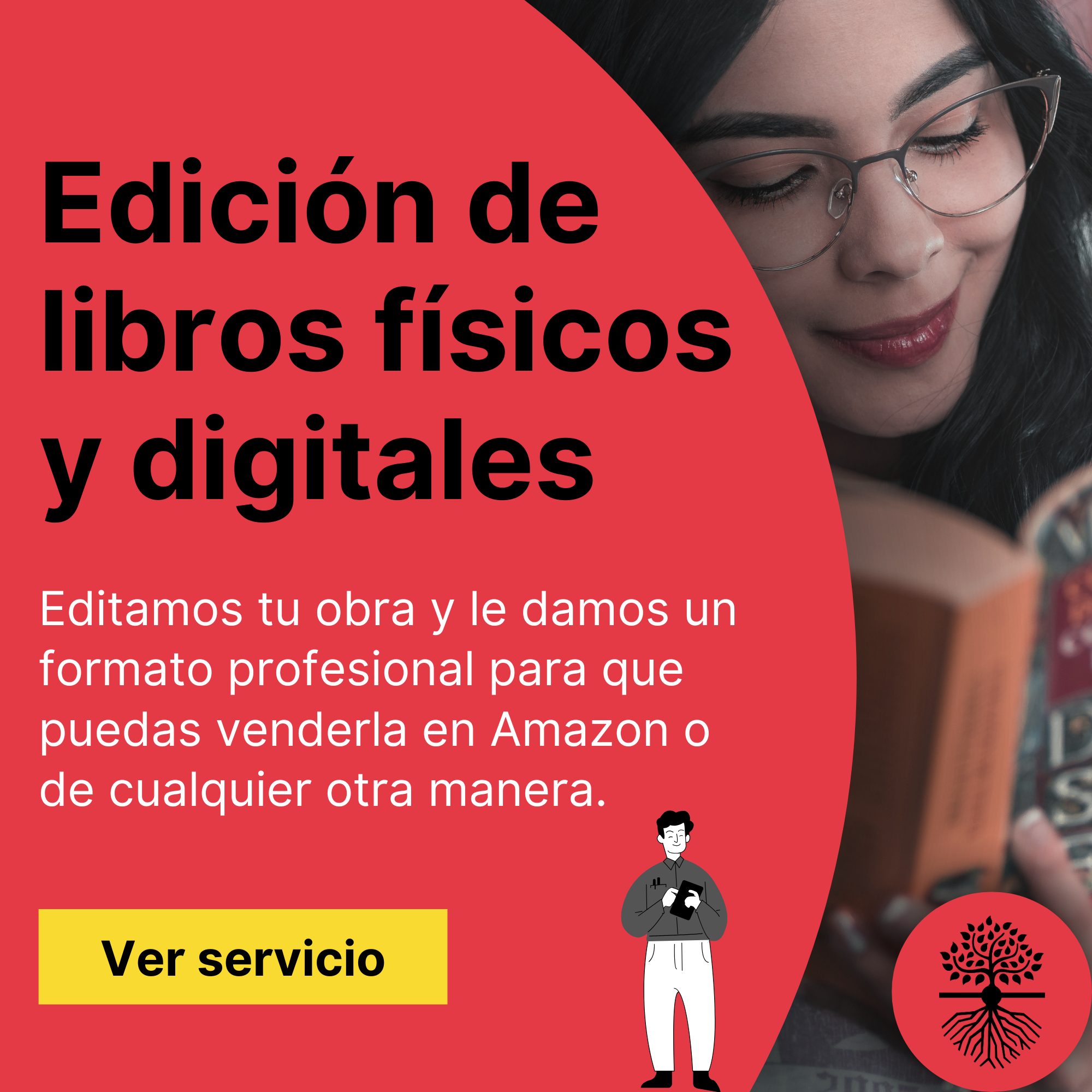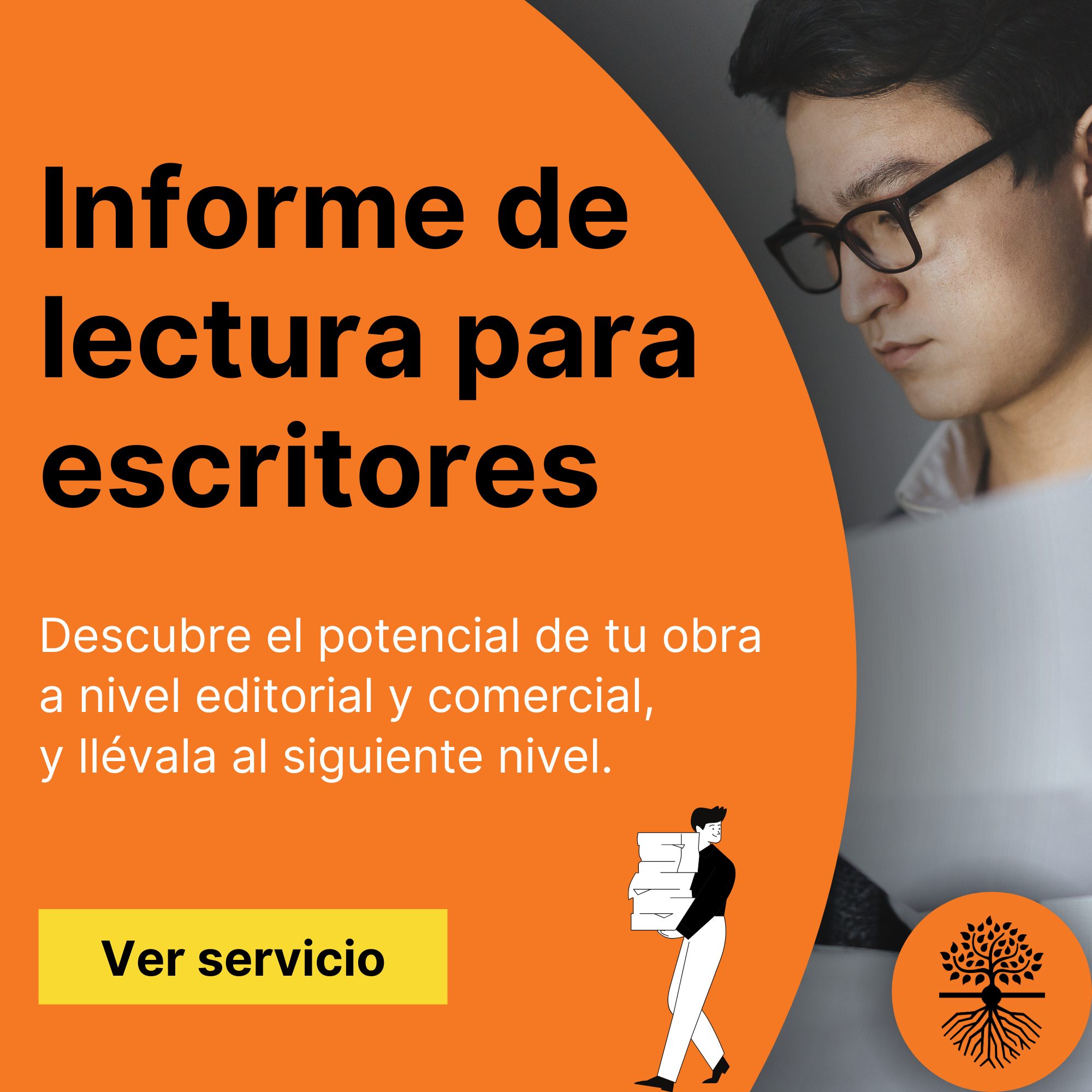Una historia del manga. Desde sus orígenes hasta la actualidad

Introducción
El manga –como se conoce internacionalmente al cómic japonés– es mucho más que simple entretenimiento juvenil: constituye un fenómeno sociocultural profundamente arraigado en Japón y de creciente impacto global. Desde sus raíces históricas hasta su posición contemporánea, el manga refleja y moldea valores sociales, imaginarios colectivos y dinámicas culturales. Como forma de arte secuencial, ha incorporado humor, sátira, fantasía y crítica social; y al igual que otras expresiones visuales o literarias, no existe en el vacío, sino inmerso en contextos históricos, políticos, económicos y demográficos específicos. A lo largo de su evolución, el manga ha servido tanto de espejo de la sociedad japonesa –representando jerarquías, rituales, tabúes y tensiones– como de agente de socialización que transmite normas, roles y fantasías a sus lectores. Esta dualidad, entre reflejar la realidad y proponer vías de escape imaginativo, ha hecho del manga un objeto de estudio atractivo para la comunidad académica. En este texto exploraremos la historia completa del manga desde sus orígenes hasta la actualidad, analizando su evolución estilística y temática, su impacto cultural en Japón, las influencias de factores sociales (como la censura, el género, la juventud o la economía creativa) en su desarrollo, y su difusión global con especial atención a Occidente y América Latina.
Orígenes del manga: de la sátira feudal a la era moderna
Aunque la cultura del manga se consolidó en el siglo XX, sus raíces gráficas se remontan a muchos siglos atrás en Japón. Ya en la antigüedad (siglos VII-XII) encontramos ejemplos de arte secuencial humorístico: en el templo Hōryūji (Nara), fundado en el siglo VII, se descubrieron caricaturas de personas, animales e incluso falos exagerados dibujadas en maderas del techo. Del mismo modo, durante el período medieval, el sacerdote budista Toba (1053–1140) creó los famosos Chōjū-giga (“rollos de animales”), unos pergaminos narrativos en tinta que satirizaban la vida cotidiana de la aristocracia usando animales antropomorfizados (ranas, conejos, monos, etc.). Estas tempranas historietas combinaban humor y crítica social y son consideradas precursoras del manga por su narrativa visual continua. Limitadas a élites (clero, aristócratas, samuráis) en su exhibición, estas obras marcaban una tradición de sátira gráfica que continuaría en siglos posteriores.
En la era premoderna de Japón, particularmente durante el período Edo (1603–1867), prosperó la producción de imágenes populares impresas abonaron el terreno para el manga moderno. Un caso destacado es el de Katsushika Hokusai (1760–1849), célebre artista de ukiyo-e, quien en 1814 publicó una serie de libros de bocetos titulada Hokusai Manga. Este compendio de 15 volúmenes reunía dibujos variados de personas, animales y escenas cotidianas con un estilo suelto y humorístico. Hokusai es reconocido como el primero en usar el término “manga”, literalmente “dibujos caprichosos”, y su obra se convirtió en un éxito de ventas en la época. Gracias a Hokusai, la palabra manga empezó a designar de forma general a las imágenes humorísticas o de caricatura, desplazando otros términos previos (como otosae o kyōga). Incluso el gobierno shogunal llevó ejemplares de Hokusai Manga a la Exposición Universal de París de 1867, mostrando estos “álbumes de estampas” japonesas al mundo. Junto a Hokusai, otros artistas del Edo tardío produjeron ilustraciones satíricas y eróticas –por ejemplo los shunga o grabados eróticos, que servían incluso de manuales sexuales para novias– prefigurando temas que también aparecerían más adelante en el manga para adultos.
Con la llegada de la modernidad en la era Meiji (1868–1912), Japón vivió una apertura a influencias occidentales que impactó en gran medida la caricatura y la narración gráfica. En 1862, el dibujante británico Charles Wirgman comenzó a publicar en Yokohama The Japan Punch, una revista humorística en idioma inglés inspirada en Punch (el famoso semanario satírico londinense). The Japan Punch combinaba viñetas cómicas con textos, a menudo parodiando acontecimientos contemporáneos –por ejemplo, conflictos entre samuráis y extranjeros, o los tratados desiguales con Occidente– con un tono crítico hacia autoridades y costumbres. Aunque destinada inicialmente a residentes extranjeros, The Japan Punch ganó lectores japoneses y se considera crucial en la transición hacia el manga moderno: introdujo el uso de bocadillos de diálogo al estilo occidental e influyó en jóvenes artistas nipones de la época. Tal fue su importancia que se le reconoce como un documento histórico imprescindible para entender la rápida modernización de la sociedad japonesa en el final del shogunato y comienzos de la era Meiji. De hecho, la palabra ponchi (derivada de “Punch”) se incorporó entonces al léxico para referirse genéricamente a las tiras cómicas, sentando bases terminológicas del manga actual.
En las décadas siguientes surgieron los primeros mangakas japoneses propiamente dichos, inspirados tanto por la tradición local como por la satírica occidental. Un pionero fue Kitazawa Rakuten (1876–1955), considerado el padre del manga moderno japonés, quien fundó revistas como Tokyo Puck a inicios del siglo XX, combinando humor local y estilo de cómic occidental. Durante el período Taishō y primera parte del Shōwa (años 1910–1930), las historietas niponas florecieron en la prensa y revistas infantiles, a la par que servían para comentar temas políticos con sutil ironía. Sin embargo, a medida que Japón se militarizó en los años 30s, la censura se intensificó: las autoridades controlaban estrictamente la prensa y las caricaturas, evitando críticas al gobierno o la figura del emperador. Solo en contados momentos históricos previos los dibujantes habían osado satirizar al emperador o la familia imperial –por ejemplo, durante el Movimiento por los Derechos y Libertades del Pueblo en el siglo XIX, o brevemente en la era prebélica–, pero hacia fines de los 30 cualquier atisbo de irreverencia era suprimido. En plena Segunda Guerra Mundial, el manga incluso se puso al servicio del Estado: se publicaban viñetas patrióticas y series destinadas a propaganda o a elevar la moral de trabajadores y soldados. Así, el manga de preguerra pasó de ser un vehículo de sátira social a un instrumento más del nacionalismo, evidenciando la fuerte incidencia de la coyuntura política en sus contenidos.
El manga en la posguerra: reconstrucción, creatividad y auge
La derrota de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial (1945) y la posterior ocupación aliada marcaron un punto de inflexión para el manga. Con la instauración de la libertad de expresión en la nueva Constitución (1947) y la desaparición de la censura militar, los artistas gráficos gozaron de un espacio sin precedentes para la experimentación creativa y la crítica social. En este contexto emergió la figura central de la modernización del manga: Osamu Tezuka (1928–1989). Tezuka, médico de formación y amante de la animación y cómics occidentales, revolucionó la manera de narrar en viñetas. Su obra Shin Takarajima (“La nueva isla del tesoro”, 1947) es considerada el primer gran manga de la posguerra: un volumen de 200 páginas cuya dinámica visual –inspirada en técnicas cinematográficas– deslumbró a los jóvenes lectores y vendió más de 400.000 copias. Tezuka no solo inauguró el género del story manga (historieta larga con argumento desarrollado) sino que sentó las bases estilísticas del manga moderno (como los característicos “ojos grandes” de sus personajes, tomados de la animación de Disney). Por estas aportaciones se le llama el “Dios del manga”, ya que influenció a prácticamente toda la generación siguiente de dibujantes. Durante los años 50, Tezuka produjo infinidad de títulos innovadores (desde aventuras de ciencia ficción como Tetsuwan Atom / Astro Boy hasta dramas médicos y relatos históricos), elevando la calidad narrativa del medio e instaurando al manga como producto de masas en Japón.
A la par, en la década de 1950 la industria editorial japonesa comenzó a estructurar el manga como un negocio lucrativo de alcance nacional. Revistas especializadas en historietas infantiles o juveniles cobraron popularidad, recopilando capítulos seriados que luego se vendían también en formato de libro (tankōbon). En los primeros años de posguerra, muchas historietas se difundían mediante bibliotecas de alquiler de manga (kashihon), una suerte de videoclubes de la época donde, por un módico precio, niños y adultos tomaban prestados libros de manga. Este sistema permitió que el manga llegara a los rincones más remotos, incluso a quienes no podían comprarlos, fomentando una cultura cultura lectora amplia. Sin embargo, para finales de los 50 las editoriales grandes empezaron a publicar revistas antológicas a bajo costo, minando el negocio de alquiler; hacia los años 60, las bibliotecas de manga habían prácticamente desaparecido, sustituidas por la venta directa de revistas semanales y mensuales.
Un hito industrial fue el lanzamiento en 1959 de las primeras revistas semanales de manga. La editorial Kodansha fundó Shōnen Magazine en marzo de ese año, dirigida a chicos adolescentes (shōnen significa “muchacho”), con cientos de páginas de historietas variadas. Apenas un mes después, la competidora Shōgakukan estrenó Shōnen Sunday, evidenciando la enorme demanda. Al inicio estas publicaciones tenían ventas modestas, pero hacia mediados de los 60 explotarían en popularidad gracias a series deportivas y de acción atrapantes. Por ejemplo, Kyojin no Hoshi (“El astro de los Giants”, 1966) sobre un chico beisbolista, y Ashita no Joe (“Joe del mañana”, 1968) sobre un joven boxeador de origen humilde, se convirtieron en fenómenos de masas que dispararon las ventas de sus respectivas revistas a cientos de miles de ejemplares. Estas historias de perseverancia, disciplina y superación personal a través del deporte resonaban en la juventud de un Japón que para entonces vivía un boom económico espectacular –el gobierno declaraba “doblado el ingreso nacional” y la prosperidad posbélica era palpable. Así, el espíritu de esfuerzo y progreso encarnado por los protagonistas de Star of the Giants o Ashita no Joe servía de metáfora motivacional para toda una generación. Cabe destacar que estas series fueron adaptadas rápidamente a la televisión como animes, retroalimentando su fama. Desde entonces, la sinergia manga–anime–merchandising se volvió un modelo recurrente: muchas historietas populares obtenían versiones animadas y vendían juguetes asociados, lo que multiplicaba sus ingresos y presencia cultural.
Mientras los niños y adolescentes tenían cada vez más manga a su disposición, también surgieron contenidos más maduros dirigidos a un público adulto. Un movimiento clave a fines de los 50 fue el del gekiga (“dibujo dramático”), impulsado por jóvenes artistas como Yoshihiro Tatsumi y Takao Saitō. Ellos preferían denominar gekiga a sus obras en lugar de manga, para enfatizar su tono serio, realista y muchas veces violento, alejado de la comedia. Las tramas de gekiga abordaban temas adultos –crimen, erotismo, crítica social– con un estilo gráfico crudo, destinado inicialmente a estudiantes de secundaria mayor y universitarios. Un ejemplo emblemático es Ninja Bugeichō (“Crónica secreta de las artes ninja”, 1959–1962) de Sanpei Shirato, ambientado en el Japón feudal pero que alegorizaba conflictos sociales contemporáneos (opresión vs. rebelión) y captó también lectores adultos. Estas historietas de alquiler más oscuras coexistieron con las cómicas disparatadas: de hecho, hacia mediados de los 60 se puso de moda el manga de gag, humor absurdo y paródico para niños, liderado por autores como Fujio Akatsuka, apodado “el rey del gag”. Esta dualidad generó controversias: educadores y padres de familia criticaban tanto la violencia cruda del gekiga como la “falta de productividad” (lo tonto) de los mangas de gag, acusándolos de corromper la moral infantil. Sin embargo, tales reproches no frenaron el auge del medio, que seguía diversificándose.
A finales de los 60, con aquellos primeros niños lectores entrando en la adultez, las editoriales advirtieron una oportunidad comercial: proveer manga para adultos que crecieron leyendo historietas. Entre 1967 y 1968 brotó una pléyade de revistas seinen (para hombres jóvenes y adultos), con títulos como Manga Punch, Manga Action, Big Comic, Young Comic, Play Comic, etc.. Estas revistas presentaban tramas más sofisticadas o audaces, además de incluir secciones de crítica, ensayos sobre manga y espacios para que los lectores enviaran sus propias historietas. Se formó así un circuito adulto que abordaba géneros como el thriller, la política-ficción, la comedia erótica o el manga de negocios, satisfaciendo a lectores que “no podían vivir sin leer manga” incluso en su edad madura. Igualmente, surgieron revistas alternativas como Garo (1964), donde tenían cabida obras de corte experimental o contracultural –muchas en estilo gekiga– que exploraban la psicodelia, la crítica al orden establecido o sensibilidades artísticas vanguardistas. En definitiva, a finales de los años 60 el manga había dejado de ser cosa de niños para convertirse en un medio omnipresente en la sociedad japonesa, con publicaciones específicas para cada nicho de edad e interés.
Diversificación temática y demográfica en los años 70
Los años 70s consolidaron tendencias de la década previa y trajeron transformaciones importantes, especialmente en lo referente al manga dirigido al público femenino. Hasta mediados de los 60, casi todos los shōjo manga (manga para chicas jóvenes) eran creados por hombres y presentaban historias románticas o familiares bastante convencionales. Esto cambió radicalmente con la irrupción de una nueva generación de mujeres mangaka nacidas después de la guerra (alrededor de 1949), quienes ingresaron al campo y empezaron a crear las historias que ellas mismas querían leer. Hacia 1970-1972, autoras como Moto Hagio, Keiko Takemiya, Riyoko Ikeda, Ryōko Yamagishi o Yumiko Ōshima –conocidas colectivamente como el “Grupo del Año 24” porque rondaban los 24 años en ese momento– revolucionaron el shōjo manga. Tomaron el control creativo del género, desplazando a los hombres, y abrieron el abanico temático mucho más allá del romance tradicional. Según observó el investigador Schodt, estas nuevas autoras alcanzaron estatus de estrellas: eran profesionales exitosas, con fans devotas, respetadas socialmente y gozaban de casi total libertad artística en sus obras. Sus mangas introdujeron épicas históricas, ciencia ficción, dramas psicológicos y deportivos protagonizados por chicas fuertes, reflejando los cambiantes roles femeninos en la sociedad japonesa de posguerra.
Un fenómeno particularmente innovador dentro del shōjo de los 70 fue la aparición de historias de amor homosexual masculino dirigidas a lectoras femeninas. Series pioneras como Kaze to Ki no Uta (“El poema del viento y los árboles”, 1976) de Takemiya o Tōma no Shinzō (“El corazón de Thomas”, 1974) de Hagio narraban romances trágicos entre chicos adolescentes en internados europeos, explorando temas de sexualidad y androginia con sensibilidad poética. Para las autoras, usar protagonistas masculinos les permitía esquivar las limitaciones que la sociedad imponía a las mujeres: en lugar de las típicas heroínas pasivas, con chicos pudieron retratar personajes libres, rebeldes y vivir tramas eróticas más audaces. Como explica la teórica Yukari Fujimoto, los roles femeninos tradicionales encorsetaban la expresión en el shōjo; al centrarse en parejas de varones hermosos (bishōnen), las creadoras ofrecieron a las lectoras un espacio para “jugar con el género” y fantasear con relaciones igualitarias, escapando de los roles de género convencionales. El público femenino abrazó con fervor estas historias de shōnen-ai (amor entre muchachos) que eran inéditas en los cómics mainstream. Para 1978 ya existía incluso una revista dedicada enteramente al género, JUNE, y con el tiempo este nicho evolucionaría en lo que hoy se conoce como BL (Boys’ Love), un fenómeno cultural con su propio mercado.
Otra tendencia notable de los 70 fue el manga deportivo femenino. Tras la medalla de oro del equipo de voleibol femenino japonés en las Olimpiadas de Tokio 1964, muchas chicas japonesas se inspiraron en el deporte. Las revistas shōjo comenzaron a serializar mangas de chicas deportistas, combinando competencias atléticas con drama juvenil y romance. Por ejemplo, Attack No.1 (1968) sobre voleibol y Ace wo Nerae! (1973) sobre tenis mostraban a jóvenes esforzándose al máximo en la cancha, enfrentando lesiones, rivalidades y primeros amores, para lograr sus metas deportivas. Estos relatos enfatizaban valores de amistad, perseverancia y espíritu de equipo, enseñando a las lectoras –igual que hacían los mangas de deportes para chicos– lecciones de esfuerzo y resiliencia aplicables a la vida. En general, los mangas de los 70, tanto para chicos como para chicas, sirvieron como “maestros de vida” inculcando en la juventud nociones de superar dificultades, trabajar duro y creer en uno mismo. De esta manera, el manga cumplía una función socializadora importante en la formación de actitudes y aspiraciones de los jóvenes de la época.
Por supuesto, la expansión de contenidos también trajo controversias y debates sociales. A medida que mangas con violencia explícita, erotismo o temas tabú se hicieron comunes, emergieron críticas sobre la posible influencia negativa en lectores jóvenes. En 1970, una revista shōnen publicó un manga de samuráis que retrataba de forma peyorativa a minorías étnicas (chinos y coreanos) y mostraba intentos de violación al final de la guerra; décadas después, en 1991, el editor tuvo que disculparse públicamente por esa representación discriminatoria. Este episodio ilustra cómo ciertos contenidos del manga reflejaban prejuicios latentes en la sociedad japonesa –como la visión de extranjeros tras la derrota de la guerra– y cómo con el tiempo tales mensajes debieron ser reexaminados críticamente. También en los 70 surgió el llamado manga educativo: títulos de divulgación que explicaban desde historia nacional hasta economía o ciencia a través de viñetas. Incluso temas prácticos de la vida adulta (cómo ser asalariado, cómo funciona la política, etc.) fueron llevados al manga en un afán pedagógico. Esta diversificación muestra que el manga se había vuelto un medio lo suficientemente maduro como para abordar cualquier temática, seria o ligera, de forma accesible para el público masivo.
Manga, cultura y sociedad en Japón
Censura, libertad creativa y controversias
El manga japonés ha navegado constantemente entre límites de censura y reclamos de libertad de expresión. Durante la posguerra inmediata, la nueva Constitución de 1947 prohibió la censura gubernamental, pero mantuvo vigente el Artículo 175 del Código Penal que penaliza la obscenidad. Esto creó una ambigüedad legal: si bien no existía censura oficial previa, las publicaciones podían ser juzgadas posteriormente si se consideraban “obscenas” (especialmente por representación explícita de genitales o actos sexuales). En la práctica, la industria del manga desarrolló métodos de autocensura visual (p. ej., ocultando genitales con recuadros o líneas) para publicar manga erótico sin infringir la ley. Así, durante décadas los mangas adultos circularon con relativa libertad dentro de estos márgenes borrosos. De hecho, no fue sino hasta 2004 que un manga enfrentó un juicio penal por obscenidad en Japón: el caso de la antología hentai Misshitsu terminó con autores y editores declarados culpables de violar el Art.175. Este fallo –el primero de su tipo– evidenció que el manga había empujado las fronteras de lo permitido durante mucho tiempo antes de cruzar la línea legal. Según la profesora Yukari Fujimoto, la notable tolerancia japonesa hacia la expresión artística sexual (por ejemplo en géneros como BL, yaoi o hentai) proviene en parte de la memoria histórica: tras la experiencia de estricta censura durante el régimen militar en la guerra, incluso los sectores conservadores comprenden el riesgo de volver a reprimir la libertad creativa. En la cultura nipona suele hacerse una distinción entre la fantasía ficticia y la conducta real; por ello, se ha visto el contenido erótico o violento del manga como una válvula de escape imaginativa más que como una amenaza moral directa.
No obstante, ha habido episodios de pánico moral ligados al manga y el anime. Uno notorio fue a finales de los 80s con el llamado Caso Miyazaki: un asesino serial (Tsutomu Miyazaki) resultó ser consumidor de pornografía anime, lo que desató una oleada mediática demonizando a los otaku (fans obsesivos) y pidiendo mayores controles sobre el contenido de manga y anime. A raíz de ello, a inicios de los 90 algunas autoridades locales intentaron regular la venta de manga violentos o sexuales a menores, y grupos conservadores clamaron contra ciertos títulos explícitos. Sharon Kinsella señala que el manga, durante gran parte del siglo XX, funcionó como “espacio público” para expresar deseos tabú y actitudes disidentes que no hallaban cauce en otros ámbitos de la sociedad japonesa. Esto le otorgó un carácter subversivo y populista, pero también conllevó un estatus cultural bajo y una percepción controvertida –se veía al manga como algo vulgar o potencialmente nocivo–. Paradójicamente, desde mediados de los 80s ocurrió un cambio: ciertos mangas adultos de corte más realista o con mensajes conservadores empezaron a ser legitimados por instituciones culturales, exhibidos en museos de arte y tratados como obra bunka (cultural) seria. El Estado e incluso la academia comenzaron a reconocer al manga como parte del patrimonio cultural contemporáneo, elevando su estatus. En 2006 se inauguró en Kioto el Museo Internacional del Manga, y el gobierno japonés ha impulsado el concepto de “Cool Japan” exportando manga y anime como orgulloso producto cultural. Así, conviven dos narrativas: por un lado las preocupaciones por el contenido inapropiado (que han derivado en etiquetas de edad, restricciones a hentai y recientemente a representaciones de menores), y por otro la celebración del manga como arte e industria creativa representativa del Japón moderno.
Género, representación y roles sociales en el manga
El manga ofrece un amplio prisma para analizar cuestiones de género y estructura social en Japón. Desde sus inicios, ha reflejado las normas y desigualdades de cada época, a veces perpetuándolas y otras cuestionándolas. Por ejemplo, muchos mangas clásicos dirigidos a varones (shōnen y seinen) han tendido a objetualizar a los personajes femeninos, presentándolos en roles pasivos o hipersexualizados. Según Ito Kinko, gran cantidad de manga para hombres muestran a mujeres explotadas u oprimidas –ya sea sexual, económica o socialmente– sirviendo a fantasías masculinas dominantes. Esto ha sido criticado como un reflejo de la sociedad patriarcal japonesa, donde hasta fechas recientes enfrentaban fuertes limitaciones en ámbitos laborales y de autonomía personal. Sin embargo, el propio medio manga también se ha convertido en plataforma de expresión femenina y de subversión de roles, como vimos con las autoras shōjo de los 70s introduciendo protagonistas femeninas más independientes o explorando la androginia en BL para escapar de las convenciones de género. El surgimiento del yuri (historias de amor entre chicas) y la proliferación de heroínas fuertes en manga de acción o ciencia ficción (pensemos en Nausicaä del Valle del Viento de Hayao Miyazaki, Ghost in the Shell de Masamune Shirow, etc.) también han ampliado la representación femenina más allá del estereotipo.
En términos de lectorado, el manga ha segmentado tradicionalmente sus demografías: infantiles (kodomo), chicos (shōnen), chicas (shōjo), hombres jóvenes (seinen) y mujeres jóvenes (josei). Cada categoría desarrolló convenciones estilísticas y temáticas adaptadas a los supuestos gustos de género y edad. Por ejemplo, el shōnen se asocia a aventura, competición, humor y a menudo erotismo casual, mientras el shōjo a romance, drama psicológico y estética “kawaii”. No obstante, en la práctica muchos lectores se mueven entre categorías –chicas que leen shōnen como Dragon Ball o Naruto, chicos que disfrutan shōjo o BL, etc. Actualmente esas fronteras son cada vez más difusas, y obras crossover (transversales) triunfan en todos los públicos. Asimismo, el manga ha dado espacio a minorías sexuales y de identidad de género: desde personajes LGBT en historias convencionales hasta géneros enteros como el BL antes mencionado, o el bara (manga gay hecho por y para hombres gays). Aunque Japón como sociedad mantiene posturas tradicionales en muchos aspectos de género, en las páginas del manga se han explorado identidades y deseos con un grado de libertad notable. Como señala Fujimoto, la existencia de fantasías yaoi/BL ampliamente toleradas se vincula a una actitud japonesa donde las fantasías no se toman “demasiado en serio” –lo que puede ser un arma de doble filo: permite su difusión pero a la vez se minimiza su significado social real.
En cuanto a la familia y la estructura social, el manga ha abordado temas como las dinámicas generacionales, la vida escolar (un escenario recurrente en manga de todo tipo), la presión por el éxito académico y laboral, y las tensiones entre individualidad y colectividad. Series costumbristas como Sazae-san (de Machiko Hasegawa, 1946) retrataron con humor la vida cotidiana familiar en la posguerra, plasmando valores tradicionales a la vez que evidenciando cambios (Sazae-san, la protagonista, era una joven esposa de carácter fuerte e independiente inusual para la época). Décadas después, mangas como Crayon Shin-chan o Chibi Maruko-chan seguirían satirizando la vida familiar y escolar, mostrando con picardía las travesuras infantiles y las particularidades de la sociedad japonesa desde la perspectiva de los niños. En el extremo opuesto, obras dramáticas como Oshin o Hadashi no Gen (Gen el Descalzo, sobre la bomba atómica) mostraron crudeza histórica y resiliencia familiar en circunstancias difíciles, inculcando memoria social.
Un aspecto singular es la tendencia del manga a incorporar temas tabú o delicados en formatos accesibles. Existen mangas sobre enfermedades, sobre problemáticas sociales (acoso escolar, ijime, por ejemplo, tratado en obras como Life de Keiko Suenobu), sobre minorías étnicas o sobre crímenes reales. Aunque no siempre con la profundidad deseada, han abierto conversaciones en la opinión pública. Un ejemplo: el manga Doraemon (robot gato del futuro) puede parecer solo fantasía infantil, pero varios analistas lo leen como reflejo de las ansiedades de los niños japoneses ante un sistema educativo competitivo y padres ausentes –de ahí la necesidad de un amigo mágico que rescate al protagonista constantemente. Incluso en mangas ligeros se cuelan mensajes sobre la importancia de la amistad, las tensiones escolares, la posición del individuo en la sociedad conformista, etc., convirtiendo al manga en una suerte de termómetro social.
Juventud, subcultura otaku y creatividad fan
La relación entre manga y juventud en Japón es íntima y multifacética. Desde los años 50 los niños crecieron leyendo mangas semanales, con héroes que a menudo eran también niños o adolescentes. Esto no solo entretenía, sino que –como remarcaba Kinko Ito– el manga actuó como “agente de socialización”, enseñando a los jóvenes qué comportamientos eran adecuados o inapropiados, cuáles eran los roles esperados, las normas y valores de su sociedad. Millones de niños aprendieron ideas sobre la amistad, la valentía, la justicia o la jerarquía leyendo manga de aventuras o escolares. Sin embargo, en paralelo surgió una cultura juvenil alrededor del consumo apasionado de manga (y anime) que evolucionó en lo que se conoce como cultura otaku. El término otaku, inicialmente despectivo, aludía al fan extremadamente dedicado e introvertido, obsesionado con coleccionar y consumir productos de su afición. En los 80, la imagen del otaku quedó mencionado asesino serial, llevando a que la sociedad japonesa viera con recelo a estos “jóvenes aislados” aficionados al manga/anime. Pese a ello, los otaku desarrollaron contribuciones valiosas: por ejemplo, el fenómeno dōjinshi, revistas autopublicadas de manga por aficionados, floreció desde los 80 hasta hoy (eventos como el Comiket reúnen cientos de miles de fans vendiendo o intercambiando sus mangas amateur). Estas creaciones fans muchas veces son historias derivativas de series famosas (fanfictions en viñetas), incluyendo abundante material yaoi/BL hecho por y para fans femeninas. Tal actividad creativa de base evidencia la apropiación juvenil del manga: los jóvenes no solo consumen pasivamente, sino que producen su propio contenido, reimaginan las historias oficiales y forman comunidades en torno a sus pasiones compartidas. Esta dimensión participativa anticipó tendencias globales de fandom colaborativo.
La figura del mangaka (autor de manga) también se entrelaza con la juventud. En los años 60 la industria desarrolló un sistema meritocrático singular: revistas que convocaban a concursos de nuevos talentos, muchas veces captando a adolescentes prodigiosos. Sharon Kinsella observa que el manga exhibió un notable “populismo” sociológico, reclutando a jóvenes dibujantes sin importar su origen social o nivel educativo, en un país donde tradicionalmente la trayectoria laboral dependía del estatus académico y la antigüedad. El único requisito para triunfar en manga era dibujar algo que conectara con el público. Así, un estudiante de secundaria podía debutar si su obra ganaba un concurso, rompiendo las jerarquías habituales. Este acceso democrático alimentó la constante dinamización del manga con ideas frescas juveniles, aunque también impuso un ritmo intenso de trabajo a creadores muy jóvenes, a veces explotados por la demanda editorial. La cara oscura de la industria incluye horarios extenuantes, fechas de entrega semanales casi inhumanas y presión comercial, que pueden afectar la salud mental y física de los mangaka (varios casos notorios de creadores enfermos o fallecidos prematuramente evidencian este problema).
No obstante, con el paso de las décadas, la imagen social del mangaka mejoró: dejó de ser visto como un “empleo bohemio” para considerarse un profesional creativo respetado e incluso una celebridad en algunos casos (por ejemplo, Akira Toriyama de Dragon Ball o Eiichirō Oda de One Piece son figuras conocidas y admiradas en Japón, análogas a autores de best-sellers literarios). La popularización de sus obras en anime y merchandising les dio fama internacional. Además, muchos mangaka han utilizado su influencia para abordar temas sociales de fondo: por ejemplo, el veterano Osamu Tezuka incluyó en sus mangas mensajes antibélicos, de conservación de la naturaleza y contra la discriminación racial; artistas contemporáneos han tratado problemáticas como el acoso laboral, la soledad urbana o la corrupción política a través de tramas de ficción.
Industria, economía creativa y modos de producción
La industria del manga en Japón es un coloso económico y cultural. A día de hoy mueve miles de millones de dólares anuales en ventas de revistas, tomos recopilatorios, licencias y mercancía derivada. Desde los años 70, Japón imprime y vende cada año cientos de millones de ejemplares de manga. En su apogeo físico, hacia inicios de los 90, una sola revista semanal como Shōnen Jump vendía más de 6 millones de copias cada semana –de hecho, ostenta el récord histórico con 6,53 millones en su edición del 20 de diciembre de 1994–. Estas cifras impresionantes implican tiradas y distribuciones masivas, que solo fueron posibles gracias a un engranaje de producción sumamente eficiente. Desde finales de los 60 se implantó el sistema de producción en equipo: muchos mangaka líderes comenzaron a contratar asistentes (a veces varios simultáneamente) para ayudarlos a completar fondos, tramas o entintados. En la práctica, un estudio de manga funciona casi como una pequeña empresa donde el autor principal actúa de director creativo y los ayudantes ejecutan tareas bajo plazos estrictos. Este modelo permitió alimentar el contenido de revistas semanales voluminosas a un ritmo vertiginoso. Además, a veces un mismo manga es elaborado por dúos creativos: un guionista y un dibujante por separado, parecido al estilo de los cómics occidentales. Eso abrió la puerta a especialistas en historias sin talento para el dibujo (y viceversa) a colaborar, incrementando la diversidad de propuestas.
El modelo de negocio del manga tradicionalmente se ha centrado en las revistas antológicas: publicaciones de bajo costo con papel reciclado y centenares de páginas que serializan capítulos de muchas series a la vez. Estas revistas se compran, se leen rápidamente (por ejemplo en los trayectos en tren) y a menudo se desechan, al punto que formaban parte del paisaje urbano en basureros o abandonadas en estaciones. Después, las series más populares se recopilan en tomos de mayor calidad para coleccionistas. Este ciclo “revista ↦ tomo” maximiza la rentabilidad y a la vez sirve de filtro (series que no enganchan son canceladas pronto). Con el cambio de milenio, la industria tuvo que adaptarse a nuevos formatos: la digitalización trajo revistas en línea, plataformas de manga digital, aplicaciones móviles e incluso el auge de la piratería (scanlations) que obligó a replantear estrategias. Pese a un declive de ventas físicas en los 2000s, en años recientes el mercado de manga repuntó gracias a la internacionalización y a nuevas audiencias (por ejemplo, el efecto de la pandemia COVID-19 disparó la lectura de manga en todo el mundo). Actualmente, editoriales japonesas han lanzado apps oficiales (como Manga PLUS de Shūeisha) que publican simultáneamente capítulos en varios idiomas, buscando competir con las filtraciones de fans y aprovechar la demanda global.
El impacto económico del manga va más allá del papel impreso. Cada franquicia de éxito suele generar una oleada de productos: adaptaciones a anime (cine o televisión), novelas ligeras, videojuegos, juguetes, ropa, etc. Por ejemplo, Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) pasó de ser un manga relativamente modesto a un fenómeno multimedia en 2019-2020, cuyo filme animado rompió récords de taquilla y cuyas ventas combinadas de manga y mercancías sumaron miles de millones. Este tipo de sinergia cultural-industrial se conoce como media mix, y Japón ha sido pionero en explotarla. El manga a menudo es la piedra angular de la cual se desprenden los demás productos: se prueban ideas en formato manga (menos costoso que animar) y si logran público, se expande al resto de plataformas. Así, el manga juega un rol central en la llamada economía creativa japonesa, actuando como semillero de propiedad intelectual valiosa.
Por último, cabe destacar que el manga se ha incorporado incluso a ámbitos institucionales y educativos. Algunas empresas utilizan manuales en manga para capacitar empleados; el gobierno y las prefecturas han publicado folletos en estilo manga para comunicar normas (hubo casos de provincias que explicaron leyes locales mediante cómics, dada su efectividad didáctica). Existe el término “manga de negocios” o economic manga para referirse a cómics que explican economía, historia empresarial o coaching corporativo. Esta “seriedad” del manga es fruto de su aceptación generalizada: en Japón, a diferencia de otros países, no se asume que el cómic es solo para niños, por lo que un ejecutivo leyendo manga en el tren no es una imagen chocante. Manga sobre prácticamente cualquier tema encuentra su nicho, desde golf hasta gastronomía (por ejemplo, la exitosa serie Oishinbo sobre cultura culinaria). Todo ello habla de cómo el manga se ha entretejido en el tejido social nipón, al punto de ser un vehículo válido para transmitir conocimientos, ideologías y arte.
La difusión global del manga: de Japón al mundo
A partir de las últimas décadas del siglo XX, el manga trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno global. Occidente y América Latina –territorios culturalmente muy distintos a Japón– no fueron ajenos a la “manga-manía”, aunque la recepción tuvo sus particularidades históricas en cada lugar.
Recepción en Occidente: de culto niche a corriente principal
En Europa occidental, particularmente Francia, Italia y España, el primer contacto masivo con la cultura gráfica japonesa vino a través del anime televisivo en los años setenta. Series animadas niponas como Heidi (1974), Mazinger Z, Candy Candy o Capitán Harlock se emitieron con éxito en cadenas europeas, preparando el terreno para que el público juvenil se familiarizara con personajes y tramas japonesas. En Francia, por ejemplo, en los 80 el contenedor televisivo Club Dorothée alcanzó enorme popularidad programando anime diariamente, generando toda una generación de fans. Esta exposición televisiva facilitó que luego los libros de manga fueran recibidos con naturalidad: al reconocer en las historietas a los héroes que ya amaban en la tele, los jóvenes franceses integraron el manga impreso como parte de su propia cultura popular sin mayores resistencias. A comienzos de los 90, editoriales europeas comenzaron a licenciar y publicar manga en sus idiomas; por ejemplo, Akira de Katsuhiro Ōtomo (un seinen de ciencia ficción cyberpunk) fue de los primeros mangas editados en Francia y España, aprovechando el impacto de su película animada de 1988 que asombró al público cinéfilo occidental. Francia en particular desarrolló un mercado robusto de manga, hasta el punto de ser hoy día el segundo país con más consumo de manga en el mundo (solo detrás de Japón). El caso francés es ilustrativo: géneros de manga adultos o experimentales que en otros sitios no prosperarían, allí encontraron nicho; autores japoneses poco conocidos en EEUU, como Jiro Taniguchi, obtuvieron gran reconocimiento en Francia. Este fenómeno se ha descrito como la “French manga connection”, con Francia apreciando el manga incluso como arte (el prestigioso Festival de Cómic de Angoulême ha premiado a mangakas). En otros países europeos como Italia, Alemania o España la difusión fue más gradual, pero igualmente el manga pasó de ser una curiosidad minoritaria en los 80 a ocupar estantes prominentes en librerías en los 2000.
En Estados Unidos, la entrada del manga fue más lenta y singular debido a la tradición local de cómic de superhéroes y a la lectura occidental izquierda-derecha (inversa a la japonesa). Los primeros intentos datan de los años 60s: ya en 1965 se publicó una adaptación occidentalizada de Astro Boy en cómic americano. En los 70 hubo publicaciones esporádicas, como ediciones de Barefoot Gen (Hadashi no Gen, el manga sobre Hiroshima) con fines educativos. Sin embargo, fue en los años 80s cuando editoriales independientes comenzaron a experimentar con traducciones fieles de manga. En 1987 la recién fundada VIZ Comics (subsidiaria de editoriales japonesas) lanzó en EEUU series como Area 88, The Legend of Kamui o Ranma 1⁄2, al tiempo que First Comics publicaba Lone Wolf and Cub. El verdadero punto de inflexión vino con Akira: Marvel Comics, bajo su sello Epic, editó entre 1988-89 la obra de Ōtomo en formato comic-book a color, logrando por primera vez captar la atención del público de cómics tradicional y de críticos con un manga adulto de alta calidad. A partir de entonces, la presencia de manga en EEUU creció durante los 90 de forma consistente pero moderada, con editoriales como Dark Horse (que trajo Ghost in the Shell y Oh My Goddess!, entre otros) y la pionera Tokyopop (originalmente Mixx, que publicó Sailor Moon y Cardcaptor Sakura). Estas editoriales innovaron en presentaciones: Tokyopop a comienzos de los 2000 introdujo el formato “100% Manga” que respetaba el orden de lectura japonés (invirtiendo el libro occidental) y vendía tomos pequeños a precios económicos, colocándolos en grandes cadenas libreras. Fue un éxito: se abarataron costos y el manga encontró nuevos canales de distribución (ya no solo tiendas de cómics, sino supermercados y librerías generalistas).
En paralelo, la ola de anime televisivo (Pokemon, Dragon Ball Z, Naruto, etc.) a finales de los 90 e inicios de los 2000 generó una explosión de demanda de sus equivalentes impresos. Para mediados de los 2000, el manga en Estados Unidos había pasado a ser parte importante de la industria editorial: en 2006 las ventas anuales de manga en Norteamérica alcanzaron ~$175 millones, la prensa mainstream (New York Times, Time, Wall Street Journal) publicaba artículos destacando la popularidad del manga, y en 2020 el manga ya representaba el 27% de todo el mercado de cómics/novelas gráficas en EEUU. Este crecimiento espectacular hizo que editoriales norteamericanas tradicionales (Random House, por ejemplo, con su sello Del Rey Manga) se sumaran al negocio a fines de los 2000. Hoy en día, nombres como My Hero Academia, Attack on Titan o Demon Slayer figuran rutinariamente en las listas de best-sellers de libros en Occidente, compitiendo con literatura convencional –algo impensable décadas atrás.
Vale acotar que la penetración del manga en Occidente también implicó procesos de adaptación cultural y ocasional polémica. En los primeros años era común que las editoriales “flipparan” el arte (espejar las páginas) para que se leyera de izquierda a derecha, temiendo que el público no se adaptara; esta práctica se abandonó progresivamente ante la preferencia de los fans por la autenticidad. Otro tema fue la traducción: los traductores de manga a veces tenían que glocalizar referencias culturales, anotar modismos japoneses o resolver chistes intraducibles, lo cual se volvió objeto de estudio en sí (la “traducción de manga” es un campo en traductología con sus desafíos únicos). Un estudio sobre la localización en Argentina resaltó cómo el manga no viaja en forma etérea, sino que su éxito en cada país dependió de la mediación de editores y traductores locales que lo hicieron cercano al lector. Por ejemplo, la editorial Ivrea en Argentina (y luego España) supo incorporar jerga juvenil local en los diálogos, añadiendo notas culturales, etc., lo que hizo sus ediciones muy populares entre fans porque sentían el manga “hablando en su idioma”. Esta glocalización –global en contenido, local en presentación– ha sido clave para la buena acogida en diversos países.
Difusión en América Latina: entre la televisión y la gráfica
En América Latina, la historia es en cierta forma paralela a la de Europa: la televisión jugó un rol primordial en introducir la animación japonesa, generando un caldo de cultivo para el manga impreso. Ya desde fines de los 1970s algunas series japonesas dobladas al español tuvieron difusión en la región. Por ejemplo, en México y otros países, el anime Heidi y José Miel (Maya la Abeja) se emitieron a fines de los 70; en los 80 llegaron éxitos como Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya), Candy Candy, Robotech, Dragon Ball o Sailor Moon, que congregaron audiencias masivas infantiles y adolescentes. Para la generación de millennials latinoamericanos, los personajes de anime japonés fueron tan o más presentes que los de Disney, marcando su imaginario cultural. Esto sentó las bases de una afición entusiasta que buscaría, con cierto desfase temporal, acceder también al material original en papel. A diferencia de Europa, los mercados editoriales latinoamericanos (salvo el caso de México, Brasil y Argentina, los más grandes) eran más pequeños y con distribución limitada, por lo que inicialmente el manga llegó de forma importada o vía aficionados. En los 90, grupos de fans comenzaron a intercambiar fotocopias de mangas o tomos traídos de España/EEUU, mientras que las convenciones de anime (que empezaron a proliferar en ciudades latinoamericanas) eran puntos de encuentro para conseguir mercancía y publicaciones.
Un país pionero en la región fue México, donde desde mediados de los 90 la editorial Vid empezó a publicar algunas series manga en español. También Argentina vivió un temprano boom: en 1994 la revista Lazer, dedicada al anime/manga, debutó congregando a la comunidad otaku local; y en 1997 la filial local de Editorial Ivrea lanzó los primeros tomos de Ranma 1⁄2 en Argentina, adaptados al español rioplatense. Precisamente, Editorial Ivrea (fundada por Leandro Oberto) se destaca como caso de éxito: empezó en Argentina en 1997–1998 publicando manga traducido de manera muy cercana al argot juvenil, y hacia 2000 se había convertido en la editorial referente. En 1999 Ivrea publicó Los Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon, aprovechando la fama televisiva de esas series, demostrando así que el público latinoamericano quería consumir los mangas originales de sus animes favoritos. Aunque Argentina atravesó crisis económicas que complicaron el negocio, Ivrea sobrevivió y eventualmente se expandió a España, convirtiéndose en actor global. En México, Vid continuó hasta entrados los 2000, licenciando decenas de series (Dragon Ball, Samurai X, etc.) y distribuyéndolas también en otros países hispanohablantes donde no existían ediciones propias. Brasil, por su parte, tuvo editoriales como Conrad y JBC que desde finales de los 90 establecieron un fuerte catálogo en portugués, contando con un gran mercado local.
Para la década de 2010, prácticamente toda América Latina contaba con acceso a mangas traducidos, ya sea vía importaciones de España/México o mediante ediciones nacionales en países más grandes. Comunidades de fans crecieron exponencialmente con internet: foros, blogs y luego redes sociales permitieron el intercambio de scanlations (escaneos traducidos por fans) cuando las ediciones oficiales no daban abasto o tardaban. Si bien la piratería de manga es un tema sensible (pues afecta a las ventas), también es cierto que en Latinoamérica, gracias a esos esfuerzos informales, se cimentó una base de seguidores que luego apoyan los lanzamientos legales cuando están disponibles. La región desarrolló asimismo su propia producción influenciada por el manga: historietas locales con estilo japonés conocidas a veces como “nueva manga” o “latino manga”. Dibujantes jóvenes de países como Chile, Argentina o México han publicado historietas inspiradas en el lenguaje visual manga, ya sea de forma independiente en redes o incluso firmando con editoriales japonesas (un caso notable es el de la mexicana Fernanda Díaz, conocida como Tony Sandoval, que publicó un manga en la revista Morning de Kodansha). Si bien aún son excepciones, ilustran la apropiación creativa del manga en otros contextos culturales.
El impacto cultural del manga en Latinoamérica se manifiesta de varias formas: desde la proliferación de cosplay en convenciones (jóvenes disfrazándose de personajes de manga/anime), hasta la incorporación de términos japoneses al léxico coloquial (palabras como “otaku”, “kawaii” o “nakama” son entendidas por muchos jóvenes). En algunos lugares, los medios han destacado el crecimiento del manga como industria cultural: por ejemplo, en España (cercana a Latinoamérica por idioma), las ventas de manga han llegado a ser el 50% del total del mercado de cómics, y en países latinoamericanos se reporta un aumento sostenido de lectores de manga en los últimos años, impulsado por la facilidad de acceso digital y la popularidad global de ciertas series. Incluso académicos latinoamericanos han comenzado a estudiar el fenómeno: se habla de glocalización del manga, de cómo la recepción latinoamericana mezcla la fascinación por lo japonés con la reinterpretación local de los contenidos.
En suma, el manga en América Latina pasó de ser a fines del siglo XX un producto de nicho (conseguido en tiendas especializadas o mediante trueque entre fans) a, entrado el siglo XXI, un elemento visible en la cultura juvenil mainstream. Librerías en Ciudad de México, Buenos Aires o São Paulo hoy dedican secciones enteras a novelas gráficas japonesas; servicios de streaming incluyen entre sus títulos más vistos a animes basados en manga; y nuevas generaciones de artistas latinoamericanos citan al manga como una influencia tan natural como lo fue Disney o Marvel para generaciones previas. Esto confirma que la difusión global del manga no fue un simple fenómeno de moda pasajera, sino una transculturación sostenida que ha echado raíces profundas en distintos contextos alrededor del mundo.
Pasado y porvenir del manga
A lo largo de aproximadamente un siglo, el manga ha transitado un camino extraordinario: desde caricaturas marginales y experimentales en el Japón feudal y modernizador, hasta erigirse en un pilar de la cultura popular global del siglo XXI. Su historia es indisociable de los cambios sociales: el manga ha prosperado adaptándose a las necesidades y gustos de cada nueva generación de japoneses, reflejando sus alegrías, temores y sueños. En Japón, el manga se convirtió en un medio ubicuo –leído por niños, estudiantes, amas de casa, ejecutivos y jubilados por igual– que sirvió tanto para entretener como para educar informalmente en valores y normas. Ha aportado un espacio simbólico para explorar lo prohibido, satirizar al poder o simplemente evadir las rígidas expectativas sociales mediante la imaginación. Con el tiempo, pasó de ser visto con suspicacia a ser reconocido como parte integral de la identidad cultural japonesa contemporánea, disfrutando incluso de respaldo institucional (museos, premios culturales, políticas de exportación en la era “Cool Japan”).
Desde una perspectiva sociológica, el manga ilustra cómo un producto cultural puede emerger de condiciones históricas específicas –la posguerra japonesa con su libertad creativa, el boom económico, la estructura editorial única– y luego reinventarse continuamente para seguir vigente. Hemos visto cómo factores como la censura gubernamental empujaron al manga a ser críptico o alegórico en ciertos momentos, mientras que la liberalización permitió oleadas de creatividad que rompieron tabúes (por ejemplo en representación de la sexualidad). En el ámbito del género, el manga ha sido tanto vehículo de estereotipos patriarcales como plataforma emancipadora para creadoras y lectoras; esta dualidad refleja tensiones de género en la sociedad nipona, que el manga discute de forma a veces más abierta que otros medios. En cuanto a la juventud, pocas cosas definen más el ocio y la subcultura de los jóvenes japoneses que el manga y el anime: la palabra otaku simboliza esa construcción de identidad en torno al consumo cultural. La forma en que fans jóvenes han hecho suyo el manga –produciendo dōjinshi, cosplay, comunidades en línea– es un campo fértil de estudio antropológico sobre la agencia de los consumidores y la creación de sentido compartido en grupos aficionados.
Por otro lado, la difusión mundial del manga subraya dinámicas de globalización cultural en las que flujos de información Este-Oeste transforman hábitos locales. Lo que comenzó como un nicho de entusiastas ha devenido un fenómeno mainstream: hoy es común ver en una librería occidental a adolescentes comprando manga traducido, o a series niponas encabezando listas de ventas internacionales. Occidente y Latinoamérica han reinterpretado el manga a su modo –ya sea doblando y localizando referencias, o produciendo sus propias obras inspiradas– en un ejemplo claro de glocalización cultural. Este proceso no ha estado exento de desafíos (traducción, controversias por contenidos sensibles, competencia con cómic local), pero el éxito sostenido del manga indica que ciertas narrativas y estilos visuales han logrado trascender diferencias culturales, conectando con públicos muy diversos. En parte, puede atribuirse a que los temas del manga –amistad, aventura, amor, crecimiento personal, fantasía escapista– son universales; pero también a un genuino interés de las audiencias globales por conocer la estética y la sensibilidad distintas que ofrece el arte japonés.
En conclusión, la historia del manga nos muestra un espejo donde se reflejan los cambios de la sociedad japonesa (de lo tradicional a lo posmoderno), a la vez que una ventana por la cual el mundo entero ha podido asomarse a esa cultura y hacerla un poco suya. Desde las caricaturas de animales monásticos del siglo XII hasta las aplicaciones de manga digital del año 2025, median siglos de evolución técnica y artística, pero persisten la creatividad lúdica y la capacidad de narrar visualmente que hicieron del manga un medio único. Estudiar el manga es, en el fondo, estudiar cómo las personas se cuentan historias a sí mismas para dar sentido a su realidad social y para evadirse momentáneamente de ella. Y pocas tradiciones narrativas han logrado ese cometido con el alcance y el ingenio del manga japonés.
Si le interesa el tema, le recomiendo seguir con estas obras:
● Gravett, P. (2004). Manga: Sixty Years of Japanese Comics. London: Laurence King.
● Ito, K. (2005). A History of Manga in the Context of Japanese Culture and Society. The Journal of Popular Culture, 38(3), 456–475.
● Fujimoto, Y. (2020). The Evolution of “Boys’ Love” Culture: Can BL Spark Social Change?. Nippon.com.
● Schodt, F. L. (2000). Manga! Manga! The World of Japanese Comics. Tokyo: Kodansha International.