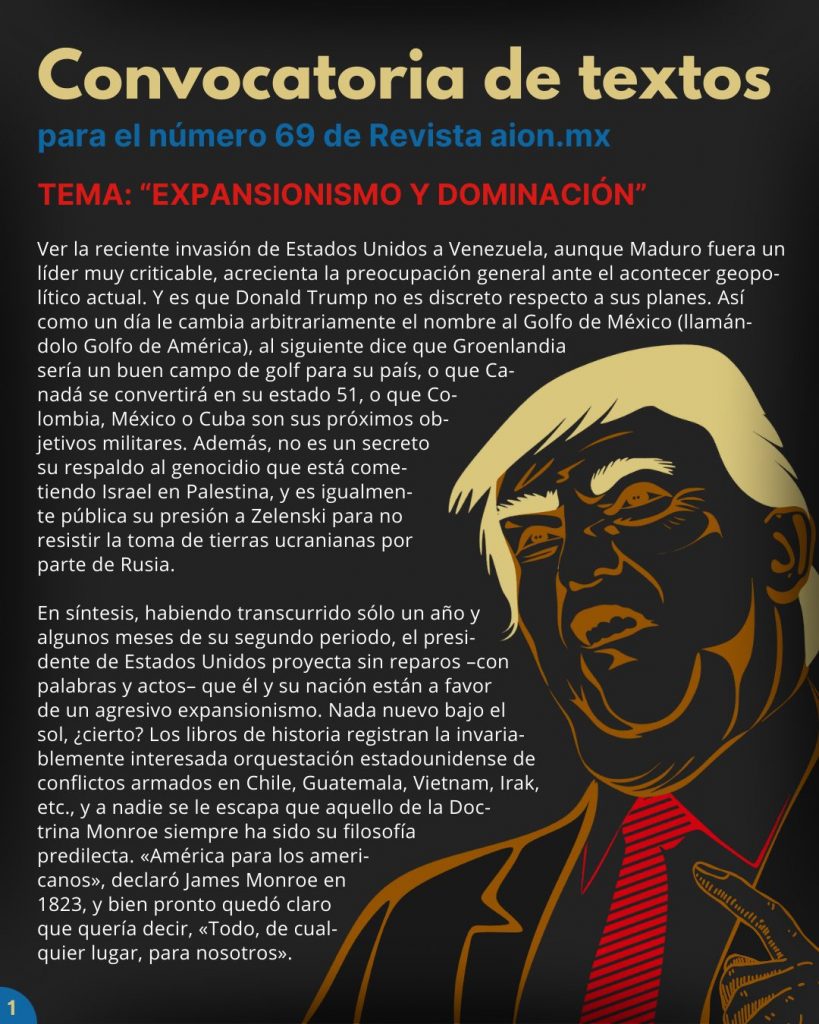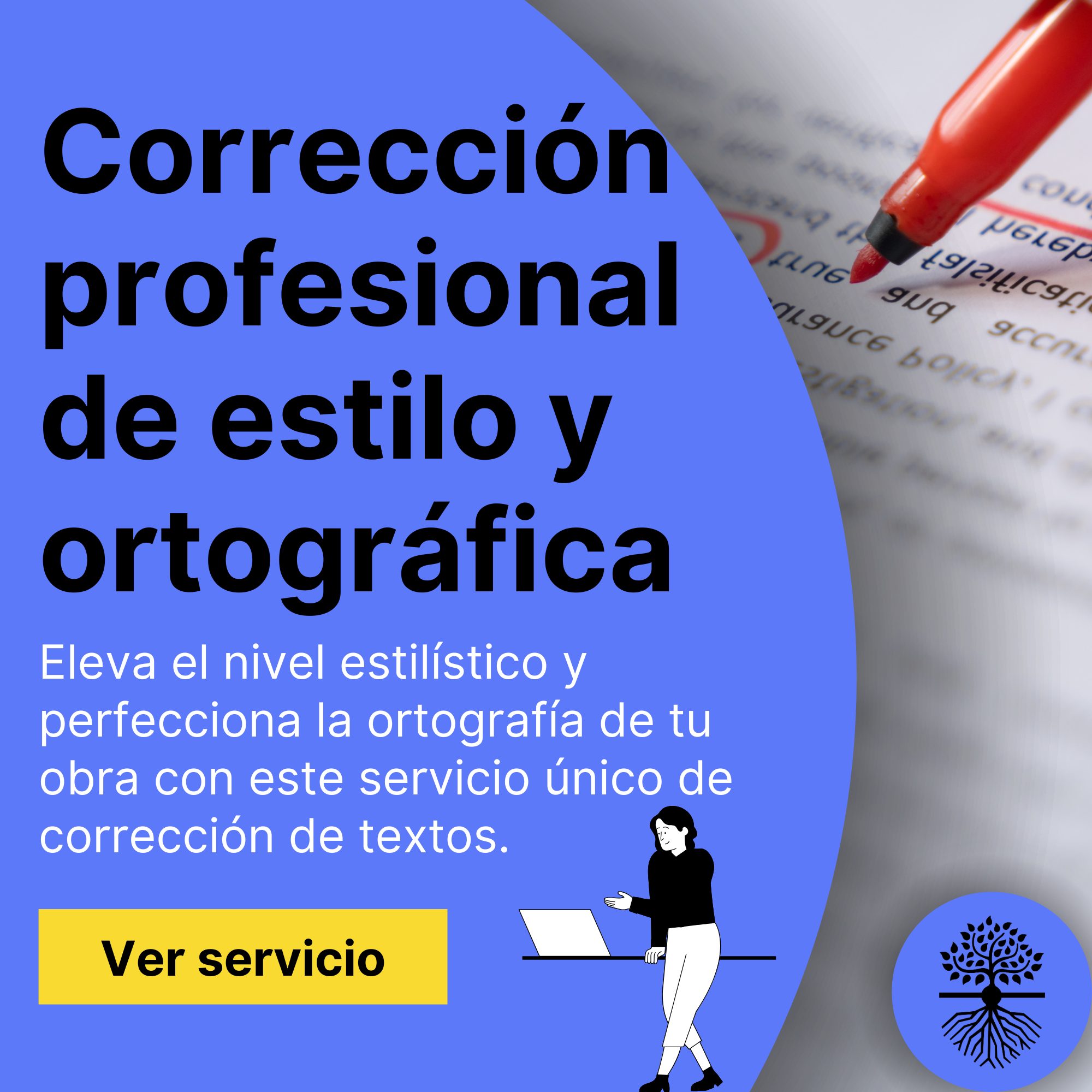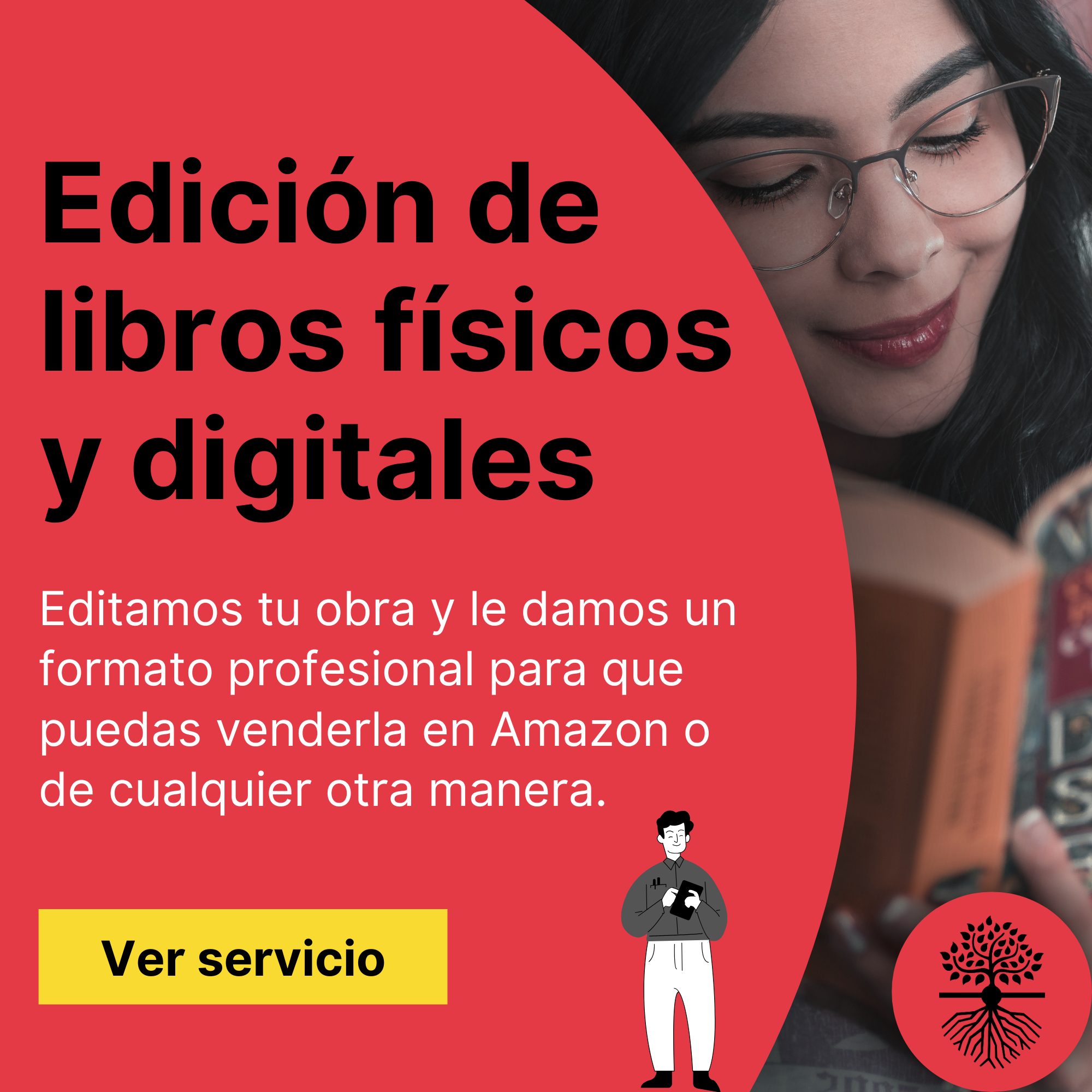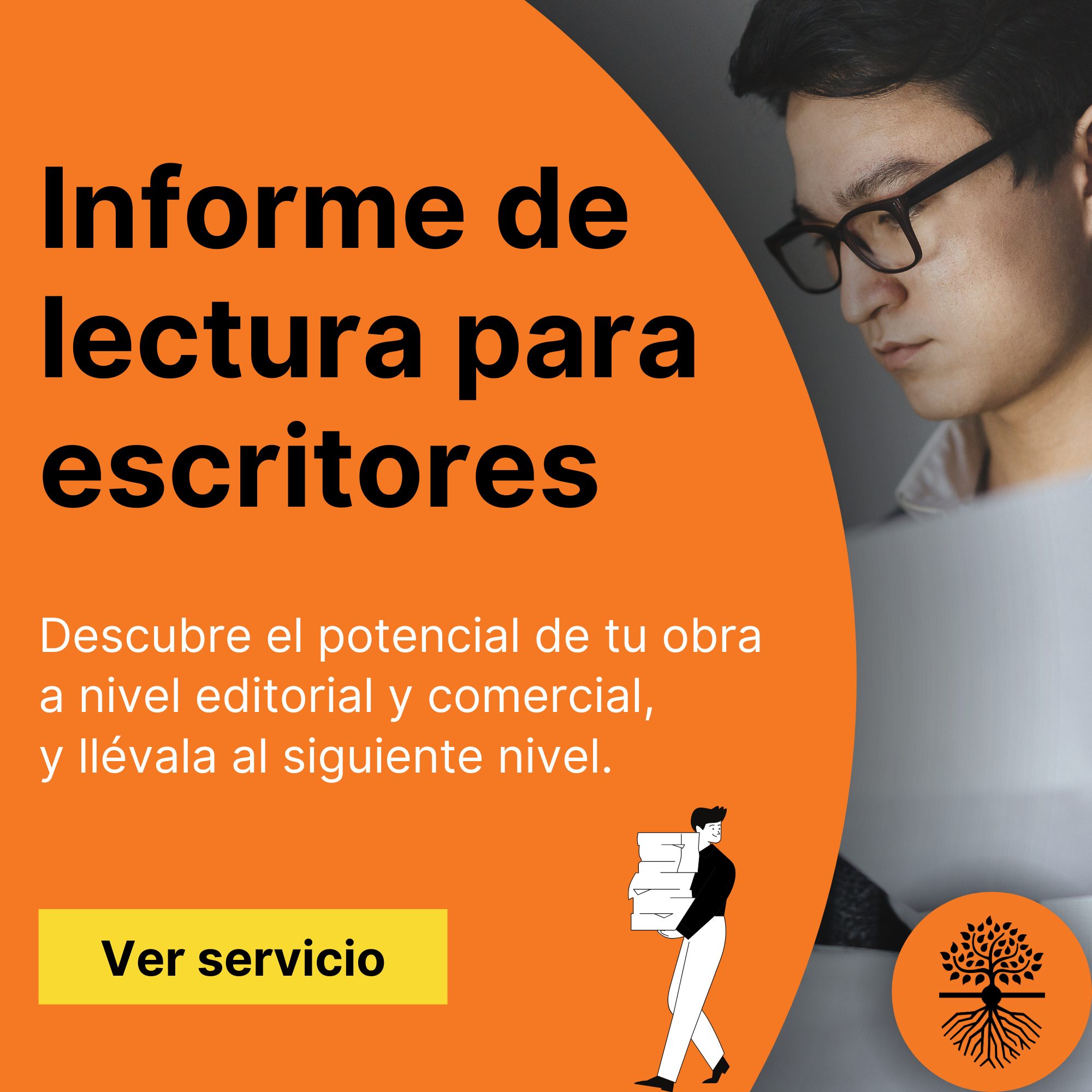Homenaje a Mizuki Shigeru y el poder del mundo que no se puede ver

La filosofía de la felicidad de Mizuki san
Mizuki Shigeru (1922-2015) fue un mangaka[1] que, en sus propias palabras, se sentía poseído y quizá manipulado inconscientemente por los yōkai (seres sobrenaturales del folclore japonés).[2] Su profunda conexión y percepción de este mundo que no se puede ver[3] dio fruto a alrededor de 80 obras, siendo la serie Gegege no Kitarō la más representativa. En ella, transforma a los yōkai en personajes entrañables; sin embargo, en otras de sus obras, ilustraba el lado más cruel de la realidad: la guerra. ¿Existía alguna conexión entre estas dos facetas de sus obras? Adentrarse en su vida nos permite comprender que Mizuki no dibujaba simplemente un mundo fantástico surgido de su imaginación, sino que manifestaba una realidad que yace oculta a los ojos de la mayoría.
En su obra autobiográfica titulada Mizuki san no Koufukuron (La Filosofía de la felicidad de Mizuki san) expone sus preceptos para la felicidad,[4] los cuales son conclusiones a las que llegó al reflexionar toda su vida. Podríamos decir que particularmente el séptimo precepto es uno que junta su infancia y su experiencia en la guerra: cree en el mundo que no puedes ver. Para explicarlo dice lo siguiente:
Mizuki san, que desde bebé poseía una sensibilidad excepcional hacia los yōkai, durante la guerra sólo podía pensar en la muerte. De hecho, en varias ocasiones estuvo al borde de la muerte. Era informal para ser un soldado raso del ejército, y esto provocaba que el sargento le gritara constantemente: “¡muere!, ¡muérete!”, y con ello lo destinaba a lugares peligrosos, y a misiones escabrosas. Que Mizuki san haya sobrevivido fue un milagro. […] Quizá fue ese alguien que no se puede ver lo que me permitió seguir viviendo.[5]
En sus mangas, a través de historias y dibujos, Mizuki explora constantemente la luz y la oscuridad. Sin embargo, es la inclusión de las áreas grises lo que dota a su obra de una atmósfera extrañamente real. Esta misma honestidad brutal, capaz de retratar los matices más complejos, es la que encontramos en su libro autobiográfico, donde no duda en mostrar su propia infancia y sus traumáticas experiencias de guerra, sin endulzarlo. Y es quizás en esa intersección, de los contrastes de la vida y el confuso espacio gris de lo vivido, donde hallamos al misterioso alguien que no se puede ver: la fuerza que le salvó la vida y lo impulsó a convertirse en el legendario mangaka que fue.
Infancia de Mura Shigeru
El 8 de marzo de 1922, la familia Mura recibió a su segundo hijo, Shigeru. Aunque el nacimiento ocurrió en Osaka, no permanecieron allí por mucho tiempo debido a razones laborales del padre, por lo que se mudaron a Sakaiminato (entonces conocida como Sakai), una ciudad costera. Los padres eran Mura Ryoichi y Kotoe, siendo esta última quien realmente llevaba las riendas de la familia. Aunque el padre se había recibido en una universidad, su pasión por el cine lo distraía de sus obligaciones laborales formales, lo que le llevaba a cambiar de trabajo constantemente. A pesar de esta inestabilidad, sus ingresos, junto con el apoyo de la madre, permitieron mantener a Shigeru y a sus hermanos: Souhei, el mayor, y Yukio, el menor.
El niño Shigeru, de gran apetito y muy saludable, tenía un carácter despreocupado muy similar al de su padre, cuyo lema era “ya se solucionará”[6]. En la escuela no era un buen estudiante; de hecho, siempre llegaba con demora a clase por levantarse tarde y desayunar el doble o incluso el triple —a veces, sus hermanos se iban sin desayunar para evitar el retraso, así que él terminaba comiendo también sus porciones—. Su impuntualidad en la primera hora de clase era tal que sacaba cero en los exámenes de matemáticas. Sin embargo, esto no afectó en lo más mínimo sus relaciones con los compañeros; su popularidad era tan grande que lo habían nombrado el “gran general de los niños”[7]. Era fuerte, corría rápido y siempre ganaba en las competencias de nado a larga distancia. Entre los profesores, aunque a veces lo regañaban, también era considerado como el niño travieso que se tiraba pedos en medio de reuniones o eventos escolares, y lo recibían con cariño.
Dos episodios que marcaron profundamente la infancia de Shigeru fueron su convivencia con Nonnonba y el incidente de su tía abuela Neeko. La primera era una anciana llamada Fusa Kageyama, que ayudaba ocasionalmente en la casa de la familia Mura. Dedicada a labores propias del sincretismo entre el sintoísmo y el budismo, a personas como ella se les solía llamar Nonnon-san; de ahí que Shigeru la apodara cariñosamente Nonnonba. Siendo un niño de gran curiosidad, Shigeru aprendió de ella sobre los yōkai y las descripciones del infierno, una experiencia que años después reflejaría en su manga titulado Nonnonba to ore (Nonnonba y yo). La relación entre ambos se estrechó aún más cuando, tras quedar viuda, la familia Mura la acogió en su hogar.
Sin embargo, la influencia de sus historias sobre la muerte despertó en el pequeño Shigeru, entonces de apenas cinco años, una curiosidad tan macabra que lo llevó a intentar empujar a su hermano menor al mar. Su hermano menor lo agarró a tiempo y, forcejeando, ambos cayeron al suelo. Un transeúnte que presenció la peligrosa situación los rescató y los llevó de vuelta a casa. Como castigo, sus padres lo reprendieron severamente y su tía abuela Neeko —que vivía con ellos— le aplicó un やいと (yaito), también conocido como お灸 (okyū), una forma de disciplina tradicional que consiste en quemar una pequeña cantidad de artemisa en la piel para dejar una marca cauterizante.
Pocos días después de este incidente, la ya debilitada tía Neeko enfermó gravemente y toda la familia se reunió en su lecho de muerte. Fue así como Shigeru, siendo aún un niño, presenció por primera vez la muerte de cerca.
Shigeru era también un niño peculiar y apasionado. Cada vez que algo captaba su interés, se concentraba en ello de tal forma que descuidaba la escuela; el dibujo, por supuesto, fue una de esas pasiones que nunca abandonó. Para practicar, recogía animales muertos y los llevaba a casa para dibujarlos, lo que a veces generaba un hedor tan intenso que su madre terminaba regañándolo. Su padre, quien llegó a pensar que quizás su hijo no era muy inteligente, reconoció finalmente su talento para el dibujo y decidió apoyarlo comprándole pinturas de óleo y acuarela.
La guerra y el miedo a morir
Justo cuando Shigeru había decidido convertirse en pintor e ingresar a toda costa a una escuela de bellas artes, a los 21 años fue reclutado como soldado para la guerra. Durante el entrenamiento, su actitud informal y poco disciplinada perjudicaba constantemente a todo su equipo. Ante esta situación que le causaba pena por sus compañeros, decidió solicitar a sus superiores que lo reasignaran a otra unidad. Cuando le preguntaron si prefería ser enviado al norte o al sur, respondió “al sur” casi sin pensarlo, sin imaginar que con esa elección lo estaban destinando directamente al frente de combate. Su nuevo destino era Rabaul, una ciudad situada en la isla Nueva Bretaña, en Papúa Nueva Guinea, uno de los escenarios más brutales y mortíferos de la Guerra del Pacífico.
Uno de los episodios más dramáticos que vivió Shigeru ocurrió durante su turno de guardia: de pronto, comenzó un ataque enemigo. Más que por un acto de voluntad, impulsado por puro instinto de supervivencia, salió huyendo. Corrió con tal desesperación que desgastó por completo las suelas de sus zapatos y, al llegar a la costa, nadó una distancia considerable para escapar. Tras lograr arribar a un área de la jungla, exhausto, se detuvo a descansar; fue entonces cuando los mosquitos portadores de malaria comenzaron a picarlo. Durante los días siguientes, vagó sin rumbo, sin alimento ni agua, en un estado de creciente delirio. En su confusión, se topó con un grupo de soldados uniformados y, al no poder discernir si eran enemigos o aliados, el pánico lo llevó a huir nuevamente. No fue sino hasta el quinto día —que a él le pareció un año entero— cuando finalmente encontró un cuartel japonés, donde pudo reintegrarse a su unidad.
Como era de prever, la malaria empezó a deteriorar gravemente su salud. La fiebre y la escasa alimentación le impedían recuperarse, sufriendo varias recaídas. Un día, justo cuando la fiebre por fin le había dado una tregua y conseguía comer algo, comenzó un ataque enemigo. En medio del caos, sintió un calor intenso en el brazo izquierdo: una bomba había estallado cerca y le había arrancado el brazo de cuajo. Por una casualidad asombrosa, un médico de combate que se encontraba cerca acudió rápidamente a atenderlo. Lo trasladaron de inmediato para hacerle una transfusión de sangre, ya que había perdido mucha, pero el dolor solo aumentaba hasta que perdió la conciencia. Cuando despertó, había dejado de sangrar gracias a las primeras curaciones; sin embargo, la herida ya comenzaba a gangrenarse. Para evitar que la infección se extendiera por todo su cuerpo, los médicos se vieron forzados a amputarle lo que quedaba del brazo, sin posibilidad de usar anestésico.
Tras dos meses, fue enviado a un hospital de campaña. A pesar de haber sobrevivido a condiciones terribles —incluida la amputación de su brazo—, el miedo a morir no lo abandonaba. Entre los soldados gravemente heridos corrían rumores de que los matarían o abandonarían allí, por considerarlos inútiles para la guerra. La vida en el hospital era ardua; no había descanso y todos, independientemente de su estado, debían realizar tareas como limpieza o preparación de comida, en la medida de lo posible.
Fue en este lugar donde Shigeru entró en contacto con una tribu local, a la que se refería en japonés como los トライ族 (torai zoku). Su comunidad vivía con aparente normalidad, al margen de la guerra. Con ellos, Shigeru pudo obtener más comida y siempre fue bien recibido. Los dibujos que hacía impresionaban por igual a niños, jóvenes y ancianos. Aunque este tipo de visitas estaban prohibidas, Shigeru utilizaba sus ataques de malaria como excusa para salir corriendo a verlos. En ocasiones, cuando la fiebre lo postraba de verdad, los miembros de la tribu lo visitaban en el hospital y le obsequiaban frutas.
El 15 de agosto, tras la Declaración de Potsdam —la proclamación que definía los términos de la rendición japonesa—, se generó una gran confusión entre los soldados, que no sabían si habían ganado o perdido. En medio de ese caos, el único pensamiento de Shigeru fue: «¡Sobreviví!». Cuando por fin todos se preparaban para regresar a Japón, Shigeru era el único “tonto”[8] que deseaba quedarse allí con la tribu; aquel lugar le parecía el paraíso. Soñaba con una vida de trabajar sólo tres horas al día, ir a recolectar comida a los campos y huertos frutales de la colina, conversar mientras se escuchaba el canto de los pájaros y los insectos, y contemplar las estrellas al caer la noche. Sin embargo, el cirujano del ejército lo convenció de regresar a Japón, al menos para mostrarle a su familia que estaba a salvo. Así, Shigeru prometió a la tribu que regresaría pronto. Sus amigos gritaron: «¡Regresas en tres años!». Él les respondió: «¡No, en cinco!». Al final, acordaron reencontrarse en siete años, y ese día le organizaron una despedida magnífica. Shigeru regresó a Japón en marzo de 1946. Sin embargo, su anhelado reencuentro con la tribu no se produciría sino hasta veintiséis años después, cuando por fin tuvo estabilidad económica y la oportunidad de viajar.
La creación del manga
Al regresar a Japón, ingresó a un hospital para recibir atención médica adecuada. No obstante, debido a falta de recursos, pronto regresó a casa con su familia. De hecho, tardaron aproximadamente un año entero en poder realizarle la cirugía que necesitaba. Aunque su pasión por el dibujo seguía intacta y su sueño de ser artista permanecía, no tuvo la oportunidad de dedicarse a ello desde un principio. Tuvo la dicha de ser admitido en 武蔵野美術学校 (Musashino Bijyutu Gakko), una escuela de bellas artes, pero no pudo continuar sus estudios porque su prioridad inmediata era obtener ingresos para comer. Cambió de trabajo constantemente: en un momento fue vendedor de pescado, en otro, gestionó una flota de bicitaxis. Mientras vivía en un hotel, una mujer de mediana edad lo visitó en su habitación y le preguntó si estaría interesado en comprar el edificio, ya que ella pensaba convertirlo en departamentos. Con el dinero que había logrado ahorrar y con el apoyo financiero de su padre, Shigeru adquirió la propiedad —que efectivamente transformó en departamentos—. Como estaba ubicada en la ciudad de Kōbe, de la prefectura de Hyōgo, sobre la avenida Mizuki, decidió bautizarla con el nombre de “Mizuki Sou” (荘).
Uno de los inquilinos, un joven llamado Kubota, se dedicaba a crear kamishibai (teatro de papel). Gracias a esta relación, Shigeru, quien confiaba plenamente en su habilidad para dibujar, fue presentado por Kubota a Suzuki Katsumaru, una figura de gran influencia en el mundo del kamishibai. Fue así como, por fin, Shigeru pudo comenzar a vivir su sueño de dedicarse al dibujo. Dado que Katsumaru conocía el edificio Mizuki Sou, siempre se refería a Shigeru con el nombre de la avenida donde vivía: «Mizuki». Con el tiempo, este apodo se convertiría en su seudónimo artístico.
Ante el declive del negocio del kamishibai, Shigeru comenzó a trabajar para una editorial de kashi-hon (bibliotecas de préstamo de mangas o revistas) como ilustrador. Aunque trabajaba sin descanso, en este competitivo mundo de artistas a veces ni siquiera ganaba lo suficiente para comprar sus propios materiales. Así pasaron los años, y cuando tenía 39, sus padres comenzaron a insistirle en que se casara. Fue entonces que contrajo matrimonio con Nunoe, una mujer de 29 años. Juntos tuvieron dos hijas, quienes, de manera coincidente, ambas nacieron un 24 de diciembre, en Nochebuena.
Con la publicación de Terebi-kun, sus trabajos comenzaron a captar una mayor atención del público. Además, gracias a esta obra, recibió un premio de la editorial Kodansha, dedicada a la producción de manga infantil. Sin embargo, la tormenta de la escasez económica se transformó de la noche a la mañana en un torbellino de noches en vela, ya que ahora debía cumplir con los estrictos plazos de entrega de series como Akuma-kun, Kappa no Sanpei y GeGeGe no Kitarō, cuyos personajes había desarrollado durante su época en los kashi-hon. Así su reconocimiento masivo no llegó hasta que cumplió los 43 años.
Cree en el mundo que no puedes ver
Mizuki Shigeru se catalogaba a sí mismo como un investigador de los yōkai. De hecho, se ha dicho que las historias presentes en sus mangas son el fruto de un estudio arduo y un conocimiento amplio sobre estos seres sobrenaturales. Komatsu Kazuhiko, antropólogo japonés, y Michael Dylan Foster, académico estadounidense, han señalado que sus obras guardan una estrecha relación con los trabajos enciclopédicos de Toriyama Sekien, un famoso pintor de ukiyo-e del siglo XVIII.[9] Efectivamente, su labor de investigación para la creación de sus mangas fue tan intensa que, incluso cuando aún no era un mangaka reconocido y el dinero escaseaba, no dudaba en comprar libros aunque ello comprometiera el presupuesto familiar.
Empero, lo que hace realmente particulares sus obras son historias e ilustraciones llenas de contrastes, donde no existe una distinción clara entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Esta ambigüedad se refleja incluso en su técnica: Mizuki posicionaba los ベタ (beta, las áreas de negro sólido en la ilustración) con una conciencia deliberada de su peso visual, mientras que en las secciones blancas nunca olvidaba añadir sombras o puntos de trama que dotaban a las escenas de un realismo texturizado.[10] Esta dualidad era un fiel reflejo de su propia visión de la vida, que él mismo resumió con la frase: «Pensándolo bien, al final no sé si tuve una vida feliz o infeliz».[11] Para Mizuki, así como en sus dibujos, siempre había una sombra en la luz —como el trauma de presenciar la muerte en su infancia— y un destello de luz en la oscuridad más profunda —como la paz y la protección que encontró con la tribu en Papúa Nueva Guinea, donde sintió que algo grande, inherente a la grandeza de la naturaleza, lo había protegido para que sobreviviera.[12] Es en este equilibrio de opuestos, en la constante interacción entre la sombra y un destello de luz, donde Mizuki nos invita a percibir ese mundo que no se puede ver y a confiar en la existencia de ese “alguien” que lo habita.
Referencias
* Imagen de la nota: “JAPAN-HISTORY-WWII-ANNIVERSARY-SOLDIERS” by Salva_Navarro is licensed under CC BY-SA 2.0.
Michael, Dylan, Foster (2009). Pandemonium and Parade. Japanese Monsters and the Culture of Yōkai. California: University of California Press.
Mizuki Shigeru (2004), 水木サンの幸福論 (La filosofía de la felicidad de Mizuki san), Tokyo: Kadokawa Bunko.
NHK World Japan. “A Life of Mizuki Shigeru.” NHK WORLD-JAPAN On Demand. Publicado el 27 de agosto de 2018. https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/5001438/.
Kazuhiko. Komatsu (2015). 妖怪学新考 Nuevas consideraciones para el yōkaigaku. Tokyo: Kodansha Gaku Jutsu Bunko.
Notas
[1] Mangaka es aquel que ilustra manga, una forma literaria gráfica de Japón.
[2] Mizuki Shigeru (2004), 水木サンの幸福論 (La filosofía de la felicidad de Mizuki san), Tokyo: Kadokawa Bunko. p.29. La traducción es mía.
[3] Aquí es importante mantener literalmente la frase no se puede ver, evitando decir invisible. La razón detrás de ello es que algo invisible puede serlo porque rehúye a ser visto, mientras que aquello que no se puede percibir con los cinco sentidos puede estar ahí sin rehuir a ser visto.
[4] En total enumera siete preceptos y el último es el que se desarrollará en este artículo con más profundidad, pero aquí dejo los otros seis. 1: No debes hacer las cosas con el objetivo de tener éxito o por honor, ni siquiera para ganar o no perder. 2: Nunca dejes de hacer las cosas que no puedes dejar de hacer. 3: No te compares con los demás; debes encontrar lo que te divierte. 4: Cree en el poder de lo que te gusta. 5: Debes saber que el talento y el salario son distintos, y que el esfuerzo te puede traicionar. 6: Sé flojo. / Mizuki Shigeru (2004), 水木サンの幸福論 (La filosofía de la felicidad de Mizuki san), Tokyo: Kadokawa Bunko. pp. 12-13. La traducción es mía.
[5] Ibid. p.23 La traducción es propia.
[6] 何とかなる主義 (nantoka naru shugi): shugi es principio o actitud; nantoka naru, es literalmente ya se solucionará. Esta frase es característica de una persona con actitud despreocupada, que no busca soluciones, sino que espera a que las cosas se solucionen solas.
[7] ガキ大将 (gaki taisho): el líder del grupo que dirige los juegos y el jefe que tiene la última palabra en las cosas.
[8] アホ説 (ajo setsu): ajo es tonto o estúpido, y setsu significa teoría. Entre los soldados y sargentos se rumoreaba que Shigeru ya estaba volviéndose loco por la malaria.
[9] En Michael, Dylan, Foster (2009). Pandemonium and Parade. Japanese Monsters and the Culture of Yōkai. California: University of California Press; y en Kazuhiko. Komatsu (2015). 妖怪学新考 Nuevas consideraciones para el yōkaigaku. Tokyo: Kodansha Gaku Jutsu Bunko.
[10] “A Life of Mizuki Shigeru,” NHK World Japan, publicado el 27 de agosto de 2018, https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/5001438/.
[11] [11] Mizuki Shigeru (2004), 水木サンの幸福論 (La filosofía de la felicidad de Mizuki san), Tokyo: Kadokawa Bunko. p. 12.
[12] Ibid, p. 108.