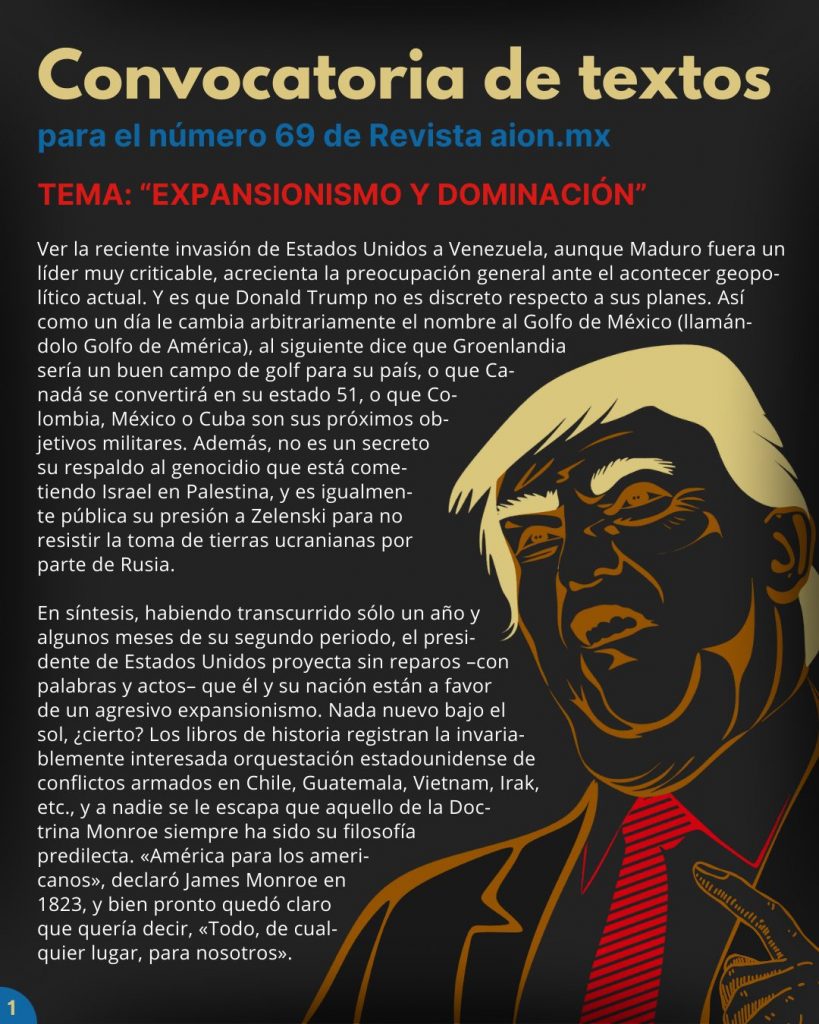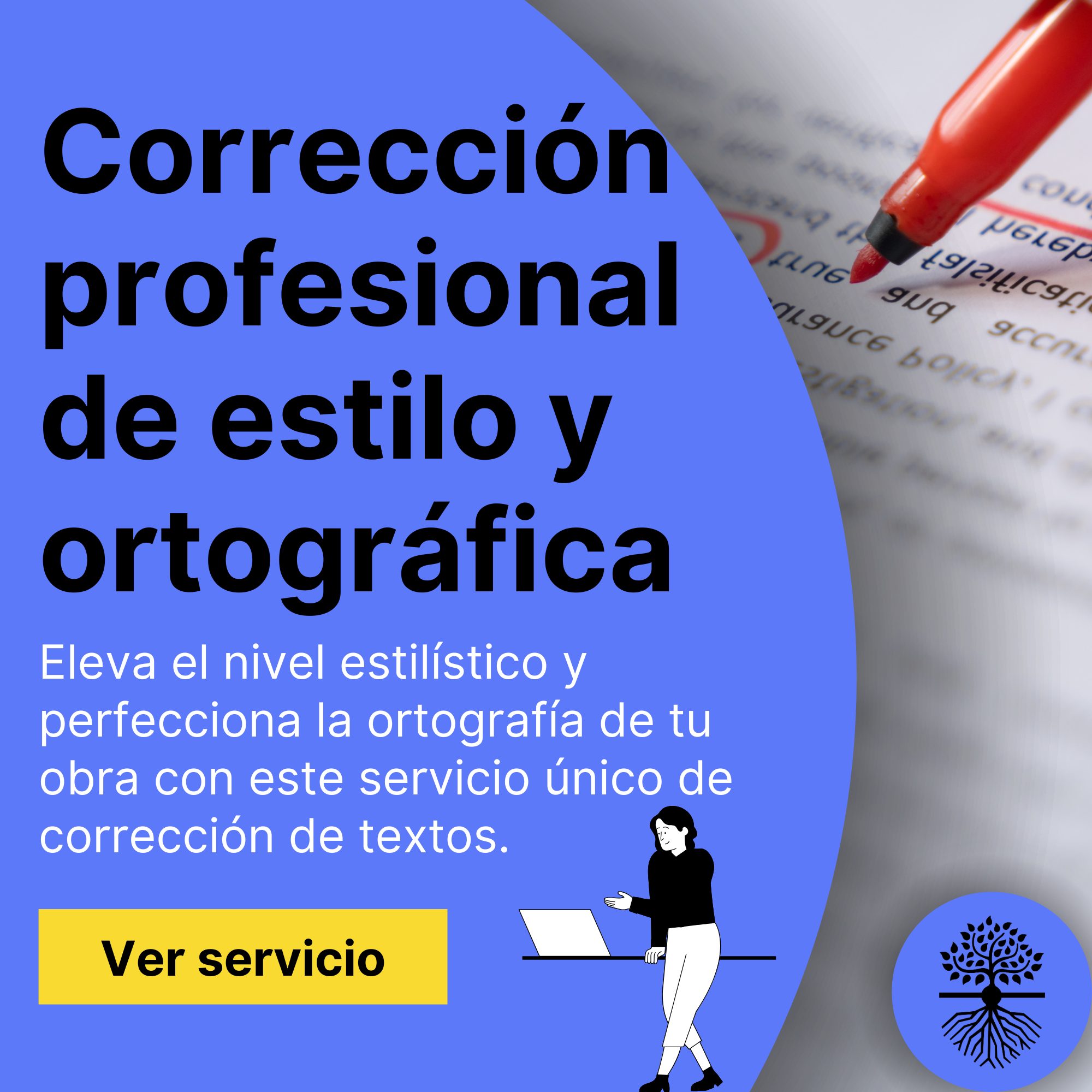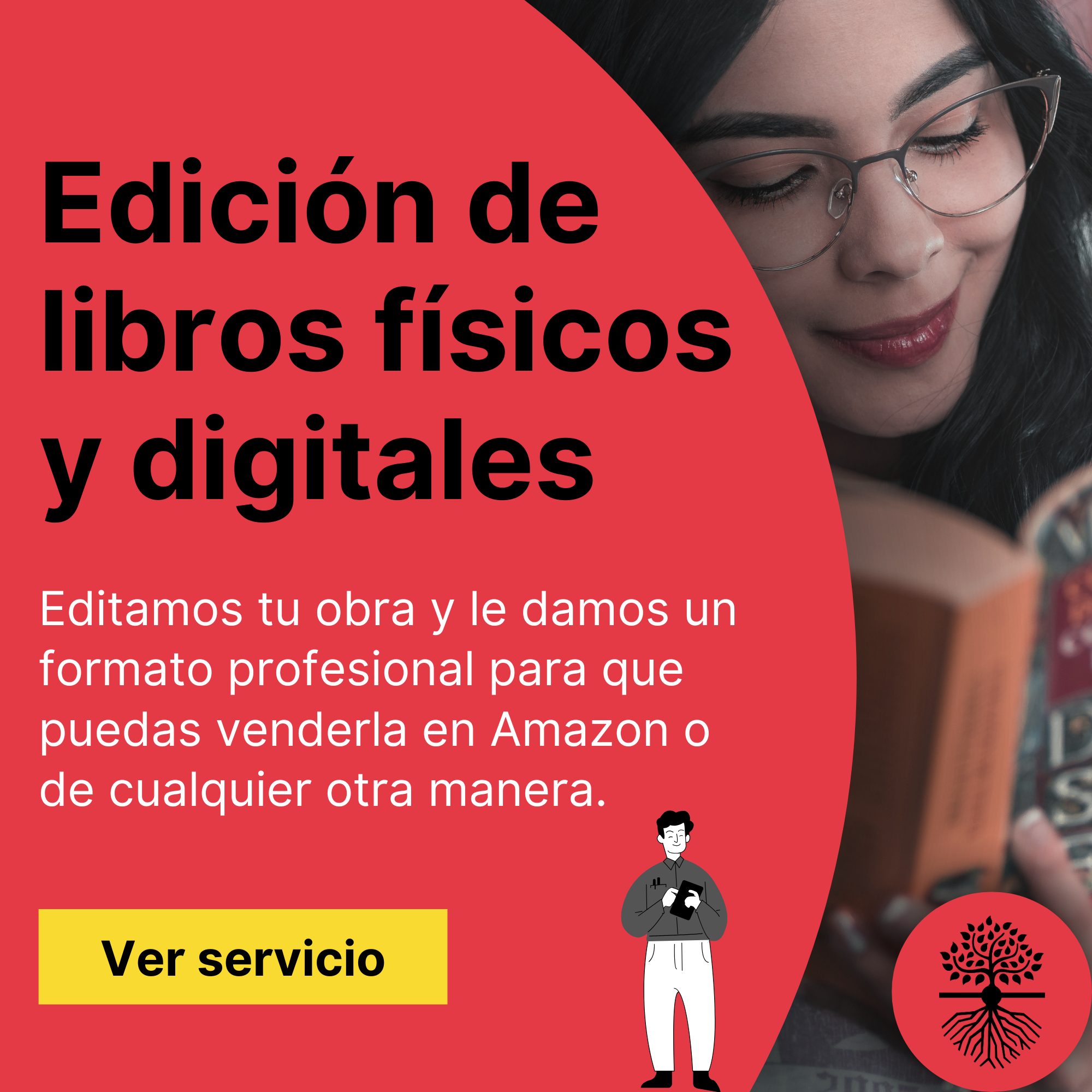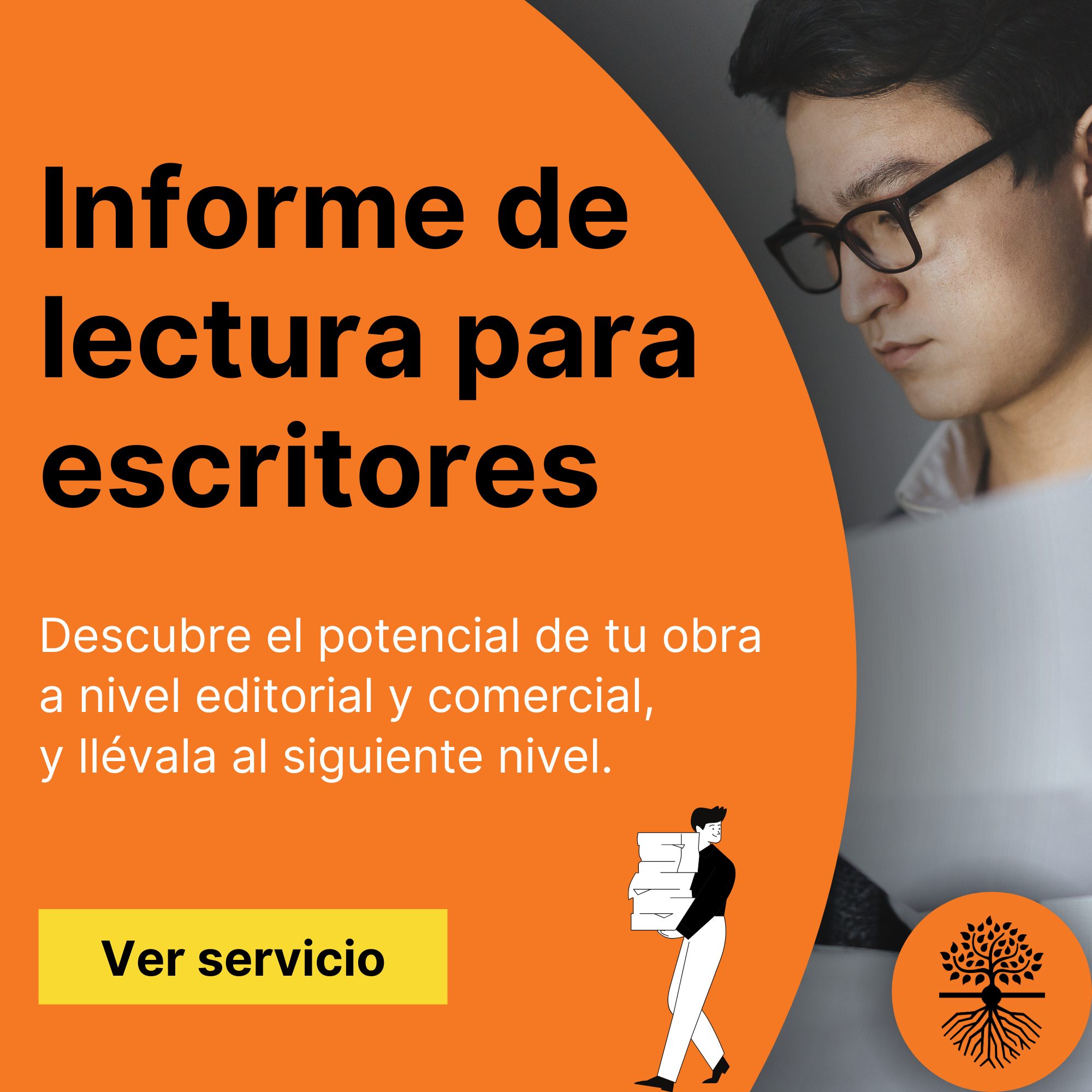Análisis del manga, Blank Canvas: My So Called Artist’s Journey, desde una perspectiva narratológica

Introducción: Historia y narratividad en la filosofía de Paul Ricoeur
Dentro de nuestra realidad histórica, solemos crear relatos que nos ayudan a configurarnos como personas en una sociedad y cultura. Estos relatos no tienen que estar inscritos en el medio literario, pero de cierto modo tal medio, que es artístico, parece haberse convertido en lo que nos configura desde hace unos cuantos siglos. Particularmente, las ficciones de la novela actúan como auxiliares que responden a nuestra comprensión de la historia, el tiempo y la realidad en la que nacimos y crecimos.
Paul Ricoeur (1913-2005) fue un filósofo francés del siglo XX que aportó enormemente a la discusión filosófica sobre la identidad; también hizo grandes contribuciones a la hermenéutica del cine. Ricoeur abordó el dilema de la identidad en sus libros Historia y narratividad (1955), Tiempo y narración III (1985) y Sí mismo como otro (1990). En estas obras, Ricoeur hace una explicación exhaustiva sobre aquello que el sujeto puede alcanzar gracias a la intervención (le llama mediación) de la narrativa. Explica que el tiempo que concebimos tiene mucho que ver con las intersecciones históricas que elaboramos; por ello, no todas las generaciones han hablado igual de la historia, la moral, la ética o incluso el lenguaje. Respecto a esto último, el lenguaje, que nos atraviesa desde tiempos prehistóricos, es algo a lo que nos vemos inclinados, pero no algo que descubramos, lo cual esté desvinculado de nuestras necesidades.
Dentro de la literatura, en cualquier lengua o forma, recurrimos al lenguaje escrito. Pero el lenguaje escrito no sería lo mismo sin su precedente, la expresión oral, pues, aunque tienen formas distintas de abordar la palabra y la expresión de ideas, ambos provienen de la necesidad de establecer una relación entre nosotros y el Otro.
Ricoeur, en su artículo “La identidad narrativa” (1986), habla de un tiempo de la ficción, que está abierto a tantas variaciones como las que permita la imaginación, es decir, ilimitadas. Cada una de estas variaciones depende de nuestra recepción a los relatos tanto históricos como ficticios. Habla sobre la identidad, expresada en el concepto sí-mismo. Menciona tres ámbitos profundamente estudiados en la filosofía: la teoría de la acción (en la que el sí mismo se designa como autor de una acción que también depende de él mismo), la teoría de los actos de habla (en la que el sí mismo se designa como emisor de enunciados) y la teoría de la amputación moral (donde el sí mismo se designa como responsable) (Ricoeur, 1986, p. 342). También habla sobre la historia de una vida, es decir, la forma en que nuestros relatos son aquello que se convierte en historia:
El relato es la dimensión lingüística que proporcionamos a la dimensión temporal de la vida (…) La historia de una vida se convierte en una historia contada (Ricoeur, p. 342).
Así, las historias de vida, constituidas por la narratividad, conforman a su vez relatos ontológicos para aquellos que las leen, y sobre todo para sus autores. Esto es, precisamente, lo que ofrece el relato: un medio o puente hacia el ser. Podemos decir en este punto que el relato no es indistinto de la vida misma de una persona; el relato no es opuesto a cómo narramos la vida. Desde el comienzo de nuestra huella histórica, contamos la vida a través de historias. Todo aquello con lo que nos relacionamos puede ser en la medida en que ha sido contado, y sólo así podemos vernos reflejados en una realidad, y también en lo que llamamos ficción.
Análisis del manga, Blank Canvas: My So Called Artist’s Journey
Dicho lo anterior, quiero analizar tales aspectos mediáticos de la narrativa respecto a la vida y la formación del sí-mismo, en una obra particular: Kakukaku Shikajika (2011-2015) (en inglés, Blank Canvas: My So-Called Artist’s Journey) de la mangaka (término utilizado para los autores de manga) Akiko Higashimura, donde relata diferentes etapas de su vida, desde la preparatoria hasta tener una carrera profesional dibujando manga en diversas revistas. Todo esto es autobiográfico; sin embargo, la forma en que Higashimura habla sobre las experiencias que la formaron como artista es profundamente satírica y recurre a algunas metáforas y exageraciones visuales para poder crear un relato con un lenguaje apto para la página con dibujos. En cierto modo, Higashimura recurre a una ficción curiosa que se ve reflejada más en la imagen que en la palabra.
Ya que estamos analizando un manga, es importante tener en cuenta diversas diferencias que podemos encontrar en este medio respecto a la novela (palabra pura) y la pintura (imagen pura). El manga es un medio híbrido en el que palabras e imágenes se distribuyen de tal manera que, tanto el autor como nosotros (lectores), contamos con un apoyo visual aunado a lo escrito. Sin embargo, esto no quiere decir que el lenguaje característico de la novela no se encuentre presente. En el caso del dibujo, es evidente que lo retratado en un manga no tendría por qué verse real, sino verosímil, y es gracias a la imaginación del autor que esto puede lograrse. Por tanto, las expresiones usadas por los mangakas están limitadas por el tamaño de las viñetas y las burbujas de habla, así como por los dibujos que las acompañan, y esto hace necesario que sean exactos en sus oraciones.
También, habría que evidenciar la obvia brecha cultural entre un producto como el manga, que viene de Oriente, y lo que nosotros hemos conocido como cómic. Son formas diferentes de arte y expresión. El manga está cargado de referencias culturales que uno, como persona occidental, no es capaz de entender del todo si no se ve expuesto a ellas durante años. David Parada Morales escribe:
La subjetividad es aquello que nos acompaña durante toda la vida, y es por demás inherente a la existencia personal y social del hombre; se articula de forma particular en cada sujeto, que solo deviene [como tal] tras su historia de vida y las marcas que el Otro ha dejado en él (…) toda identificación no cesa de escribirse y es allí donde tropieza la identificación con la cultura (Parada Morales, 2012, p. 68).
Apuntado esto, muchos de los conceptos de origen occidental hasta aquí abordados, serán aplicados al análisis de Kakukaku Shikajika procurando no interferir con –ni banalizar– la carga cultural de tal manga.
Abigail Villagrán Mora trata la propuesta de Ricoeur ante el problema de la identidad entendiendo aquella a través de la expresión juvenil y la expresión del rito. En cuanto a la idea de expresión juvenil, plantea el reconocimiento de un carácter a través de la narrativa:
El carácter expresa la dialéctica entre la innovación y la sedimentación. El carácter tiene una historia contraída que puede ser vuelta a desplegar por la narración. En ese sentido la experiencia narrativa nos devuelve la temporalidad ya sedimentada (…) Entre la permanencia del carácter (que admite cambios) y el mantenimiento del sí (que expresa cierta negación al cambio), cobra relevancia la mediación de la identidad narrativa como ese “punto medio” que conjuga lo estable con lo mutable (Villagrán Mora, 2010, p. 86).
La exploración del carácter de los personajes es esencial para poder dar cuenta de su identidad, y es una cuestión a menudo visitada en la ficción. Desde los lugares y tiempos ficticios, para los creativos es importante establecer las altas y bajas de los personajes que escriben. A menudo estas son iteraciones de su propio comportamiento, y gracias a ello se puede llegar a la reflexión o interiorización deseada a través de una obra. Cualquier relato podría gozar de esta posibilidad, es decir, apuntar a una cuestión profunda sobre el carácter, y hay un género que lo logra con maestría: la Bildungsroman, a menudo llamada novela de formación (Villagrán Mora, p. 87). Un término usualmente utilizado para estas novelas es coming of age, y es un género dentro del cual se nos presenta una trama sencilla. Son historias en las que los personajes pasan de la inocencia a la madurez. Normalmente, los protagonistas tienen un arco de transición que los ayuda a ver el mundo que los rodea de forma distinta.
La idea de una identidad que se pone en riesgo una y otra vez ante nuestros ojos a lo largo del relato obliga al lector a producir interpretaciones (Villagrán Mora, p. 87).
Kakukaku Shikajika se inscribe en la tradición del manga coming of age. Al ser autobiográfico, este manga aborda el camino de crecimiento de Higashimura (la autora), con enfoque en una figura especial: su profesor de arte, Kenzou Hidaka. En la historia de este manga hacemos un recorrido entre el presente, en el cual Higashimura está escribiendo su manga, y sus recuerdos del pasado, cuando apenas era una estudiante de preparatoria. Así, al leer Blank Canvas: My So-Called Artist’s Journey estamos ante una obra que presenta 3 tiempos: el de nuestra lectura, el presente de Higashimura y el pasado de la misma; estos dos últimos, narrados mediante alternaciones.
El manga comienza hablando sobre el último año de preparatoria de Higashimura, quien durante su narración se encarga de hacernos saber que su apellido real es Hayashi, por lo que se refiere a sí misma como lo hacían los demás en ese momento: “Akiko Hayashi”. Gracias a esto, somos capaces de hacer una distinción más clara entre la persona que está retratada como una estudiante de preparatoria y universidad, y la persona que dibuja el manga desde el futuro. Hayashi es la persona que Higashimura dejó atrás en algún momento, cuando adoptó su identidad de mangaka. De tal modo, la evolución del carácter de nuestra personaje principal está expuesta desde diferentes polos, y dado que el tiempo en la ficción es algo infinitamente mutable, se puede comprender que la intención narrativa de Higashimura no es solo contar su historia como artista, sino encontrarse a sí misma en dicha historia. Así, nos cuenta el día en que conoció a Kenzou Hidaka, el estricto profesor de una clase particular de dibujo y pintura. Esta clase se tomaba en una gran bodega, a las afueras de la prefectura de Miyazaki (capital en la que vivía Hayashi) en la Isla Kyushu, Japón.
Hidaka es representado como un hombre severo, con tendencia a golpear a sus estudiantes con un palo de bambú para que corrijan su postura, sus trazos, o que incluso mejoren su actitud. Durante el tiempo que Hayashi pasó con Hidaka en clase, formaron un vínculo especial y fraternal, del cual Higashimura parece entender muchas más cosas ahora en su adultez que las que comprendió cuando era joven. La Hayashi del pasado es impulsiva, terca, con un ego inflado y una manía por creer que es especial, lo que contrasta con el carácter estricto y centrado de Hidaka.
En el segundo volumen de Kakukaku Shikajika conocemos una etapa de Higashimura de transición y búsqueda de ella misma. Se nos presenta una problemática curiosa: Hayashi no cree haber aprobado el examen de aplicación para la universidad, ante lo cual Hidaka le dice que solo debe concentrarse en dibujar cuanto le sea posible. Después, se entera de que pudo pasar el examen, por lo que se va a estudiar fuera de Miyazaki (su pueblo natal). Hayashi termina yendo a Kanazawa, la capital de la prefectura Ishikawa, ubicada en la isla Honshu. Estando en Kanazawa, Higashimura cuenta que se enfrentó a un bloqueo artístico; no podía dibujar en el lienzo por más que lo intentara. A pesar de que procuraba enfocarse en sus estudios, Hayashi pasaba la mayor parte del tiempo saliendo con sus amigos a karaokes, la playa, o gastando el tiempo leyendo mangas, pues su verdadera intención tras estudiar artes era convertirse en mangaka, algo que el profesor Hidaka no sabía hasta ese momento.
Durante sus vacaciones de verano, Hayashi debía pintar un gran lienzo para poder pasar al siguiente semestre. Sin embargo, incluso en Miyazaki, donde estaba alejada de las distracciones de la vida universitaria, Hayashi se encontraba ante la difícil expectativa que viene con el mundo académico: la suficiencia. Cada trazo, color y decisión en la pintura se veían afectados por la idea que Hayashi tenía de cómo debían verse las cosas. Toda esta confusión e indecisión la llevan a una crisis en la que grita y llora, incapaz de pintar. Tal crisis es retratada de forma cómica por la manera en que Higashimura visualiza el episodio desde la adultez: era un simple berrinche causado por todas las emociones que Hayashi había embotellado. En ese momento, el profesor Hidaka acude con Hayashi por petición de los padres de la joven.
En una escena divertida, el profesor se encuentra con su estudiante, derrotada y cansada. La obliga a levantarse y le dice que no necesita pensar, sino dibujar. Aquella era una recurrencia del profesor: decirle a sus estudiantes que no servía de nada pensar o imaginar algo al principio del proceso creativo; bastaba con dibujar lo que se tenía enfrente. Así es como Hidaka obliga a Hayashi a pintar autorretratos. Hayashi se percata de que sí podía pintar, siempre pudo hacerlo, pero le faltaba concentrarse en algo que pudiera retratar de forma sencilla. A través de pintarse, también se encuentra. La identidad narrativa se expresa tanto visual como lingüísticamente, sobre todo cuando Hayashi nos da un monólogo sobre lo diferente que es Kanazawa de Miyazaki. Y en algún momento, Hayashi se hace consciente de su actitud; reconoce que faltaba a clases intencionalmente, que ignoraba las llamadas telefónicas que Hidaka le hacía a su departamento y que en Kanazawa no se sentía del todo como ella misma, a pesar de lo divertido que era salir.
Aquel fue un reconocimiento de la joven Hayashi que Higashimura recuerda como parteaguas de su carrera artística. Se reconoce en el personaje de Hayashi, que no es más que una versión de ella, inscrita en el pasado. Al mismo tiempo, admite que hubo una ventana temporal en la que no fue capaz de recordar a Hidaka, ni a Miyazaki, por lo enfocada que estaba en su nueva vida social. Incluso narra que Hidaka fue a visitarla una vez, pero regresó a Miyazaki después de solo una noche. Hayashi expone su propio comportamiento en este capítulo particular, cuando se había sentido arrinconada y avergonzada, ya que Hidaka vio el estado en el que ella tendía a dejar sus herramientas de dibujo y pintura, algo que probaba el poco interés y cuidado que Hayashi le daba a su vida académica. Después de que Hidaka la reprende por su actitud, Hayashi le grita y se enoja con él. Higashimura muestra arrepentimiento por este suceso, y se reprende a sí misma en la actualidad.
En el resto del manga, Higashimura nos cuenta cómo se convirtió en mangaka, cómo enfrentó el mundo laboral desde áreas en las que nunca había estado y lo difícil que fue encontrar su propia identidad y carácter en el mundo mientras su conexión con el profesor Hidaka se hacía cercana y lejana por momentos. Eventualmente, llegamos a los últimos capítulos, donde Higashimura (ya convertida en mangaka) se entera de que el profesor Hidaka tenía cáncer y moriría pronto. Después de la muerte de este, Higashimura atravesó un periodo en que las cosas no le funcionaron bien, yendo a vivir a Tokio, donde eventualmente se casó y embarazó. Se divorció poco después de tener a su hijo. A pesar de que era madre primeriza, madre soltera y mangaka de tiempo completo, Higashimura resolvió que podía dibujar sin importar las circunstancias, tal y como Hidaka le había enseñado.
Durante un último monólogo, esta vez narrado por la Higashimura del presente, se nos confirma el carácter de crecimiento de la obra, patente en la madurez adquirida por la Higashimura adulta, quien a través de la narración se encontró a ella misma en la juventud, en los recuerdos de una vida que dejó atrás, los cuales siempre la acompañan con la voz de un profesor que le decía, «¡Dibuja! ¡Dibuja! ¡Dibuja!»:
Sensei, después de que empecé a dibujar este manga, recordé muchas cosas que había olvidado. Como el día cuando lo conocí, el día en que usted me cargó hacia la parada de autobús (…) ese verano cuando vino a regañarme cuando yo no podía dibujar nada, cuando me visitó en mi apartamento en Kanazawa y el día en que usted murió, sensei. En ese entonces yo era una idiota egoísta, consentida, terca, egocéntrica, avariciosa, sin corazón, injusta y deshonesta. Y por eso lo quería tanto, sensei. Porque usted y yo éramos diferentes. Porque usted era totalmente distinto a mí. Porque yo no puedo ser como usted (…) (Higashimura, 2020, p. 22-26).
Kakukaku Shikajika no es solo el testimonio de una mangaka exitosa como ahora lo es Akiko Higashimura; es también el relato de una fase de su vida en la que verse al espejo le resultaba difícil por todo lo que implicaba el reconocerse y hacerse responsable de sus actos. Vemos las tres teorías de Ricoeur manifestadas en esta obra. Las acciones de Hayashi son reconocidas por Higashimura y se pronuncia autora directa de los comportamientos cuestionables en su juventud. Las frases de Hayashi a Hidaka o a sus otros compañeros en las clases de pintura, Higashimura las plasma sin tapujos, reprendiéndose a sí misma o a veces también elogiándose. Y finalmente, Higashimura se hace totalmente responsable de sí misma. Esta última teoría de Ricoeur está presente en toda la obra de Higashimura, especialmente en ese monólogo final, donde recuerda y narra –mediante dibujos y palabras– las cualidades negativas de Hayashi (su antigua yo), pero también cuánto amaba a Hidaka y el impacto tan profundo que tuvo en su vida.
Referencias:
Higashimura, A. (2019-2020). Blank Canvas: My So-Called Artist’s Journey. Estados Unidos: Seven Seas.
Parada Morales, D. (2012). “Manga – anime: Una expresión artística que subjetiva al Otaku”. Tesis Psicológica, núm. 7, pp. 160-175.
Ricoeur, P. (1986). “La identidad narrativa”. Trad. María Antonia González Valerio y Greta Rivara.
Villagrán Mora, A. (2010). “La respuesta literaria al problema de la identidad: la propuesta de Paul Ricoeur frente a la narrativa de la modernidad”, Graffylia, 7 (11-12), pp. 80-88.