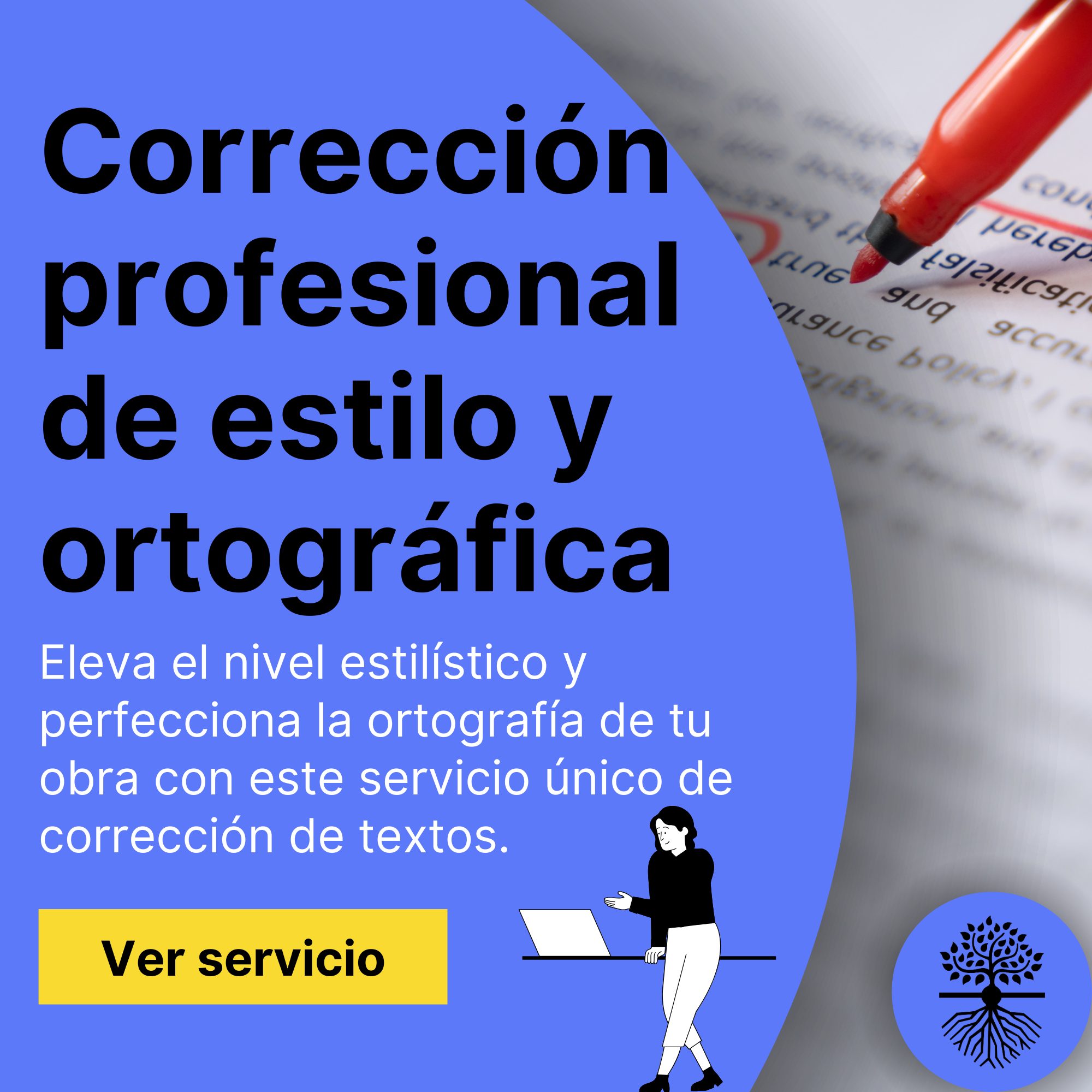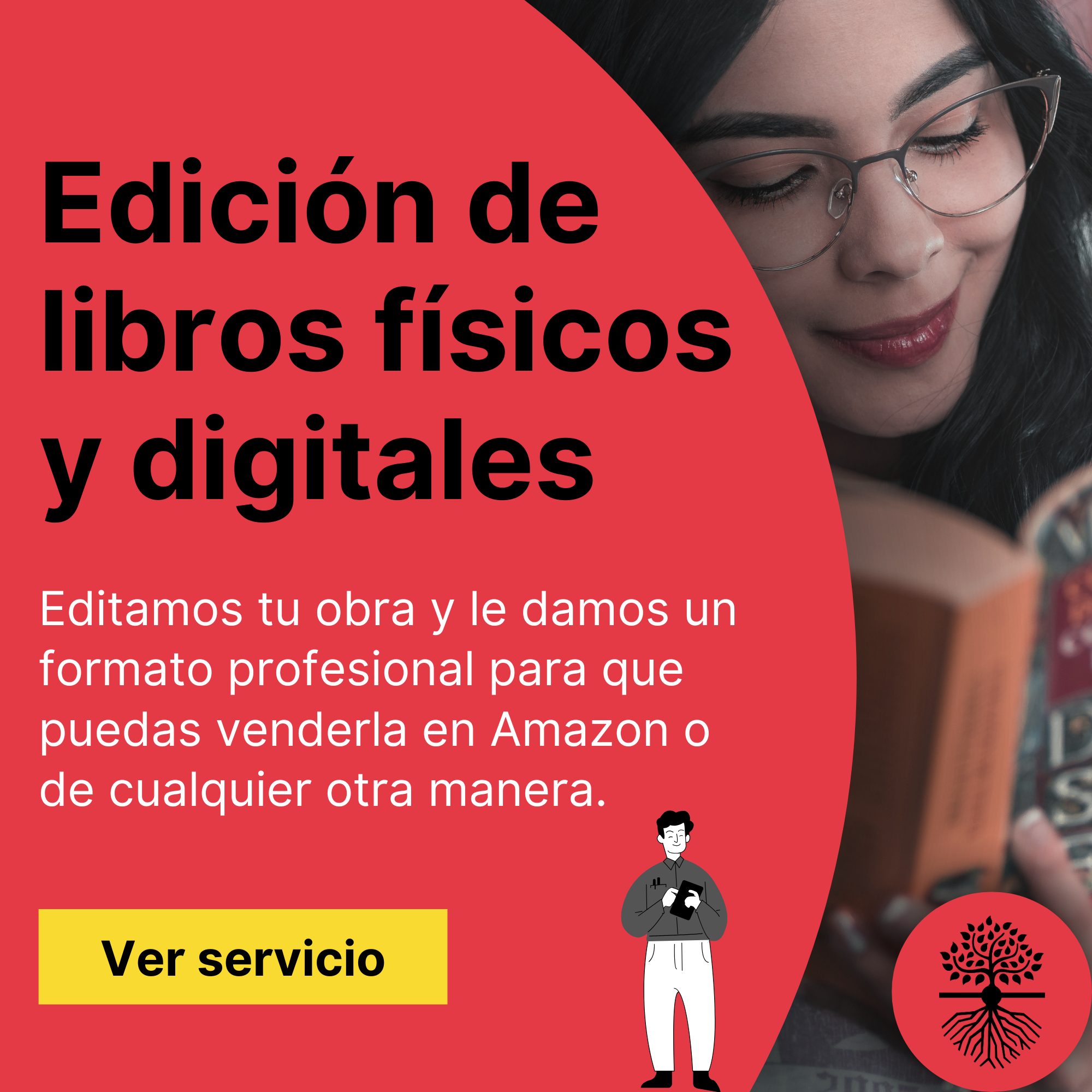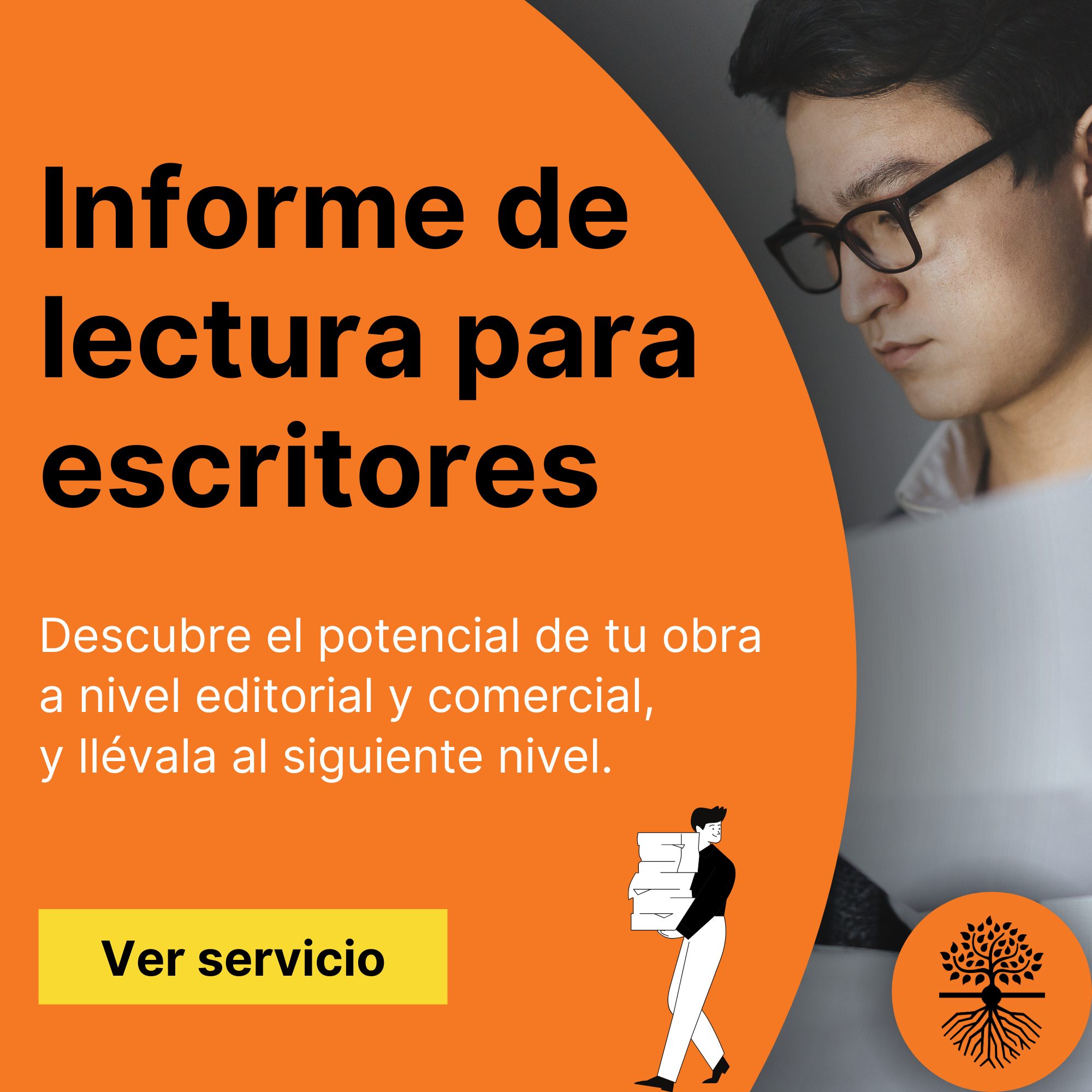Del párrafo a la viñeta: estudio comparativo del manga Don Quijote de la Mancha

Introducción
En este ensayo se llevará a cabo un análisis literario del manga Don Quijote de la Mancha (hecho en 2009 por Variety Artworks para su colección estilo Dokuha), traducido al español por Marta E. Gallego Urbiola de la editorial La otra h en 2016.
Este manga es una adaptación original –coordinada por el escritor y mangaka Kosuke Marou– de la novela clásica El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra.
La colección de mangas a la cual pertenece esta adaptación está dirigida a un público infantil con el propósito de llevarle a los niños nipones las grandes obras de la literatura universal en un formato más accesible para ellos.
De esta manera, el manga ha hecho trascender aún más el mito del Quijote, como bien indica la investigadora Clara Monzó en su trabajo Don Quijote en el manga: traducción, transformación y adaptación en la cultura de masas japonesa:
Los talentosos artistas japoneses han dejado su huella en el imaginario del Quijote contribuyendo a la transformación y el sincretismo cultural por los que el caballero andante ha recorrido el mundo en estos últimos trescientos años, desde el fin del siglo de oro español hasta nuestros días en el siglo XXI (35-47).
Y aunque la investigadora Monzó ha hecho un análisis pleno sobre la trama y otros aspectos, considero que puedo complementar su trabajo indagando más sobre los fenómenos estéticos, literarios y teóricos que la adaptación de Don Quijote de la Mancha al manga ofrece en su complejo formato de signos, compuestos estos últimos por lo textual, lo simbólico y lo pictórico.
Dicho esto lo anterior, en este ensayo expondré cómo fue la adaptación desde la literatura comparada y la teoría de la narrativa gráfica, para explicar de manera más honda los distintos matices que son exclusivos de esta transformación de la novela al manga. Por ello, necesitaré de dos teóricos para respaldar las áreas antes mencionadas: Gerard Genette, acompañado de su libro Palimpsestos: la literatura en segundo grado, y Lauro Zavala con su modelo llamado forma del contenido. El primero será mi apoyo para explorar cómo el manga de Don Quijote es un caso de hipertextualidad, a partir de lo cual finalmente haré un análisis comparativo de claves, estéticas y narrativas, situándome entre la novela original y el manga. El segundo, por su parte, me servirá para estudiar los distintos componentes que integran la narrativa gráfica en general.
Hipertextualidad de Genette y la narrativa adaptada
Gerard Genette –en su obra Palimpsestos– define la transtextualidad como una relación directa o indirecta entre textos literarios, la cual puede funcionar de distintas maneras dependiendo del nivel de literacidad aplicado (10). Estas clases de relación se distinguen como: intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad y architextualidad. Para los propósitos de este ensayo, he de estudiar principalmente la hipertextualidad en el manga, Don Quijote de la Mancha.
Genette define la hipertextualidad como: un texto que nace de otro preexistente, trazando con ello una relación de textos A y B, donde B es el hipertexto (el producto) y A el hipotexto (la fuente de origen). Puede darse el caso en que B no remita directamente al texto A, pero sin este último aquél definitivamente no podría existir (14). El manga hecho por Variety y supervisado por Kosuke es entonces el hipertexto, y la novela original de Cervantes, el hipotexto.
Y aunque lo anterior parece conformar la base teórica que necesita este análisis, antes de continuar es necesario hablar también del quinto tipo de transtextualidad acuñado por Genette, la architextualidad, que consiste en la clasificación genérica de una obra por parte del público lector o la crítica (13). Por ejemplo, visto desde su architextualidad, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha puede ser catalogado como una novela moderna y como la “primera” de la historia actual.
Esto es importante porque con la hipertextualidad y la architextualidad podemos abrirnos paso en el estudio del manga que nos ocupa, desde su clasificación canónica hasta sus particularidades genéricas. Y es que Don Quijote de la Mancha es un cómic japonés del género Kodomo Manga (Children’s Manga) (Kinko, 466). O sea, es un manga infantil para un público con un radio de edad de 5 a 12 años. Según el investigador Kinko Ito –en su trabajo “A history of manga in the context of Japanese culture and Society”– este género de mangas se popularizó en el Japón de la posguerra, durante los años 50s, siendo uno de sus autores más reconocidos Osamu Tezuka, quien actualmente es considerado como el padre del manga moderno por su gran influencia en las posteriores producciones artísticas de los mangakas, debido a las más de 400,000 copias vendidas de sus obras, lo cual es impresionante si tenemos en cuenta que la nación se encontraba en un proceso de reconstrucción y, por tanto, en un estado de completa austeridad (466).
Desde los cincuentas hasta hoy, los manga Kodomo han sobrevivido y siguen circulando –ahora más que nunca– aunque han sido superados en cuanto a popularidad a nivel internacional por su hermano mayor, los Manga Shonen: manga para chicos jóvenes (456-475).
De esta forma, la adaptación del Quijote que aquí trabajo pertenece al Kodomo Manga y, por ello, es posible afirmar en primera instancia que la historia original de Cervantes ha pasado por un proceso de transformación increíble para llegar allí, ocasionado no solo por la interpretación y reescritura del equipo de Variety, sino también por las distintas necesidades lúdicas y formativas que el público del Kodomo Manga requiere. Y para darle una clasificación más precisa dentro del marco de los hipertextos a este manga de Don Quijote, necesitamos recurrir de nuevo a Genette, quien propone que las grandes obras de la literatura pasan por un proceso de parodización:

En esta tabla, Genette clasifica los cuatro géneros canónicos de la hipertextualidad: parodia, travestimiento, imitación satírica y pastiche. Como ya sabemos, nuestro objeto de estudio no es una imitación, así que podemos descartar la imitación satírica y el pastiche para clasificarlo. Y para poder decidir si es un caso de parodia o travestimiento, podemos apoyarnos del siguiente esquema de Genette:

Con esta figura nos damos cuenta de que la obra es una auténtica parodia, puesto que más que retórica es lúdica, lo que pone de manifiesto la complejidad genérica del trabajo hecho por Variety. Esto es lo que implica hacer un manga para la colección Dokuha, que como bien señala la investigadora Monzó, significa: “leyendo a través del manga” (36). Dokuha se le llama a las adaptaciones de obras que forman parte del canon de la literatura universal, para llegar de una manera accesible a un público infantil, generando con tal proyección una gran architextualidad. Planteado esto, podemos pasar a la siguiente parte del ensayo, que consiste en un ejercicio comparativo entre la narrativa de ambas obras.
Comparación entre las narrativas de la novela y el manga
Primero que nada, el manga Don Quijote de la Mancha no contiene ninguno de los arcos narrativos en donde se ve implicada la violencia extrema; la parte del Ginesillo de Pasamonte, en que un infante es castigado brutalmente por su amo, no se encuentra adaptada, y tampoco la liberación de los galeotes, el conflicto de la pastora Marcela, el arco de Cardenio, ni la extensa “novela del curioso impertinente”. Además, este manga no contiene lenguaje soez, chistes verdes, ni expresión alguna de discriminación racial, social o de género. Asimismo, los personajes no son discutibles por temas históricos, culturales, religiosos, etc. En fin, la trama se deslinda de complejidades que los lectores de la novela original deben atender. En cambio, las viñetas están cargadas de un humor inocente, sencillo e ingenioso, como el fragmento en donde se retrata la pelea entre Don Quijote y Sansón Carrasco, cuyo caballo se cansa a medio combate:

Entonces, ¿qué arcos/acontecimientos sí abarca el manga de Don Quijote? Pues, adapta parcialmente desde el primer capítulo hasta el sexto, donde queman los libros del Quijote, pero con dos grandes diferencias: la primera es que el caballero nunca sale solo y en consecuencia no emprende su primera pelea que lo deja malparado, en la cual su vecino Pedro Alonso tuvo que llevarlo a casa con la ama de llaves y la sobrina para que lo trataran (Cervantes, 42). La segunda no es tan sustancial, y consiste en que sellan con piedra y cemento la biblioteca de Don Quijote para que este no pueda entrar, en vez de que el barbero y el cura quemen y tiren los libros. Eso sí: en ambas ocasiones lo convencen de que esto fue producto de un malvado hechicero. Hay que agregar que anteriormente al suceso de la biblioteca, Don Quijote ya había reclutado a Sancho como su escudero. Después, caballero y secuaz salen finalmente de aventuras y lo primero que pasa es que Don Quijote habla con su amada Dulcinea, lo cual literalmente tiene lugar en las viñetas. Dulcinea aparece en forma de ilusión por los cielos, de manera casi mística e inalcanzable. Sin embargo, Sancho no puede verla y nos damos cuenta de que su origen proviene de la imaginación del protagonista:

Una vez terminado el diálogo entre él y su dama, tiene lugar el combate del caballero con los molinos de viento. Y como un nuevo producto de su locura, en estos molinos ve a monstruos parecidos a los malvados gigantes del imaginario occidental, a los cuales se enfrentaron numerosos caballeros, incluyendo al mismísimo Amadís de Gaula. Sancho intenta detener a su señor, pero este, sin escucharlo, ataca y consecuentemente vuela por los aires cuando la estructura de aquellos lo rechaza. Preocupado, Sancho lo socorre pero el protagonista se reanima a sí mismo y continúa con sus andanzas. Otras aventuras famosas figuran en este manga, algunas cubriendo apenas una página, como el enfrentamiento entre el dúo y el ejército de ovejas, la obtención del yelmo de mambrino, etc.
Así, en esta adaptación se da una libertad creativa notoria, como al pasar la trama de la primera a la segunda parte de manera casi anacrónica. En tal punto, Don Quijote y Sancho Panza se vuelven famosos y mucha gente los reconoce por las calles, incluso llegando a imitarlos. Todo esto sin que el dúo haya vuelto a la Mancha, con lo cual se concreta la “Quijotización” de Sancho, ya que por fin reconoce a Dulcinea como alta dama y señora a la cual vale la pena servir.
Finalmente, Sansón Carrasco, el cura Maese Nicolás y el barbero hacen un plan para traer de vuelta a Alonso.
Y hablando de Sansón, éste muestra un trastocamiento leve, ya que, a diferencia del Carrasco original recién egresado de filosofía que solo busca actuar en favor de su forma de pensamiento e ideología, en las viñetas lo hace en parte porque está interesado románticamente por la sobrina de Alonso, Antonia, a la cual quiere impresionar haciendo lo imposible para cumplir con la petición que ella les hizo a los tres (irónicamente, tal como lo haría cualquier caballero andante por su amada). Claro que, esto no es algo que sea declarado abiertamente, sino que Maese Nicolás y el barbero lo descubren comentándolo entre sí. De tal modo, Carrasco se transforma en el Caballero de los Espejos y desafía al Quijote, pero pierde estrepitosamente ante el inconveniente de su equino. No obstante, esta derrota es valiosa porque le abre los ojos a Alonso y es el indicio de que recuperará la cordura. Monzó argumenta lo siguiente al respecto:
Sansón Carrasco asume las características del auténtico héroe al transformarse en el Caballero de los Espejos y tratar de derrotar al protagonista descarriado para forzarlo a volver a casa. La conversión final se produce, sin embargo, cuando el Duque ordena caballero a Don Quijote y este, una vez ha visto mundanizada su utopía, recupera súbitamente la cordura (43).
El Duque se ofrece para hospedar al dúo en sus tierras y castillos, ellos aceptan y son recompensados, Don Quijote siendo ordenado y Sancho con su esperada ínsula. No obstante, al romperse la ilusión y volver el razonamiento del protagonista, este rechaza la orden real y decide alejarse del mundo oficial de los caballeros (como menciona Monzó en la anterior cita). Habiendo vivido tanto juntos, Sancho le dice que no se disculpe por haberlo llevado hasta ahí, afirmando que lo valora genuinamente como su Señor y está dispuesto a acompañarlo a mil y una aventuras como caballero y escudero (sabiendo que no lo son, osea, con un propósito meramente lúdico y ya no sagrado como al inicio).
En este final del manga, no hay una muerte de Don Quijote y Alonso Quijano, y tampoco un momento donde se le presenten santos óleos, ni uno en donde reniegue tajantemente contra los libros de caballería, como sí lo hace en la obra original. En el manga no se completa el final estético que la novela, y tampoco se completan los tópicos literarios de Occidente, ya que son trastocados, y eso tiene que ver con diversos factores que incluyen el contexto de su público y país de producción.
Japón tiene un gobierno laico con una educación laica, al igual que México. Por eso, el cristianismo –con su folklore, ritos y prácticas– no tiene mucha cabida en la trama del hipertexto, a diferencia de su hipotexto. Y como la larga tradición cultural de Japón se ha interpuesto entre la percepción de sus creadores y la estética occidental, explicaré de manera muy panorámica los motivos y las estéticas que conforman la literatura japonesa, con ayuda del profesor Carlos Rubio y su trabajo Claves y textos de la literatura japonesa: una introducción. Así, expondré por qué Don Quijote llega a la conclusión que llega en el manga y qué fue lo que le pasó en tal obra a los tópicos clásicos de Europa, como: Donna Angelicata, Locus Amoenus, Memento Mori, Tempus Fugit, Vanitas Vanitatis y Vita Flumen.
Comparación estética de las obras: claves de la literatura japonesa en la adaptación
La sociedad nipona siempre halla la manera de unirse con el mundo; en el inicio, su religión, el Sintoismo, se sincretizó con el Budismo Zen de China y la ideología Confucionista nativa también de esta última nación, creando de esa manera –desde la época Heian hasta la Edo (714-1867)– una armonía social, política y religiosa que forjó el carácter tradicional del ser japonés (Rubio, 86-124). Esto duró por siglos hasta que, en la restauración Meiji, de 1868 a 1912, se legalizó la fe cristiana debido a que Japón abrió sus puertas al mundo entero, después de dos siglos de aislamiento (174-182). Ese factor a priori histórico y social, ha sido determinante para el desarrollo de la literatura japonesa, al punto que su literatura pre-moderna irradia aún, notoriamente, en la contemporánea.
El primer ejemplo de esto es la clave Aware, que Rubio define como la sinceridad que desarrolla una especie de ética (makoto), que es útil para expresar la intensidad de un sentimiento (204, 205). La variante de esta famosa clave sería el mono no aware, que consiste en una sensibilidad profunda o sentimiento profundo por las cosas (Rubio, 205). En la adaptación, vemos este sentimiento, por ejemplo, cuando en los primeros capítulos, tanto el cura Maese Nicolás como el barbero, sienten compasión por la preocupación y el sufrimiento que pasan la ama de llaves y Antonia, la sobrina desdichada. De hecho, esta tristeza notoria en la jovencita es posiblemente el principal motivo por el que Carrasco tiene sentimientos encontrados por ella. Anexo un ejemplo gráfico:

La segunda clave estética de la literatura japonesa es el Mujōkan y la tercera el Wabi Sabi, las cuales se encuentran una junto a la otra en el manga de Don Quijote. Rubio define al Mujōkan como el sentimiento de impermanencia y fugacidad de la existencia, la transitoriedad de las cosas. Es la percepción del gran paso del tiempo y el inevitable cambio (218). Por otro lado, la estética Wabi Sabi está dividida en dos: Wabi se enfoca en la apreciación positiva de una “pobreza” material (mundana), y Sabi en la belleza de la soledad (209, 210). Ambas dan valor a la brevedad y al vacío para exaltar las expresiones (212, Rubio). En el manga que nos ocupa, esto se aprecia cuando Alonso, ya cuerdo, se da cuenta de que todo lo que hizo fue por el vacío que sentía en su corazón al ver que no había hecho nada de su vida hasta ese momento; solo era un hidalgo común y corriente. Esto se expresa simbólicamente por medio del lenguaje gráfico en la página 194, donde se dibuja a Alonso con un hueco de forma circular en el pecho.
Con estas tres estéticas coexistiendo, se reemplazan o, mejor dicho, trastocan los tópicos occidentales. El Mujōkan reemplaza al Tempus Fugit y al Vita Flumen que Don Quijote manifiesta cuando le aconseja a Sancho –en la novela original– sobre lo que necesitará para gobernar su ínsula (Cervantes, 657-664). En tal momento, le dice que la vida es como un océano repleto de todo tipo de olas, leves o mortíferas. Sobre el Locus Amoenus no hay mucho que explicar en cuanto a su reemplazo o trastocamiento en el manga, ya que este género se vale de dibujos que, antes que detallistas y pulcros, suelen ser simples, ingeniosos y cómicos. Acerca del Vanitas Vanitatis, es apreciable en muchos momentos de la novela original, tanto en la primera como en la segunda parte, cuando Don Quijote regaña a Sancho por su cariño hacia las cosas materiales y riquezas; sin embargo, en el manga lo regaña más que nada por cuestionar a Dulcinea del Toboso y las promesas de su amo, dándose hasta el final del manga el momento en que Sancho deja de lado lo material para decirle a Alonso que lo acepta como compañero y líder de aventuras por encima de cualquier beneficio personal. Esto hace que en el manga se mezclen muy bien tanto la consciencia de la banalidad como la de la fugacidad y fragilidad de la vida (Mujōkan), y que se dibuje a Sancho de manera virtuosa, ya que abandona lo mundano pese a la necesidad material que tiene por su pobreza, dando pie a que también se combine en la escena el Wabi Sabi.
Por último, en el manga es totalmente innecesario enfatizar más el Memento Mori manifiesto en la historia de Don Quijote, gracias a la conciencia sobre la vida que Alonso adquiere por los fuertes sentimientos que experimenta –al inicio de la obra– al pensar en la intrascendencia de su existencia (situación protagonizada por el Aware). Una vez ordenado oficialmente como caballero, se percata de que ese no es el camino a seguir y abandona la locura, pero abraza la idea de imitar de manera segura las aventuras que tanto le apasiona leer, acompañado de su nuevo amigo, Sancho. Y es que su percepción de la caballería en el manga no cambia a negativo, como sí al final de la segunda parte de la novela cervantina:
[…] yo ya no soy don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano […] Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje; ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería; […] ya, por misericordia de Dios, escarmentando en cabeza propia, las abomino (Cervantes, 837).
Dicho esto, se puede concluir que al final del manga se manifiesta con irradiación literaria la estética Aware y Mujōkan.
Aún queda pendiente aquí hablar de la figura de la Donna Angelicata, pero considero pertinente pasar a la última parte de este trabajo en donde explicaré brevemente el modelo de estudio de la narrativa gráfica llamado forma del contenido, propuesto por Lauro Zavala. No obstante, con lo anterior comprobamos de manera exitosa la transformación hipertextual de la obra canónica y la unión de dos literaturas, española y japonesa, para crear un producto totalmente nuevo.
La forma del manga: la teoría de Zavala aplicada
La teoría de Zavala consiste en estudiar diez componentes formales que distinguen a la narrativa gráfica: inicio, diseño, puesta en escena, trazo, color, estructura narrativa, convenciones genéricas, intertextos y final (29). El ejercicio que haré a continuación cumplirá dos propósitos: ponerle fin al tema de los tópicos transformados y verificar que el análisis comparativo previo no contradice al estudio formal del manga como hipertexto.
Zavala explica que las historias actuales se clasifican en el espectro de las posmodernas, y que éstas buscan un reencantamiento de género para causar en el lector la sensación de estar leyendo algo complejo y profundo, y así darle permiso de jugar a ser un adulto exigente y poco inocente (40). Asimismo, expone cómo cada uno de los diez elementos mencionados arriba son configurados canónicamente en las viñetas; sin embargo, para economizar espacio y tiempo he optado por abordar aquí únicamente los componentes de la investigación de Zavala que se alinean con el manga. Estos son: la puesta en escena, el trazo, la narrativa, el género, la ideología y el final (41-43).
En la puesta de escena se cumple que cada personaje, sea el protagonista o algún secundario, sea perceptible de manera independiente de los otros; para confirmarlo solo hay que regresar en este ensayo y verificar las imágenes que anexé.
El segundo y más importante componente es el trazo, ya que –siguiendo la argumentación de Zavala– en cada viñeta se maneja un color y detalle distinto. Esto es algo que destaca en el manga, donde lo que varía son los tonos entre el blanco y el negro, y el estilo de dibujo.
En el caso de esta adaptación de género infantil, podemos observar que en varias partes se opta por un estilo más “lindo”, al cual en Japón se le denomina Kawaii, siendo así como más de un estilo de dibujo figura durante el paso de las páginas. Dulcinea, siendo originalmente un tropo clásico de las novelas europeas de caballerías, muta al entrar en contacto con esta nueva estética japonesa. Jaime Romero, en su trabajo sobre lo Kawaii comparte un significado oficial de este término, sacado del Nihon Kokugo Daijiten (diccionario japonés):
(3) Que tiene carácter dulce, adorable: en rostros y figuras de mujeres jóvenes y niños; como los niños, inocente, obediente y conmovedor. (4) Cosas o formas pequeñas. (16)
Con esto definido, se explica por qué Dulcinea se transforma al pasar de la descripción del Quijote cervantino a los dibujos adorables de ella en el manga (véanse las imágenes 4 y 5, anexadas en este ensayo). Y para tener una mejor noción de tal cambio, procedo a citar una descripción original de la novela cervantina, hecha en el capítulo XIII de la primera parte:
[…] su hermosura, sobrehumana […] que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. (Cervantes, 83).
Para complementar este punto, a continuación presento otro fragmento del manga, estilo Kawaii:

Ahora abordemos la narrativa gráfica, que para Zavala “oscila entre metanarrativa y simulacros de narrativa, ofreciendo fragmentos simultáneos o alternativos de género y estilos, ideologías y reglas de género” (43). Lo dicho se da en el manga de Don Quijote porque, además de ser un Kodomo con el estilo propio de Variety y contar con convenciones estéticas populares de Japón como lo Kawaii, también cumple con los lineamientos de un manga Dokuha (adaptando de manera accesible, para infantes, la literatura universal). Considerando lo anterior, se puede afirmar que en el manga de Don Quijote también se da el género, tal como plantea Zavala al teorizar en torno a las obras gráficas, ya que en el trabajo de Variety lo infantil aparece de manera “itinerante, fragmentaria y lúdica” (Zavala, 43). En cuanto a ideología, esta obra intenta simular –sin importar si lo logra o no– una paradójica relación entre lo contemporáneo y lo clásico.
Al final, pareciera que el equipo de mangakas de Variety ha leído el trabajo del autor mexicano, pues en la adaptación aquí analizada replicaron lo que propone: formar una simulación de epifanía y jugar con la estructura clásica aristotélica, con la condición de yuxtaponerse a esta; cosa que en las últimas viñetas se completa, cuando Alonso Quijano, a pesar de que ha tenido la revelación que necesitaba para resolver su conflicto interno (y el de la trama principal), decide irse por los horizontes sin cambiar su rumbo, a gran diferencia del Alonso de Cervantes, quien en agonía renunció para siempre a ser un caballero.
Conclusiones
Recapitulando, en este ensayo pudimos explorar las implicaciones que tiene forjar la adaptación de una obra cumbre europea desde una sensibilidad asiática que, tras tantos siglos de tradición propia, aún irradia su vasto pasado en sus productos del presente. Para poder hacer tal exploración, revisamos la teoría de la hipertextualidad de Genette, percatándonos de que aquella no es suficiente para explicar el proceso de mutación o transformación que la novela de Cervantes tuvo al ser adaptada a una narrativa sencilla y a la vez compleja como es la del manga, debido a todas las libertades creativas y culturales que el equipo de Variety se tomó al concluir la historia. Por ello, finalmente recurrimos al teórico mexicano Lauro Zavala, para saber si los tópicos originales de la obra cervantina también habían mutado, así concluyendo que a este manga se le puede considerar parte de la tradición de narrativa gráfica posmoderna.
Con todos estos resultados me siento más que satisfecho por el momento, aunque en torno a esta obra aún haya aspectos pendientes de estudio, como el recibimiento de la misma, tanto en la comunidad hispanoparlante de lectores como en su nativo Japón.
Bibliografía
Baigorri, Marian de cabo. “El manga, su imagen y lenguaje, reflejo de la sociedad japonesa”. Historia Contemporánea, Serie V; Madrid N.º 26, (2014): 355-375.
Fabio Martínez Alcaide, Jacqueline Venet-Gutiérrez. “Nuevas narrativas niponas y desarticulación de la hegemonía masculina”. Revista Internacional de Cultura Visual, Universidad Rey Juan Carlos, España, 2023.
Genette, Gerard. Palimpsestos. Traducción de Celia Fernández, Editorial Taurus, 1989.
Kinko Ito. “A history of manga in the context of Japanese culture and Society”. The Journal of Popular Culture, vol.38, 2005, pp.456-475.
Monzó, Clara. “Don Quijote en el manga: traducción, transformación y adaptación en la cultura de masas japonesas”. TRANS: Revista de traductología, núm.21, Universitat de Valencia, 2017, pp.35-47.
Romero, Jaime. “El auge de la estética Kawaii: origen y consecuencias”. Revista Kokoro, V Premio a la Investigación, Universidad de Salamanca, 2017.
Santiago, José Antonio. Manga: del cuadro flotante a la viñeta japonesa. Universidad de Vigo, 2013.
Zavala, Lauro. “Para una teoría de la narrativa gráfica: elementos de forma y estructura”. La imagen trascendental: estudios teóricos de anime y manga, Universidad Iberoamericana, 2022, pp.29-48.