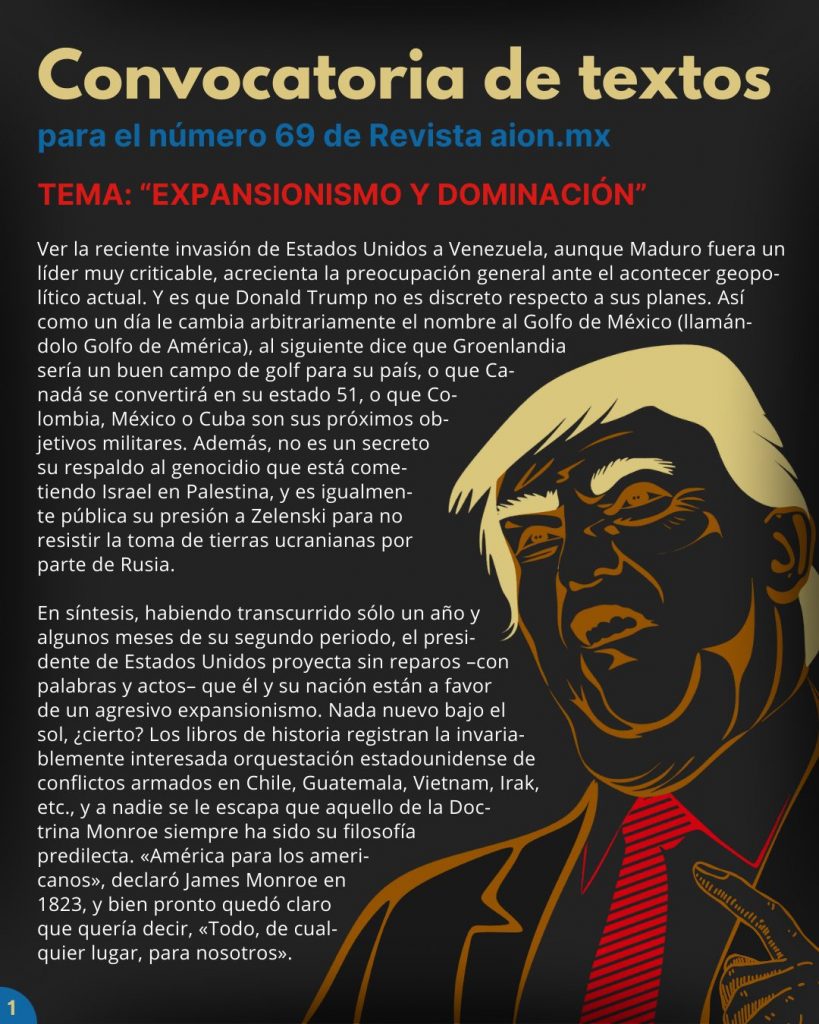Erasmo de Rotterdam: el humanista anacrónico

Introducción
La intrincada naturaleza del ser humano lo ha llevado a ser artífice de bestiales actos, pero también de la hermandad y virtud más elevada. Semejante dicotomía ha sido motivo de raudos caudales de tinta durante diferentes épocas.
Escenarios atroces como las persecuciones inquisitoriales o las vejaciones sufridas por las personas durante el Medievo bajo el estandarte de la cruz, pusieron en tela de juicio los asuntos de la fe. Sin embargo, el humanismo renacentista conforma unos de los mencionados momentos históricos de virtuosismo y hermandad, como lo manifietsa, por ejemplo, la prosa de Dante Alighieri. El lóbrego panorama espiritual comenzaba a iluminarse desde el horizonte, mas, esta luz reveladora no llegó como la aurora, desplazando las tinieblas, sino como los precisos haces que se cuelan entre las grietas pétreas, descubriendo segmentos de un nuevo camino. La senda de la paz comenzaba a formarse en la cosmovisión del ser humano, misma que un hombre decidió recorrer hasta el final.
Erasmo de Rotterdam vio en esa paz el ideal más alto, la verdadera esencia de la naturaleza humana; una que sólo podía ser reclamada por medio del conocimiento. Mientras los príncipes, con un ánimo más arrebatado, conquistaban territorios valiéndose de la espada y doblegaban a los hombres con el miedo; el humanista holandés, exponía las profundas regiones del espíritu con los humildes trazos de su pluma y unificaba a los hombres con su razón implacable.
Una nueva etapa para la sociedad europea comenzaba a perfilarse, en la cual, las ciencias y las artes cobrarían mayor importancia, así como la necesidad de un nuevo acercamiento al ser humano, al que artistas y filósofos contribuyeron desde sus áreas. Sin embargo, esta época de renacimiento fue impulsada en gran medida por un hombre que encontró en los libros el susurro sugerente para una reforma espiritual.
La víspera de la humanidad
Durante la Edad Media, la humanidad estuvo sometida al yugo de los privilegiados, siendo éstos los reyes, nobles y clérigos, mismos que dictaban las directrices, tanto en lo económico como en lo espiritual. Como el faro que guía a los navíos errantes a través de las densas neblinas marinas; las personas, temerosas por la condena de sus almas, seguían la tímida llama de los cirios; esto, aunado a una letanía de palabras piadosas que, como ambrosía, seducía a las masas, prometiendo lo ignoto frente a la miseria.
Sin embargo, el tránsito del siglo XV trajo consigo avances que sacudieron la concepción de los europeos.
Gutenberg, con su imprenta, logró ampliar el alcance de las ideas; nuevas tierras fueron descubiertas más allá de las temidas lindes de Finis Terrae; además, el genio de la raza humana, tocada por Prometeo, logró extender su entendimiento a niveles astronómicos, gracias a un nuevo modelo propuesto por Copérnico.
El mundo fue testigo de un súbito avance en las artes y las ciencias. Esto supuso una revaloración de las nociones humanas; los obtusos pilares góticos comenzaron a tambalear. Toda certeza se convirtió en duda. Los más recónditos recintos del alma, antes maniatados por las cadenas del ciego dogmatismo, se vieron comprometidos al haber perdido toda medida que los determinara. Las creaciones sobrepasaron a una humanidad aún amodorrada.
Ante la deriva espiritual, ya no fue la letanía aquello que cautivó y brindó tranquilidad a los agitados corazones, sino un inmarcesible susurro clásico que embargó y embelesó los oídos de los reformadores; esos nuevos pensadores que verían en el grave legado de Cicerón, al igual que en los entonces autores paganos, la materia con la que darían forma al ser humano digno de un tiempo tan fecundo.
La muda y pusilánime abnegación daría paso a una enorme confianza que colocaría al ser humano al centro de todas las cosas; muestra de ello es la categoría a la que es elevado por Giovanni Pico della Mirandola en su Discurso sobre la dignidad del hombre, donde se ilustra el conflicto del albedrío que devuelve la responsabilidad al ser humano, ya que éste, al haber sido creado con una dimensión material y una sutil, estaría condenado a vagar indeterminado entre la bestialidad animal y la gracia divina de los ángeles, siendo esta segunda, según la nueva vertiente ideológica, su naturaleza y objetivo afín. No obstante, a diferencia de los animales, los cuales llegan al mundo listos para cumplir con la función que Natura les ha encomendado, el ser humano deberá valerse del esfuerzo, el trabajo y la educación para lograr conquistarse a sí mismo.
Con esta súbita importancia que adquirió la educación, diferentes universidades comenzaron a surgir por toda Europa. Los poderosos vieron en el mecenazgo una prudente extensión de su hegemonía. Con la reorientación del interés hacia los menesteres humanos, el arte dejó de lado las acartonadas representaciones pictóricas medievales para concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de una representación más fiel de la naturaleza; las escenas religiosas no dejaron de ser el motivo principal de las obras renacentistas, sin embargo, el estudio de las proporciones anatómicas, así como de la simetría y la perspectiva, las dotaron de características que buscaban enaltecer la naturaleza humana.
No obstante, las artes no hubieran experimentado semejante florecimiento sin el impulso de los privilegiados, quienes veían en este nuevo interés por lo humano un sinónimo de erudición. Esto dejaba ver una sutil transición hacia lo que representaría el humanismo en la visión de los poderosos: el conocimiento como aval de una superioridad espiritual.
El humanismo de Erasmo de Rotterdam
Los nuevos tiempos prometían, pero el remanente de una religiosidad rígida aún se dejaba sentir en los lóbregos pasillos conventuales. Ahí, un joven Erasmo no sólo desarrollaría un amor genuino por el conocimiento, tanto filosófico como teológico, bebiendo de las fuentes clásicas y de los padres de la Iglesia, sino que, además, sería testigo de tan cruel rigidez.
Castigos corporales, ayunos intermitentes y demás fatigas del espíritu pudieron haber sido vistos por Ignacio de Loyola como los medios precisos para el fortalecimiento de la voluntad; mas no así por Erasmo (de ánimo más sensible, mismo que le sería reprochado años más tarde durante un momento crucial del movimiento luterano), quien veía en estos tratos, no sólo una bestial limitación, sino una estrechez del cerebro tal que llegó a considerarla inhumana. Por tal motivo, en algunas de sus cartas, dejó manifestado su desprecio por la disciplina conventual.
Estas experiencias, aunque amargas, serían el principal aliciente que contribuiría para formar su pensamiento más tarde. El joven Erasmo, que jamás querría ligarse a nada ni a nadie, dejaría bien definidos los matices de su pensamiento: “El espíritu, hecho para la amplitud, no puede manifestarse en la angostura”.
Por lo tanto, con la búsqueda del conocimiento y la tranquilidad como único interés en la vida, Erasmo decidió escapar del convento. Con el pretexto de profundizar en sus estudios teológicos, decidió trasladarse a París, mas el futuro humanista se vio contrariado nuevamente. La decadencia del recinto educativo, la inmundicia de las habitaciones y la injustificada brutalidad de la enseñanza, sin mencionar la descuidada preparación de los alimentos —cuestión especialmente importante para Erasmo—, destruyeron por completo la imagen que se había formado de las universidades. Años más tarde, Erasmo adjudicaría su mala salud a los tratos recibidos en el Collège de Montaigu. Mas no habría sido en vano su paso por tan despreciable cija, pues ahí aprendería a aborrecer el espíritu escolástico.
Renunciando al doctorado en teología, finalmente se alejó de aquella galera que aprisionaba su cuerpo y espíritu. Sin embargo, en una temprana sociedad renacentista, donde aún se dejaban sentir las clases sociales del Medievo, al hombre espiritual no le quedó más que ponerse al servicio de los poderosos, pero sería esta disposición la que lo acercaría a vislumbrar la consolidación de una corriente que cimbraría los cimientos que la humanidad ignoraba poseer.
Así, durante algún tiempo, el incomprendido preceptor y amigo del conocimiento, tuvo que dar tumbos por celdas malolientes persiguiendo el favor de los poderosos. No fue sino hasta que uno de sus discípulos, el barón de Mountjoy, decidió llevarlo a Inglaterra —¡feliz evento para la historia!—, cuando Erasmo contempló, por primera vez, aquello que sólo embargaba sus idílicas visiones: el panorama de un lugar donde el saber recibía, finalmente, la importancia que merece. Durante toda su juventud, Erasmo había llevado a cuestas el estigma de hijo ilegítimo, mas no aquí, dónde la erudición valía más que la cuna. En sus propias palabras, habría encontrado en Inglaterra la cura de la Edad Media.
Como los desdichados prisioneros de la caverna platónica, el hombrecillo de convento descubrió que, de hecho, existía una esfera donde el espíritu y el saber eran considerados una potencia.
Este descubrimiento fortaleció la concepción humanista en Erasmo. Ahí encontró profesores de griego que lograron ampliar su visión clásica; la aproximación liberal de los estudios teológicos lo cautivó, a diferencia de la doctrina monástica; pero, sobre todo, en Inglaterra conocería espíritus afines: Tomás Moro y Juan Fisher.
La estancia de Erasmo en un ambiente tan rico emuló la crisálida que augura a la oruga una condición diferente, pues el tímido curilla pasó a convertirse en el adalid de una nueva generación de seres humanos, una sociedad versada en los asuntos del espíritu; todo por una educación diligente y humana. De esta manera, Erasmo de Rotterdam se elevó sobre los príncipes guerreros, encarnando al servidor del espíritu.
Mas el docto ambiente no volvió a Erasmo un inglés; su visita fue temporal, pues, como buen cosmopolita, siempre encontraría su lugar en nuevos territorios, donde su espíritu pudiera continuar el ejercicio de la virtud.
Erasmismo
La transición que experimentaba la sociedad hacia un futuro más brillante también tuvo lugar, con su justa proporción, en el espíritu de Erasmo. Desde la imposición educativa y la brutalidad de la fe, hasta las esferas de la erudición, logró elevarse el humanista; como las delicadas flores que nacen en los charcos, la agitada experiencia convirtió a Erasmo en el mensajero de los tiempos nuevos, aquel ser con la autoridad moral que haría a los poderosos, aunque fuera por un breve instante, apartar la mirada de la mundanal inopia para considerar, sólo como una remota alternativa, el imperio de la razón.
El humanismo comenzaba a cobrar fuerza y diferentes vertientes se originaron de él.
Un grupo apelaba a la exclusiva emulación de Cicerón, pues veía en sus virtudes el germen preciso para determinar al ser humano. Sin embargo, en esta preferencia única, Erasmo advertía una limitante que dejaba fuera a muchos otros pensadores igualmente dignos de imitación. En contraste, su alma rebosante de mundo e independencia consideraba ejemplar, no sólo al filósofo romano, sino a todo aquel cuyo actuar fuera signo de un bello espíritu. A Erasmo lo conmovía la valentía, siempre que sirviera a fines superiores; admiraba el ímpetu heroico con que Ulises ansiaba regresar a la tranquilidad que aguardaba en su amada Ítaca. Además, su aspiración idílica lo llevó a formar modelos que, para la época, resultarían chocantes: elevaba al virtuoso hasta las alturas del santo y a los santos los volvía hombres, oxímoron constante en su obra.
En algunas ocasiones, Erasmo haría gala de esta hilaridad refinada adornando ciertas epístolas despreocupadas con un refrán, no por ello menos delicado: “San Sócrates, ruega por nosotros”.
Mas no es por irreverencia que Erasmo intentaba dotar a los santos de huesos y carne —ejemplo de esto es la misma imagen de Cristo, quien, a ojos del humanista, dejó de ser el hijo de Dios para convertirse en el hombre sabio—, pues, en una época cuando la inteligencia comenzaba a despertar, una enfermiza piedad supersticiosa, así como el irracional culto a las figuras y reliquias, le parecían actitudes necias que habían de ser superadas; un desperdicio de las facultades humanas.
Este cambio de paradigma no sería más que uno entre tantos dentro de la consideración erasmista.
Erasmo de Rotterdam tenía un interés genuino por el refinamiento del ser humano; veía en la religión diluida y el fanatismo el principal lastre que coartaba su empresa, aunado a la corrupción del clero, de la que fue testigo durante tantos años en los monasterios, además de la vacía sofistería con la que las autoridades religiosas reprendían a los incautos. El verdadero espíritu cristiano se encontraba en algún lugar alejado de los monasterios. Erasmo resumiría brillantemente esta negligencia con su famosa frase: “Monachatus non est pietas” (el monacato no es la piedad).
Aunque el panorama religioso se encontraba en un punto delicado —por mucho menos de lo que escribió Erasmo algunos fueron condenados a la hoguera o excomulgados—, el humanista de Rotterdam creía que la espiritualidad debía ser abordada de forma personal y sin intermediarios; por tal motivo, trató de hacer la religión más flexible y cercana. Prueba de ello fue la traducción que realizó de la biblia con diligente celo filológico, pues, aunque ya existía la Vulgata de San Jerónimo, ésta aún se mantenía vedada a las masas. Cuando hubo finalizado su Paráfrasis del Nuevo Testamento, Erasmo lo dedicó al papa León X —quizá como una medida para evitar un fatídico desenlace— y, a diferencia de su predecesora, esta nueva versión, con su lenguaje sencillo y popular, fue capaz de acercar el Evangelio a un mayor número de personas. Esta sutil, pero patente rebeldía, comenzaría a poner sobre la mesa lo improbable: una separación de poderes.
La comunicación entre el hombre y Dios debía ser íntima, la verdadera práctica cristiana estaba más cerca del comportamiento de Cristo que de los rezos y las penitencias. Por lo tanto, esta concepción arrebataba la potestad de la iglesia sobre el espíritu y relegaba la función del clero a un segundo plano.
Locura y Reforma
Durante uno de los muchos viajes que caracterizarían el independiente espíritu de Erasmo, las gracias le sonrieron y la epifanía ocurrió. La contradicción del clero y la irónica necedad de los poderosos, aunadas a la ceguera espiritual de sus coetáneos, encarnaron en un elegante ser que subiría al púlpito para defender lo maravilloso que resultaba el indolente y responsabilizar a las virtudes por amargar a aquellos que osaban practicarlas. Entre paradojas y satíricas perspicacias, la dama Estulticia se presentaba hortera frente a Erasmo.
Así fue como el Roterodamo escribió el que quizá es su libro más conocido, Elogio de la locura. Esta fugaz obra —pues sólo siete días fueron necesarios para su consecución— fue pensada como una finísima ofrenda para su íntimo amigo Tomás Moro; sin embargo, lo que pretendía ser una broma exclusiva dejaría ver los matices de una ignorante época, que ni siquiera vislumbraba la posibilidad de una revolución en lo interno.
Algo no estaba bien con la sociedad y esta obra lo enaltecía con la mayor púrpura y gloria. El impacto que provocó el Elogio de la locura en el imaginario se describe perfectamente con esta frase de Stefan Zweig:
“Bajo la caperuza de loco aparecen los ojos severos, exponiendo la necesidad de una verdadera reforma”.
Mientras la fama del humanista seguía ascendiendo y granjeándole favores, un monje agustino encontró en la hilarante obra el motivo necesario para gestar la revolución ahí donde la curia romana mantenía el dominio espiritual del pueblo alemán. Martín Lutero apareció en el escenario renacentista, con la maza en la mano y los ojos inyectados por la misma sangre que tiñó los bosques de Teutoburgo.
Para entonces, Erasmo se había convertido en un referente moral y autoridad en los terrenos del espíritu; mas, su delicado ánimo no estaba preparado para secundar la vorágine luterana.
Al principio, el joven fraile, embelesado genuinamente por las ideas erasmistas, dirigió una carta al consumado maestro, donde decía no aprobar la concepción aristotélica sobre la justicia. Pero Erasmo, solicitado por príncipes y obispos, no debió de haber dedicado más que una distraída lectura a estas líneas, pues le pasaría inadvertido el nervio revolucionario que ahí yacía. La siguiente carta que recibiría del doctor Lutero sería determinante para el movimiento de la Reforma. En ella, Lutero buscaría adicionar para su causa a una de las mentes más ilustradas de Europa o ganarse un nuevo enemigo —de quien, posteriormente, dependería no sólo el éxito del movimiento, sino la vida misma de Lutero—, mas no sorprende, conociendo la naturaleza de este adicto a la independencia, que su respuesta fuera más bien ambigua. Sin embargo, para el fraile de Wittenberg tendría el mismo efecto de una respuesta negativa.
La causa humanista se tambaleó frente al ajetreo que amenazaba con dividir a Europa. Desenlace coherente si se considera que la bella idea espiritual sólo era un tierno brote frente a la antediluviana tensión y violencia del conflicto bélico.
Mientras el agustino se granjeaba cada vez más enemigos entre las filas del bando religioso, Erasmo, el varón prudente, redactaba cartas conciliadoras dirigidas a ambos bandos. El humanista habría advertido la ardorosa imagen que representaba la sugerente revolución de Lutero y, por medio de estas misivas, pretendía que la razón se impusiera para evitar un desenlace bien conocido por la humanidad: una cruenta guerra en donde los bandos enfrentados siguieron hasta la muerte a un capitán del que no advertían el rostro.
Erasmo condenaba la pasión enfermiza que excitaba la guerra en algunos príncipes: “La guerra sólo parece buena para aquellos que no la han vivido”. Por lo cual buscaba la manera de evitarla a toda costa.
Cuando el movimiento luterano se hubo hecho lo suficientemente grande —además de político— como para no ser ignorado, el papado posó los ojos sobre su artífice, actuando en consecuencia.
La Exsurge Domine ya pesaba sobre la cabeza de Lutero, mas fue Erasmo quien, apelando al espíritu humanista del diálogo y el consenso, planteó a la Iglesia la oportunidad de escuchar los motivos del autor de las noventa y cinco tesis. Si bien el Roterodamo no compartía los métodos empleados por el agustino, empatizaba con él, en gran medida, sobre la necesidad de una reforma. En respuesta, la Iglesia Católica le otorgó a Lutero la oportunidad de defenderse, antes de cualquier juicio.
Con esta decisión, el humanismo obtenía un triunfo pues, por vez primera, los poderosos de esa época veían en la razón una alternativa superior que sustituiría a la fuerza, un camino hacia el verdadero cambio; por un instante, el diálogo venció a la espada y la hoguera. Pero un lugar permaneció vacío en aquella Dieta llevada a cabo en Worms, mismo que aguardó al mediador que habría facilitado la indulgencia y apaciguado las posturas con el convencimiento de su elocuente latín. Mientras el destino religioso de Europa se decidía en un concilio extraordinario, Erasmo se encontraba en su estudio atendiendo a cualquier otro menester. Esta ecuanimidad colocó al humanista como enemigo de ambos bandos. Para unos era cobarde, para otros un indiferente.
A pesar de representar un triunfo para la causa erasmista lo sucedido en Worms, en ese instante histórico sólo hizo falta la voz de un hombre cuya ausencia no podía más que representar la congruencia de no querer estar ligado a nada ni a nadie; aunque esto significara un conflicto mayor.
Las masas ansiaban verse reflejadas en un hombre de acción como lo era el vigoroso Lutero y no en un guía espiritual que ostentaba los despliegues más apasionados y oportunos detrás de su escritorio. Erasmo era consciente de su debilidad, mas no le importaba, pues sabía que su función en aquel caótico siglo no era la de morir como mártir, sino la de iluminar los corazones con el conocimiento. Además, con un temperamento tan refinado, difícilmente se llega a ser héroe.
Algún tiempo después, posterior a los saqueos de iglesias, la quema de figuras, las guerras y masacres entre diferentes ideologías —tal como temía Erasmo—, el mapa europeo se encontraba nuevamente fragmentado por un conflicto ideológico, enfrentando a hombres que, durante un breve periodo en que la razón imperó sobre la fuerza, habían dejado a un lado la violencia para contemplar un medio más puro: la paz. Sin embargo, con ambos bandos enfrentados, la Iglesia por un lado y los luteranos por otro, el escenario idílico por el que había abogado Erasmo no parecía una alternativa apropiada en momentos tan turbulentos. De esta manera, el ideal humanista se retiraba silencioso entre el sórdido choque de espadas y los desgarradores gritos de la batalla.
Mientras trabajaba en su estudio de Basilea —último baluarte de este anacrónico humanista— un penetrante perfume, bien conocido por Erasmo, se coló desde el exterior; al levantar la vista para descubrir el origen del familiar tufo, ahí estaba, parada con su hortera indumentaria, prendida de la mano de un pequeño ser con cuerpo infantil y rostro de viejo. La escurridiza dama Estulticia había llegado de nuevo con su pequeño hijo, Fanatismo. El Roterodamo los había conocido muchos años atrás al advertir el contradictorio comportamiento de algunos caballeros cristianos, cuya devoción sólo se manifestaba dentro de la iglesia, mientras que, por fuera, calumniaban sin miramientos al prójimo; en el apasionado arrebato de obispos belicosos, quienes buscaban hacer la guerra bajo el pretexto de la cruz; o en personas cegadas por su ideal de la virtud —incluso tomadas por santos—, olvidando que también pertenecían al mundo. Los únicos enemigos declarados que Erasmo de Rotterdam tuvo en vida, la Estulticia y el Fanatismo, contra los cuales había dedicado todos sus esfuerzos, lo observaban burlones desde el exterior de su humilde estudio. La guerra había alcanzado al humanista en Suiza.
El escenario europeo parecía haber olvidado los ideales humanistas pues, con el avance de la Reforma, ésta era la menor de las preocupaciones. Todo apuntaba a una derrota del humanismo, mas no lo percibía así Erasmo, quien, aún incondicionalmente fiel al primer amor que encontró en los lóbregos pasillos del monasterio: el conocimiento; siguió trabajando y diseñando directrices espirituales para todo aquel que estuviera dispuesto a escuchar.
En un punto donde el humilde holandés ya no representaba al adalid de la reforma espiritual que alguna vez fue, una carta llegó desde Roma; en ella le ofrecían el capelo cardenalicio, honor que rechazaría casi como una ofensa. En la correspondencia que mantenía con los pocos amigos que le quedaban, escribiría: “¿Debo yo, hombre moribundo, echar sobre mí cargas que he rechazado durante toda mi vida?”.
Emancipado de partidos, sin más guía que su propia inquietud por desvelar el espíritu humano, habría encarnado una independencia que se llevaría hasta la tumba; Erasmo de Rotterdam jamás habría querido ligarse a nada ni a nadie. En palabras de Stefan Zweig: “Morir libre como libre ha vivido. Libre y sin hábitos ni uniformes, sin condecoraciones ni honores terrenos, libre como todos los solitarios y solitario como todos los libres”.
Libros recomendados
- El elogio de la locura, Erasmo de Rotterdam.
- Triunfo y tragedia de un humanista, de Stefan Zweig.
- El ciceroniano, Erasmo de Rotterdam.
Bibliografía
Zweig, S. (2015). Erasmo de Rotterdam: Triunfo y tragedia de un humanista. Createspace Independent Publishing Platform.
Erasmo (2011). Estudio introductorio (J. Bayod y J. Parellada). Madrid: Gredos.
Erasmo (2011). Elogio de la Locura (trad. O. Nortes Valls). Madrid: Gredos.