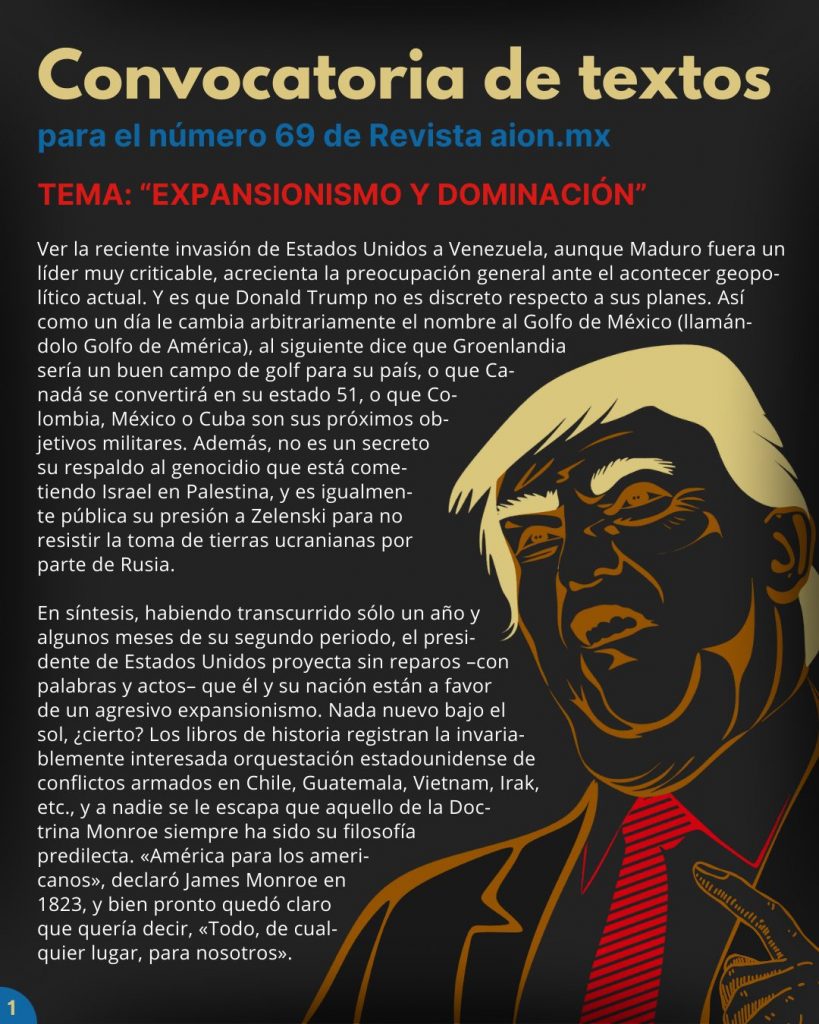Lo que el fuego se llevó. Una historia de la Revolución mexicana

Ah, espérese, hombre, no me apunte con eso. Le digo que no trabajo para Madero, ni Díaz. Ni a trovadores llegamos, están viendo y no ven. Créame al menos a mí, por favor. Mi nombre es Víctor Hueda Pérez y deje que le cuente bien lo que pasó. Nos fuimos de la Ciudad de México en el ferrocarril y, vea ahora, ya hasta se nos fueron los burros donde llevábamos las cintas y la carpa. No tenemos viajando mucho por el páramo, pero hemos visto de todo. Mi jefe, el señor Manuel Chihuahua, tiene un buen ojo y es muy oportuno. No sé cómo le hará, quizá y salió mago, porque desapareció hasta para ustedes o ya díganme dónde lo tienen. Yo no sé nada, soy re humilde, pero le voy a contar, aunque ahorita las rodillas me duelen por cómo me tienen aquí. Y no le hace que el sol me deje seco y sin saliva, pero le hablaré de todo para que me dejen vivir.
Disque llegó el México más científico, o eso decían los periódicos que vi regados bajo las jacarandas. Y le juro que yo me lo creí. Ni saber contar bien las gallinas de mi rancho sé, pero bien que quería ser parte de esto. Me animé para hacer algo bueno con todo lo que venía, y me fui con apenas aviso. Si me hubiera visto mi amá en ese entonces, creo que estaría contenta. Si me ve ahora, no lo sé, pero quisiera conocer sus palabras. Si jala el gatillo, al menos cuéntele lo que pasó conmigo, aunque no quiero que se lleve otra tristeza, con tanto muerto que hay por ahí. Tengo otros tantos hermanos que son re buenos para arrear vacas, pero no sé si andan vivos. Espero que sí.
Estaba muy chula la ciudad cuando llegué. Veía por montones de gentes, que todos iban yendo y viniendo, y unos llegaban hasta en chalupas por canales, con sus cultivos que listos para vender. Yo quería un trabajo que me acercara a esa ciencia que vi, pero no sabía ni por dónde comenzar. Quizá fue que Dios me guió o fue mera casualidad, pero llegué a una carpa toda blanca. Entré y vi sillas formadas que daban al frente de una lona. Tomé asiento y el público llegó de poco en poco. Es como magia, decían, tienes que ver esto. Y yo quería saber qué era. No había visto ningún título llamativo afuera, ni el mago en cuestión; ¿acaso sería esa famosa ciencia de la que hablaban todos?
Apareció de repente una luz en la lona y algo corrió. Eran como unos cuadros en movimiento, pintados así tal cual, como vemos ahorita con los ojos. Las llamaban películas. Era la vida sin sonido. Con lo que vi afuera, pude imaginarme el ruido y la plática de las personas; sentí que yo estaba ahí. Escuché a muchos decir que ya no habría libros por esto de las películas. No sé, la verdad, pero espero salir de ésta para verlo con mis ojos. Quedé al borde de mi asiento con la película. Todo lo que habían visto mis ojos durante mis viajes, estaba ahí. El movimiento era tan real. Estuve hasta la última función, a ver si aparecía el encargado. Y sí, él llegó en la noche. Durante las distintas funciones, colocaban las mismas películas; las movían en esas cintas para ponerlas en una máquina que proyectaba. Eso era. Pero el encargado, ya por la hora, llegó con una nueva cinta. La tenía muy pegada a su pecho y hasta llevaba guantes puestos; no quería que nadie la tocara, ni ensuciarla él. Era raro que la gente se quedara hasta tan tarde, por lo que se ahorró explicar lo que estábamos por ver.
La película inició con una llama danzarina en medio de la tierra. Todo era en blanco y negro, pero sentí el ardor que me quemaba los pelos de los brazos y que escalaba por mis pies. Luego, entre la maleza, vi a una persona que de repente cerró los ojos. Una cortina de humo reveló aquella caída. Dos hombres armados lo arrastraron de vuelta a donde la imagen revelaba, poco a poco, una aldea en llamas. Había niños, mujeres y hombres. Todos con apenas ropas y bienes. O quién sabe, quizá y tenían más, pero todo se lo llevó ese fuego o se lo robaron esos hombres. Poco a poco, la gente se fue de la función por el desagrado que causaban los muertos, ahí tan calientes y con las caras pesadas.
—¿Quiénes son esos hombres armados? —hablé, y me llevé las manos a la boca para contener el vómito.
—Mexicanos —dijo el encargado. Me di la vuelta y ya solo nosotros dos quedábamos en la función. Pregunté por los hombres que estaban ahí tirados, y el encargado me contestó—: También son mexicanos.
La película se acabó con una leyenda que dejaba claro que todo sucedió en Yucatán. Me ajusté mi sombrero y me acerqué al encargado para pedirle trabajo. Le dije de dónde venía y que lo que yo buscaba lo había visto en sus películas. Se acarició el bigote y ni las pestañas levantó, pero su voz fue de aprecio y sorpresa. Me mostró otra película que cuidaba con igual o más recelo. Esta vez me explicó lo sucedido: que allá en el norte, las tierras mineras son peleadas hasta por día y noche, y a veces hasta con palos y piedras. Y lo que vi fueron cosas que ni en palabras pudo explicarme.
—¿Y esos güeros quiénes son? —y temblé de pánico.
—Personas —me dijo el encargado. Pregunté por la niña que quemaron viva; si esa venía de alguna tribu maya también, si estaba de paso o no sé. Pero él nomás me respondió como si su origen no importara—: Es otra persona.
La noche de luto que iluminó las calles se nos pasó de película en película. Yo tenía los párpados casi caídos. Entre sueños, escuché los gritos y el sonido de la pólvora cuando quita la vida de otro humano. Creo que él no escuchó nada, pero sí se paró enfrente de mí, y dijo:
—Soy Manuel Chihuahua, su nuevo Jefe. Está usted con el deber de difundir la verdad —y me quiso estrechar la mano. Cuando extendió su palma, mis dedos lo atravesaron; era como pasar la mano por una tierra con agujero.
Y día a día, las jornadas laborales se me hicieron amenas. Fui ahorrando de poco en poco para luego yo comprar mi carpa, mi aparato ese y mis cintas. Cuando le preguntaba a mi jefe de dónde había sacado esas cintas, él siempre cambiaba la historia; a veces decía que llegaba a él un pobre diablo que se las cambiaba por un pedazo de pan o vino; en otros días dijo que el tío hermano de algún primo que trabajaba junto a Madero le pasó las cintas; y ya en historias más simples, decía que se las encontró por ahí en alguna tienda o en una casa abandonada.
Una tarde, mi jefe llegó por la carpa con un nuevo anuncio. Ya no habría funciones gratis, dijo. Que la gente se molestó porque todo mundo podía acceder así sin más. Nos dijo que para él el dinero no era un problema, pero que tenía que pagar a sus empleados y, si el populacho veía que en nuestra carpa daban funciones gratis, ni se iban a parar. Y sí. Pasamos un par de días con la carpa abierta y ni las moscas se pararon. Caminé por la ciudad y vi otras carpas de películas; unas ofrecían comida o mujeres que se sentaran arriba de ti para hacer lo que uno quisiera. Le hablé de las distintas técnicas que tenía la competencia, y él simplemente me dijo:
—Dame calma, chico, dame calma. Ya tengo algo para eso —y me mostró un cartel en donde se anunciaban fusilamientos. Entre los fusiles y la gente, se leía “las conciencias detienen las balas”.
La gente llegó como abejas a la miel. Había más público que sillas. Mi trabajo era encargarme de que nadie quitara la película, ya no ponerla, pues de eso se encargaba mi jefe, que seguía cuidando con celo aquellas obras. Y una noche, el ejército nos llamó la atención; nos dio un cese al trabajo. Nos cambiamos de ubicación, y mi puesto consistió en avisar si venían soldados o no. Si estaban cerca, también debía cambiar el anuncio por uno de la estación de ferrocarriles o el marcado en chulapas. Manuel lo tenía todo previsto.
Ah, espérese, a eso voy, a eso voy. No me pegue en la cabeza, que luego me duele recordar. Le digo que no son rodeos, estoy siendo franco.
Todo iba tan bien esa linda mañana en que, para mi sorpresa, llegó mi jefe Manuel Chihuahua con una noticia que sacudió a toda la compañía:
—¡Junten sus cosas, nos vamos ya! —estábamos en nuestro mejor año y mis compañeros y yo preguntamos el porqué de nuestra abrupta partida. A mí me faltaba poco para terminar de juntar mis ahorros e irme ya por mi cuenta a difundir esa conciencia científica. Mi jefe no habló más y mostró uno a uno los periódicos. Primero fue la noticia de cómo desalojaron una carpa de películas por incentivar la prostitución y a otra que nomás servía comida. Que era porque perturbaron la calma de los mexicanos. La siguiente noticia que nos llegó fue la de Madero, que llamaba a todos a levantarse en armas contra Díaz. La cara se nos puso blanca del susto y hasta temblábamos como pollos. Mi jefe, con su voz calmosa, nos dijo—: A partir de aquí son libres de hacer lo que quieran. Si se van de la carpa, váyanse con cuidado y pasen el tiempo con su familia. Si se quieren quedar conmigo, no les puedo asegurar que nos vaya bien en vida, pero les prometo que no olvidaré sus rostros.
Yo me quedé al lado de Manuel y unos pocos también. A los otros los vi marcharse con sus expresiones secas, sin miedo, pero en su voz oí la necesidad de vivir aquello que no vieron en las películas más crudas. Mi jefe me vio entrar a su despacho y me dijo:
—Gracias por seguir aquí, chico —tras contar el dinero que le quedaba, porque repartió algo a los que se fueron, me dio un baúl de cuero negro y retoques de tela dorada, así como el que me confiscaron y que ya vieron que nomás tenía esas películas de masacres. Entonces me dijo—: Cuida esto más que a tu vida. Si todos somos conscientes, quizá ya no habrá más sangre para nosotros.
Y partimos de la ciudad en ferrocarril. Poco a poco se nos iban otros de regreso para allá. No sabíamos nada de ellos, lo único que nos llegaba eran noticias de cómo todo fue escalando hasta dar con la muerte de Madero y su hermano. Mi jefe solo se limitaba a contarnos las noticias, mientras trazaba varios puntos a seguir por el mapa. Íbamos de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, mostrando películas de todo tipo. Era raro que nos dieran dinero. Siempre buscamos como pago algo de comida, más mano de obra o burros de transporte, o ya de plano un lugar en dónde dormir. Cuando se nos ofrecían fusiles y balas, mi jefe rogaba por otra cosa, aunque fuese un solo grano de maíz.
Y así fue hasta que ustedes dieron con nuestra caravana. Tenemos planeado ir para el norte, para que al cruzar la frontera… ¿qué?, no, espérese, espérese, le digo la verdad. Aguánteme, por favor. ¡No!, ¡deje ahí las películas!, ¡no les prenda fuego, por favor! ¡No, no me suban! ¡Me arden los pies, apáguenlo por favor! Hay mucha madera, ¡úsenla en lugar de las cintas! ¡Por favor, se los pido! ¡Esto arde mucho! ¡Por favor, ya, deténganse! ¡¿jJefe?! ¡¿Jefe, dónde está?!, ¡sé que puede oírme! ¡Perdóneme por no cumplir su palabra, lo intenté! ¡Jefe, sé que está cerca, lo siento! ¡Jefe, no me deje solo!… Jefe, cuide a mi familia también.